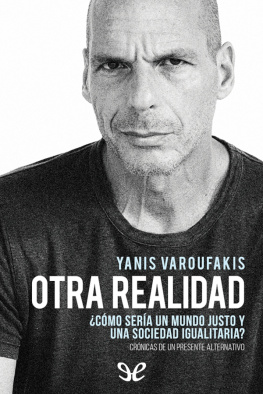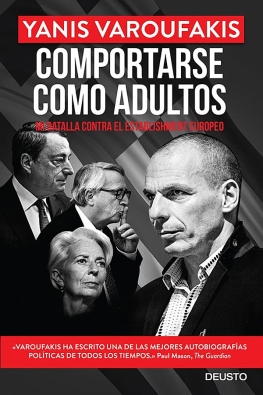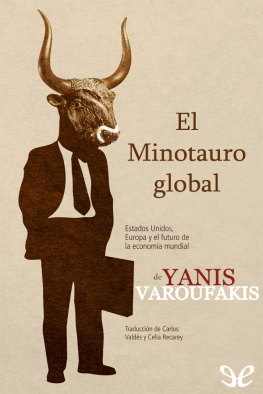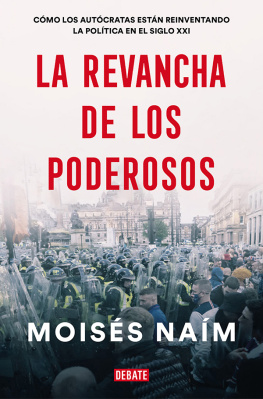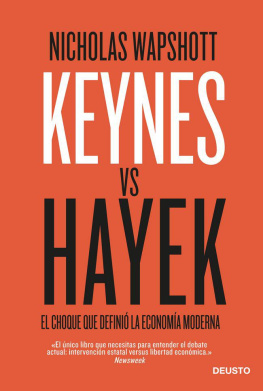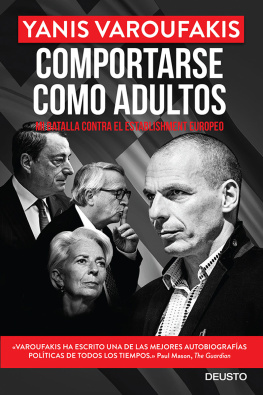Epílogo
El botón de «enviar» me estaba mirando fijamente, muy tentador. Pulsarlo significaba el final de un viaje de un año de duración que parecía haber comenzado décadas atrás. La simple pulsación de una tecla enviaría al editor de Iris el libro que me había pedido escribir: el mismo por el que has logrado abrirte paso con tanta amabilidad, querido lector. Pero había algo que no estaba bien. Hoy es el aniversario de su funeral. Y no me parecía apropiado enviar el libro sin buscar antes su bendición. Así que, esta misma mañana temprano, con un clavel rojo en la mano, salí a hacer una visita al cementerio.
La lápida de mármol blanco parecía más vieja que el año pasado. «VIVÍ LO MEJOR QUE PUDE, Y DESPUÉS MORÍ», podía leerse en la sincera inscripción que Iris había compuesto. Me resultó difícil aceptar que aquella simple losa, con aquella simple frase, hiciera justicia a una persona para quien el mundo entero, con su versión alternativa, había demostrado no ser suficiente. La imagen del ataúd rojo y negro pudriéndose bajo mis pies me dejó desolado. Mientras dejaba el clavel rojo sobre la tumba, su pequeña nota de color me reconfortó un poco.
Al alejarme, busqué el plátano de sombra donde el año anterior había descubierto a Costa, y me acerqué. Apoyado contra el árbol, me di la vuelta para ver por última vez la tumba de Iris antes de irme a casa, y así liberarme por fin de la carga que ella me había asignado. Y fue entonces cuando la vi. Cuando vi a Iris caminando hacia su propia tumba, me quedé tan impactado que tardé unos instantes en descubrir a Costa andando unos pasos tras ella.
Convencido de que estaba perdiendo la razón, me senté de inmediato, me apoyé contra el árbol y esperé a que la alucinación desapareciera. Pero no desapareció. Costa llevaba un ramo de claveles rojos. Se reunió con Iris al borde de la tumba y le dio la mitad de los claveles. Juntos, observaron la tumba, colocaron sus claveles sobre el mío y se cogieron de las manos un momento. Costa estaba allí como una estela antigua, mientras Iris se inclinaba hacia la lápida y pasaba los dedos por la inscripción. Me levanté con la intención de salir corriendo hacia el aparcamiento, pero me mareé por el cambio de presión. Costa me vio a lo lejos, mientras me tambaleaba, y empezó a acercarse.
—Sabía que tenías que ser tú —dijo—. El clavel en la tumba, quería decir. ¿Cómo estás?
Incapaz de articular palabra, me puse a andar a su lado, despacio, de camino hacia la tumba, donde Iris esperaba. Ella me miró, entornando los ojos por el desconcierto, hasta que, en lo que parecía una expresión sincera de sorpresa, me reconoció:
—Yango, ¿de verdad eres tú? Dios mío, ¡me alegro tanto de verte!
—¿Iris? —conseguí susurrar.
—Sí, mi viejo amigo, pero caramba ¿cuántas décadas hace? ¡Tienes buen aspecto!
Al volver la vista a Costa, me di cuenta de que él me estaba mirando, a la espera de que, por fin, cayera en la cuenta. Y, de repente, caí.
Mucho más tranquilo al comprender que no estaba viendo a un fantasma, cogí a Costa de los hombros con ambas manos, le miré a los ojos y le exigí que me explicara por qué no me había contado que, aquella noche, Siris había vuelto con él a Nuestra Realidad.
—Todo fue idea mía —confesó Siris—. Le pedí que os lo ocultara tanto a ti como a Iris. Y, por el amor de Dios —dijo mirando a Costa—, para referirte a mí me has estado llamando… ¿Siris?
—Solo es un apodo que me inventé para evitar confusiones —respondió Costa disculpándose.
Los tres juntos fuimos a una tetería cercana y, cuando por fin estuvimos sentados y nos sirvieron el té, Siris procedió a explicármelo todo: después del estallido de la rebelión OC, vendió su casa de Brighton y se fue directa a Nueva York para unirse a los rebeldes; Kosti también subió al primer vuelo que salía de San Francisco con la idea de sumarse a la causa, donando todo el dinero que había ganado después de vender en corto en Wall Street.
—En cuanto a Eva —añadió—, supimos de ella gracias al trabajo que había realizado para la rebelión OC, y al final decidimos reunirnos todos de nuevo antes de que el maldito asunto del agujero de gusano abriera la caja de Pandora.
—Por cierto, aquí la llamamos «Eve» —interrumpí.
Ignorándome, procedió a explicar que, hacía once años, Eve y ella habían recibido aquellas primeras y extraordinarias llamadas de Kosti, y que todos se habían reunido en su laboratorio, donde, para su sorpresa, se encontraron con los primeros mensajes de Iris y Eva. Describió su incredulidad al descubrir que, en otra realidad —la nuestra—, Wall Street y la misma oligarquía inútil todavía tenían todo el control. Tristes y perplejos, iniciaron la correspondencia con sus homólogos hasta que, un día de noviembre de 2025, Kosti les hizo saber que el agujero de gusano se había hecho más grande de repente, y que el otro Costa les había regalado una visita sorpresa.
—En cuanto me enteré, dejé todo lo que estaba haciendo para ir al laboratorio de Costa, o más bien de Kosti, para poder admirar con mis propios ojos eso que él llamaba el «túnel de gusano». ¿Y a quién me encontré al llegar? Pues a Eva, o a Eve si insistes, que también había recibido la orden de comparecencia. Tendría que haber adivinado que allí se cocía algo más, porque Mari y Cleo también habían venido. Mientras admiraba la belleza del túnel de gusano, oscura como la boca del lobo, este Costa —dijo señalando a mi amigo— aparece de sus profundidades y me da el mayor susto de mi vida. Instantes después, es Eva quien se queda de piedra cuando su clon, que tiene un aspecto un poco extraño, sale del túnel de gusano abrazada a un joven, que imaginé que era Thomas. Mientras las dos Evas, Thomas, Cleo y Mari se iban a la habitación de al lado para hablar de dios sabe qué, me quedé sola en el laboratorio con mis dos Costas. Y ahí fue cuando este —señalando a Costa otra vez— deja caer la bomba y nos dice que su viaje solo es parte de una treta para conseguir que Eva y Thomas le acompañasen, y que estaba a punto de volver para destruir su laboratorio. Fiel a su palabra, y después de despedirse sin demasiada ceremonia, me mira y me sonríe, y entonces se adentra en el vacío tan tranquilo. Sin pensarlo —concluyó—, me limité a seguirle. Cuando segundos después aparecí de repente en su laboratorio, pareció molestarse un poco, pero no dijo nada. Después de inspeccionar sus instrumentos unos minutos, me miró de nuevo y dijo que lo habíamos conseguido: el agujero de gusano se había desvanecido.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió hacer algo así? —le pregunté.
—Seguro que, si hay algo que sabes de mí, Yango —respondió divertida—, es que soy una disidente. En el otro lado ya no había nada de lo que pudiera disentir, salvo toda esa corrección política, esa petulancia por haber creado la sociedad perfecta. Solo tuve que echar un vistazo a este hombre —dijo mientras señalaba a mi desaliñado amigo— para saber lo que tenía que hacer. Iba a ser mucho más útil aquí.
Siguió explicando que Costa no estaba seguro de qué hacer con su repentina aparición en el laboratorio, aunque insistió en que se escondiera allí hasta que su homóloga se hubiera ido al aeropuerto. Entonces, juntos, trazaron un plan. Acordaron que ella mantendría un perfil bajo, que no le dirían nada a la otra Iris y que seguirían con sus vidas por separado. Costa le dio una considerable suma de dinero y organizó todo el papeleo. Adoptó un nombre falso y una nueva identidad: Catherine Beaumont, profesora jubilada de algún centro de estudios superiores de Austin, Texas. Los dos habían seguido en contacto, de vez en cuando y con todas las precauciones, para comprobar que estaban bien, pero desde que Costa se había mudado a Inglaterra, apenas se habían visto alguna vez, hasta ahora.
—¿Te arrepientes de haber cruzado? —le pregunté.
—Por dios, ¡no! —respondió con un dejo de acento americano—.