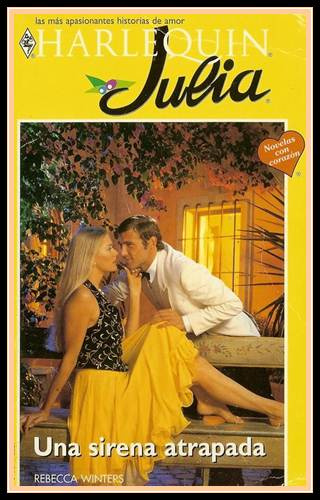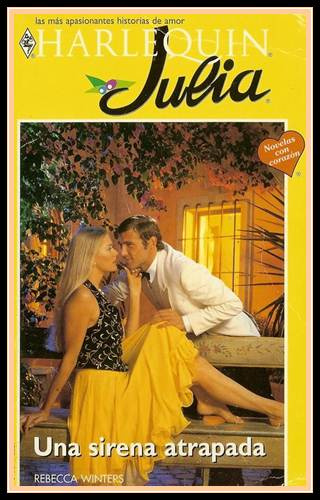
Rebecca Winters
Una sirena atrapada
Una sirena atrapada (1997)
Título Original: The Mermaid Wife (1994)
– Buen trabajo, chicos. ¡Allá vamos! Seguid así y ganaréis al West Hollywood Club el sábado que viene. Vamos a ser los mejores nadadores del estado de California.
Treinta y cinco chicos y chicas de seis a diecisiete años miraron extasiados a Lindsay Marshall desde la piscina olímpica. Ella se echó la larga coleta rubia sobre el hombro derecho y se puso de rodillas para hablar con ellos.
– Estaré tres semanas en las Bahamas, pero estaré de vuelta para la competición de junio contra Culver City. Mientras tanto, Bethany seguirá entrenándoos, así que haced todo lo que ella os diga. ¿Alguna pregunta antes de que empiece «la hora de las madres»?
– Sí -dijeron unos chicos de los mayores-. ¿Podemos ir contigo?
Los demás se rieron con ganas.
Lindsay sonrió.
– Me gustaría poder llevaros a todos, pero me temo que la gente que va a filmar los anuncios tendrían algo que decir al respecto. Voy allí a trabajar.
– ¿Será peligroso? -le preguntó una de las niñas.
Era una de las que ella entrenaba individualmente, niños que nadaban como terapia.
– Tengo miedo de los tiburones.
– No tienes que tenerlo, porque no molestan a la gente a no ser que se los provoque. Mi mayor miedo es que me quede enganchada a cinco metros de profundidad y tenga que quitarme el traje para salir.
– Eso no será nada malo -dijo el chico mayor de todos y los demás volvieron a reírse.
– Chico listo. Bueno, hemos terminado por hoy. Vaya, «la hora de las madres» ha empezado hace ya cinco minutos.
Cuando todos salieron de la piscina, Lindsay se puso las sandalias y la camiseta y se dirigió a la oficina para dejar allí el cronómetro y el silbato.
– Hola, Nate -le dijo al bronceado socorrista que se había quedado en la oficina en su lugar mientras daba la clase.
– Hola.
Le recorrió el cuerpo entonces con la mirada de una manera que le puso la piel de gallina. Aparentemente muchas chicas no encontraban nada ofensivo en ese comportamiento, ya que muchas habían salido con él desde que se incorporó en enero.
– Has tenido tres llamadas telefónicas, dos de ellas de hombres. ¿Cuándo te vas a rendir y vas a salir conmigo?
Lindsay se contuvo para no contestarle lo que se le había ocurrido. Estar trabajando en un sitio tan exclusivo significaba que se tenía que llevar bien con los demás empleados, incluyendo los ex famosos profesionales del tenis y el golf con su inflado sentimiento de importancia y socorristas con pinta de Mister Universo cuyos enormes bíceps le hacían la competencia en tamaño a sus egos.
– ¿Qué edad tienes, Nate? ¿Veintiuno, veintidós?
La sonrisa de él se esfumó.
– Tengo veinticuatro, y lo sabes.
– Bueno, yo voy a cumplir veintisiete y sólo salgo con hombres que no tienen pinta atlética. En otras palabras, no salgo con los que trabajan aquí.
Eso era cierto. Los hombres que trabajaban allí estaban demasiado ocupados admirándose a sí mismos y esperando ser descubiertos por algún cazatalentos de Hollywood y, contra eso, ninguna mujer podía competir.
– De todas formas, gracias por pedírmelo y gracias también por tomarme los mensajes. Te veré a final de mes.
Ignorando su mirada de disgusto, ella tomó las notas de las llamadas y su bolso, y abandonó la oficina.
Cuando llegó al aparcamiento le pareció que su coche era de lo más humilde en comparación con todos los Ferraris, Mercedes, Jaguars y Porsches que había allí.
Miró el primer mensaje y vio que era de Roger Bragg. Era el encargado del complejo de apartamentos cercano al suyo. Había salido una vez con él y fue un completo error. Antes de que terminara la velada había descubierto que él acababa de divorciarse y ya le estaba hablando de matrimonio. Tal vez mientras estuviera fuera se imaginaría que estaba enamorado de otra y la dejaría en paz.
El segundo era de la agencia de viajes con la que iba a volar hasta Nassau. El hombre había llamado para decirle que todo estaba confirmado y que su billete estaría en el mostrador de la línea aérea por la mañana.
No le cupo duda de que el tercero era de sus padres. Suspiró y decidió que, para evitar otra discusión porque hubiera aceptado un trabajo tan peligroso bajo su punto de vista, lo mejor que podía hacer era llamarlos desde el aeropuerto antes de marcharse.
Ansiosa por terminar de hacer las maletas, arrancó y se dirigió hacia Santa Mónica. La idea de nadar en las luminosas aguas que rodeaban la isla de Nueva Providencia era un sueño hecho realidad. Ya que bucear en las cálidas aguas de las Bahamas era un paraíso comparado con hacerlo en las frías aguas de la costa de California.
Le estaba inmensamente agradecida a la mejor amiga de su madre por presentarla al agente de Hollywood que le consiguió el papel protagonista en los anuncios que se iban a filmar para una nueva marca de cosméticos. El contrato le iba a proporcionar cincuenta mil dólares limpios, y ese dinero, junto con sus propios ahorros, podía permitirle apuntarse al Scripp's Institute de San Diego como estudiante en el otoño. Si era cuidadosa con el dinero, no tendría que preocuparse por ganarse la vida hasta que recibiera su titulación de posgraduada.
La Universidad de California, en San Diego, tenía una de las mejores escuelas de oceanografía del mundo, el Scripp's Institute y, en su día, Lindsay pretendía trabajar en proyectos importantes que la llevarían a todas las partes del mundo.
Cuando estuviera en las Bahamas, pretendía pasarse todo el tiempo que tuviera libre visitando los lugares interesantes. Particularmente el que llamaban TheBuoy, una especie de acantilado submarino de unos cuatro kilómetros de longitud, donde el director de buceo agitaba las aguas para atraer a los tiburones. Lindsay podría estar entonces tan cerca como quisiera de esas fascinantes criaturas. Sabía lo mucho que le iba a costar volver a California después de semejante experiencia.
Sólo la promesa de su futura carrera, que le daría la independencia que ansiaba, le haría soportable el pensamiento de tener que volver a Santa Mónica.
Andrew Cordell entró en el dormitorio de Randy y silbó cuando vio a su hijo de dieciocho años mirándose al espejo con su nuevo traje de buceo negro y rosa, con su máscara y aletas. Randy se lo había comprado con motivo de las vacaciones que iban a pasar en las Bahamas.
– Corta ya, papá -exclamó Randy sonriendo y arrojándole una bolsa, que su padre atrapó en el aire-. Me dijiste que comprara todo lo que necesitáramos, así que compré un equipo idéntico para los dos. Son perfectos para la temperatura del agua de por allí. Pruébate el tuyo para ver cómo te queda.
– Como confío en tu buen juicio, creo que esperaré a que lleguemos a Nassau mañana.
– Hey, papá, no tienes que avergonzarte. Eres un tipo de treinta y siete años que ya pasa de todo. Todavía tienes buen aspecto.
– ¿He oído correctamente? ¿Es que mi único heredero me está alabando por algo?
– Sí. En realidad, Linda, la otra instructora de buceo, está bastante interesada en ti.
– ¿Linda? No la recuerdo.
– Menos mal que no te ha oído decir eso. No para de pedirme información acerca de mi famoso padre. Dice que le recuerdas a Robert Redford cuando era joven, pero que estás mucho mejor. Esas fueron sus palabras exactas, te lo juro -dijo Randy gesticulando con las manos-. Tía Alex dijo exactamente lo mismo delante de tío Zack cuando fuimos a Hidden Lake el año pasado y él casi se salió de la carretera.
– ¿Ah, sí? -bromeó Andrew.
Todavía le parecía divertido que su cuñado, Zackary Quinn, el solterón más confirmado de toda Nevada hasta que Alexandra Duncan se cruzó en su camino, estuviera ahora felizmente casado. Zack estaba tan enamorado que no podía soportar no tener siempre a la vista a su pelirroja, hermosa y embarazada esposa.
Página siguiente