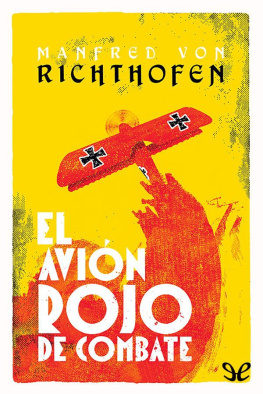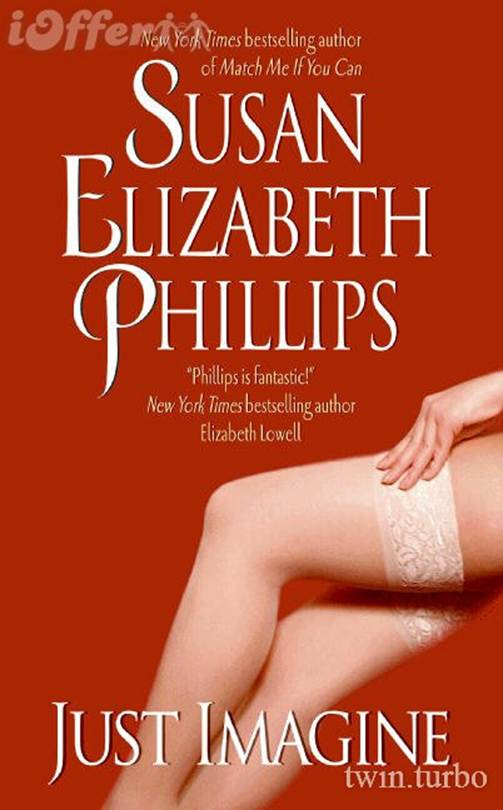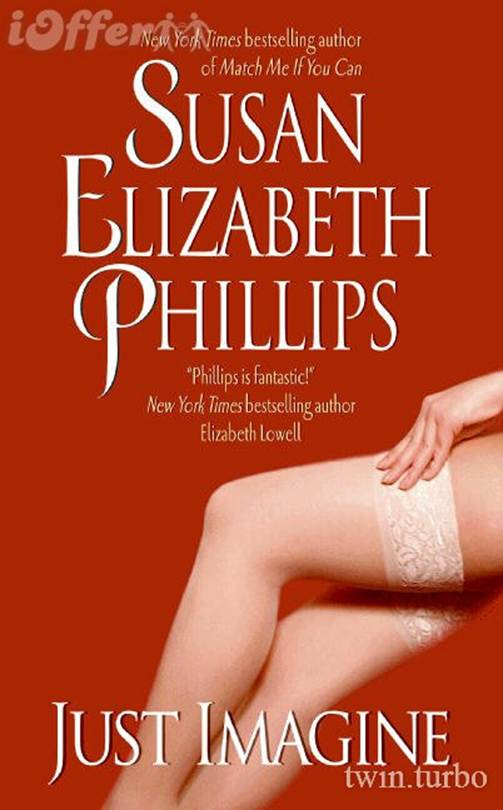
Susan Elizabeth Phillips
Imagínate
Just Imagine
Publicado originalmente como Risen Glory
Queridas lectoras,
A través de estos años he recibido cientos de cartas vuestras preguntando por mi romance histórico Risen Glory. Este fue el primer libro que escribí sola, publicado a principios de 1984, y ha estado descatalogado durante muchos años. Vosotras os habéis quejado y lloriqueado… ¡si, verdaderamente os he oído lloriquear!… porque queríais leerlo. ¡Bien, lo habéis conseguido! Aquí tenéis Risen Glory en una edición recién revisada y con nuevo título. Just Imagine.
Como muchas de vosotras, me inicié en este maravilloso mundo de la ficción romántica con los bravucones romances históricos a finales de los 70, principios de los 80. En aquellos tiempos eran romances apasionados, atractivos, de héroes meditabundos y políticamente incorrectos y heroínas batalladoras que me encantaban. Ellas vivían en un mundo donde todas las probabilidades estaban inclinadas a favor de los hombres, y los únicos derechos que una mujer tenía eran los que ella misma peleaba. ¡Pero la mujer siempre ganaba! Ojalá la realidad se pareciera.
Revisar este libro ha sido nostálgico para mí. Cuando lo escribí, era una joven madre que trataba de sacar tiempo para escribir en mi máquina portátil entre las reuniones con la profesora de párvulos. Mi forma de escribir ha cambiado con los años y mis libros actuales son muy distintos a este. Pero a pesar de todo, he encontrado semejanzas. ¡Desde el principio me encantaban los personajes potentes, las emociones fuertes, el humor y mucha intensidad!
Así que volver conmigo a una época pasada… ¡una época donde los hombres eran hombres y las mujeres estaban en el mundo para crearles problemas!
Feliz lectura.
Susan Elizabeth Phillips
Para mi marido Bill, con amor y respeto.
PRIMERA PARTE
El chico del establo
Cuándo la obligación susurra, debes, la juventud responde, puedo.
Ralph Waldo Emerson "Voluntaries III"
El viejo vendedor callejero lo captó inmediatamente, ya que el muchacho parecía fuera de lugar entre la muchedumbre de corredores de bolsa y banqueros bien vestidos que atestaban las calles del bajo Manhattan. Unos rizos negros sobresalían por debajo de un sombrero de fieltro abollado. Una camisa remendada desabotonada en el cuello, quizás en deferencia al calor de principios de julio, los hombros estrechos, frágiles, mientras unos tirantes de cuero sujetaban unos pantalones enormes y sucios.
El muchacho llevaba unas botas negras que parecían demasiado grandes para supequeño tamaño, y llevaba un bulto rectangular en su brazo. El vendedor callejero se apoyó contra su carretilla llena de bandejas de pasteles y observó al muchacho caminar entre el gentío, como si fuera a conquistar al enemigo. El anciano vio cosas en el muchacho que otros no veían y le llamó la atención.
– Eh, ragazzo. Tengo un pastel para tí. Dulce como el beso de un ángel. Vieni qui.
El chaval levantó la cabeza, y miró fijamente con ansia las bandejas de pasteles caseros que su esposa hacía todos los días, y el vendedor casi pudo oírle contar los peniques que guardaba en el bulto de manera tan protectora.
– Ven, ragazzo. Esto es un regalo para tí -sostenía una tartaleta de manzana grande-. El regalo de un anciano a un recién llegado aquí, a la ciudad más importante del mundo.
El muchacho metió desafiante el pulgar en la pretina de su pantalón y se acercó al carro.
– ¿Qué le hace pensar que acabo de llegar?
Su acento era tan espeso como el olor de los jazmines sobre un campo de algodón de Carolina, y el anciano ocultó una sonrisa.
– Tal vez es mi tonta imaginación, ¿eh?
El muchacho se encogió de hombros y dio una patada a algo tirado en el suelo.
– No soy un forastero, no, no lo soy -señaló con un mugriento dedo la tarta-. ¿Cuánto pide usted por eso?
– ¿No he dicho que es un regalo?
El muchacho lo pensó, asintió con la cabeza y extendió la mano.
– Muchas gracias.
Mientras cogía el pastel, dos hombres de negocios con levita y sombreros altos de castor pasaron junto al carro. La mirada fija del muchacho barrió con desprecio las leontinas de sus relojes de oro, los paraguas enrollados, y los pulidos zapatos negros.
– Malditos cerdos yanquis -refunfuñó.
Los hombres iban absortos en su conversación y no lo escucharon, pero en cuanto se alejaron, el anciano frunció el ceño.
– Creo que esta ciudad no es un buen lugar para ti, ¿eh? Hace sólo tres meses que ha acabado la guerra. Nuestro presidente ha muerto. El odio es todavía muy fuerte.
El muchacho se sentó en el bordillo para comerse la tarta.
– No me gustaba mucho el Sr. Lincoln. Pienso que era pueril.
– ¿Pueril? ¡Madre di Dio! ¿Qué significa esa palabra?
– Ingenuo como un niño.
– ¿Y dónde aprende un muchacho como tú una palabra como esa?
El muchacho entrecerró los ojos para protegerlos del sol de la tarde y bizqueó al anciano.
– Me distraigo leyendo libros. Esa palabra en particular la aprendí del señor Ralph Waldo Emerson. Admiro mucho al señor Emerson -comenzó a mordisquear con delicadeza alrededor del borde de su tarta-. Yo no sabía que era un yanqui cuando comencé a leer sus ensayos. Cuando me enteré me enfadé muchísimo. Pero ya era demasiado tarde, porque ya era su discípulo.
– Este señor Emerson. ¿Qué dice él que es tan especial?
Un trocito de manzana se quedó pegado a la punta de su mugriento dedo, y él lo chupó con la punta de su pequeña lengua rosada.
– Él habla del carácter y la independencia. ¿Es la independencia el atributo más importante que una persona puede tener, verdad?
– La fe en Dios. Eso es más importante.
– Ya no creo más en Dios, ni en Jesús. Creía, pero he visto demasiado dolor estos últimos años. He visto a los yanquis matar todos nuestros animales y quemar nuestros graneros. He visto como le pegaban un tiro a mi perro, Fergis. He visto a la señora Lewis Godfrey Forsythe perder a su marido y su hijo Henry el mismo día. Mis ojos se sienten viejos.
El vendedor callejero miró más atentamente al muchacho. Tenía una cara pequeña, en forma de corazón, y una nariz que se inclinaba un poquito al final. Parecía un pecado que fuera un chico, ya que pronto se embrutecerían esos rasgos tan delicados.
– ¿Cuántos años tienes, ragazzo? ¿Once? ¿Doce?
Una sombra de cautela pasó por los ojos que eran de un sorprendente violeta.
– Más mayor, supongo.
– ¿Y tus padres?
– Mi madre murió cuando nací. Mi padre murió en Shiloh hace tres años.
– ¿Y tú, ragazzo? ¿Por qué has venido a mi Nueva York?
El muchacho se metió el último pedazo de tartaleta a la boca, se colocó el bulto mejor debajo del brazo, y se levantó.
– Tengo que proteger lo que es mío. Muchas gracias por esta deliciosa tarta. Ha sido un verdadero placer conocerle -comenzó a alejarse, luego vaciló-. Y sabe qué… no soy un chico. Y mi nombre es Kit.
***
Mientras Kit caminaba por la ciudad hacía Washington Square según las direcciones que le había dado una mujer en el ferry, pensó que había sido una tontería decirle su nombre al anciano. Una persona que pensaba cometer un asesinato no debería dejar rastros. Excepto que eso no sería un asesinato. Eso sería justicia, aunque la corte de yanquis no lo viera así si la cogían. Ella haría todo lo posible para que nunca supieran que Katharine Louise Weston de la plantación Risen Glory, había abandonado Rutherford, Carolina del Sur, y había estado a tiro de escupitajo dentro de esta maldita ciudad.
Página siguiente