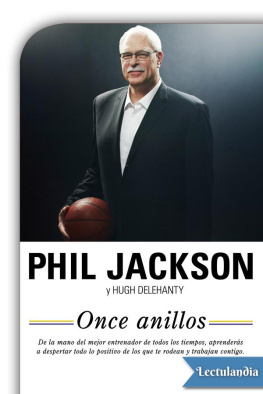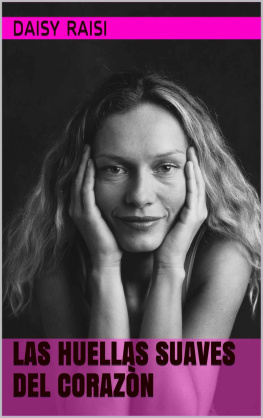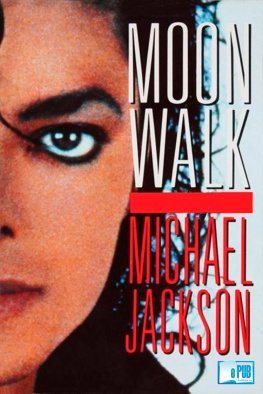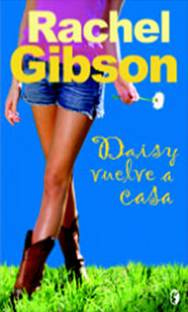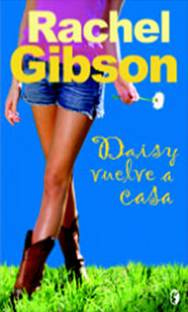
Rachel Gibson
Daisy Vuelve A Casa
Una ráfaga de aire caliente barría el asfalto cuando el Thunderbird del 63 surgió de la oscuridad del taller mecánico. El motor de ocho cilindros en V con carburador Holley de doble boca ronroneaba como una mujer complacida: con voz afectuosa, sexy e insinuante. El tórrido sol de Tejas les arrancó mil destellos a los tapacubos metálicos, se paseó por los alerones cromados y acarició la brillante pintura negra. Mientras esa belleza se le iba acercando su dueño la observaba con una sonrisa de orgullo en el rostro. Hacía tan solo unos meses que aquel Sports Roadster era poco más que un montón de chatarra. Pero ahora le habían devuelto toda su gloria original y tenía un aspecto deslumbrante: era un recordatorio de una época en la que a la industria automovilística de Detroit le preocupaba más batir récords de aceleración que rentabilizar los litros de gasolina por kilómetro, conseguir estructuras de seguridad o encontrar el lugar adecuado donde colocar el posavasos.
Jackson Lamott Parrish estaba sentado dentro del automóvil, un T-Bird con asientos de cuero rojo, con la muñeca apoyada sobre el volante, también rojo. La luz hizo brillar su tupida cabellera de color castaño, y se le formaron pequeñas arruguitas cuando entornó los ojos deslumbrado por el sol. Pisó el acelerador una vez más, apartó la mano del volante y detuvo el motor. Abrió la portezuela y plantó una de sus botas tejanas sobre el asfalto. Salió del coche con mucha calma y el dueño del Roadster restaurado se le acercó y le tendió un cheque. Jack le echó un vistazo, comprobó que todos los ceros estaban en el lugar adecuado y lo dobló para guardárselo en el bolsillo de su elegante camisa blanca.
– Que lo disfrute -dijo antes de dar media vuelta y regresar al taller. Pasó junto a un Cuda 446 de 1970 cuyo enorme motor Hemi colgaba de una pequeña grúa. Por encima del estruendo de los compresores de aire y el resto de herramientas, se oyó la voz de Billy, el hermano menor de Jack, llamando al mecánico desde debajo de un Dodge Custom Royal Lancer del 59.
El vacío que había dejado el T-Bird lo ocuparía al día siguiente un Corvette del 54. Habían localizado ese deportivo clásico en un garaje desvencijado del sur de California, y Jack había volado hasta allí hacía tres días para echarle un vistazo. Al descubrir que el cuentakilómetros original indicaba tan solo setenta mil kilómetros y que todo lo demás parecía en orden, lo compró de inmediato por ocho de los grandes. Una vez restaurado, aquel Corvette le haría ganar diez veces lo que había pagado por él. En lo que a restaurar coches antiguos se refería, en Clásicos Americanos Parrish eran los mejores. Todo el mundo lo sabía.
Los hermanos Parrish llevaban el rugir de los motores y el olor de la gasolina en la sangre. Jack y Billy habían trabajado en el taller de su padre desde pequeños. Repararon su primer motor siendo unos mocosos. Podían distinguir un ocho cilindros en V de 260 en uno de 289 con los ojos cerrados, y eran capaces de reparar un inyector de gasolina incluso durmiendo. Orgullosos hijos de la comunidad de Lovett, Tejas, con una población de diecinueve mil tres habitantes, los hermanos Parrish habían crecido adorando el fútbol americano, la cerveza fría y quemando neumáticos en carreteras anchas y llanas, por lo general acompañados de alguna de esas hembras de espesa cabellera y moral relajada que se pintaban los labios mirándose en el retrovisor.
Los muchachos habían crecido en una pequeña casa con tres dormitorios situada detrás del taller mecánico. El negocio original había cambiado mucho. Lo reemplazaron por un local más grande y moderno con espacio para ocho automóviles. También limpiaron el jardín que se extendía en la parte trasera. Los coches viejos y las piezas desechadas habían desaparecido de allí hacía tiempo.
La casa, sin embargo, seguía igual que siempre. Los mismos rosales que había plantado su madre, las mismas zonas de tierra y césped bajo el gigantesco olmo. El mismo porche con el suelo de cemento y la misma puerta con mosquitero, que seguía necesitando una dosis de aceite como agua de mayo. La casa había recibido una buena mano de pintura, tanto por dentro como por fuera. El color, eso sí, seguía siendo el mismo. La única diferencia real era que ahora Jack vivía solo en ella.
Billy se había casado con Rhonda Valencia hacía siete años y había dejado atrás, felizmente, su salvaje modo de sobrellevar la vida doméstica. En cuanto a Jack, todos en el pueblo sabían que no tenía la mínima intención de abandonar ese modo de vida. Por lo que se sabía de él, no había conocido a ninguna mujer que le llevase a plantearse la posibilidad de formar una pareja, en definitiva, de pronunciar el «hasta que la muerte nos separe».
Sin embargo, en el pueblo no lo sabían todo de él.
Jack llegó a su despacho, en la parte trasera del taller, y cerró la puerta. Guardó el cheque en un cajón y se sentó al escritorio. Antes de comprar el Corvette del 54 investigó todos sus antecedentes y después voló a California para asegurarse de que la estructura del coche no había sufrido ningún daño grave. Informarse del historial de un vehículo, encontrar las piezas de recambio y restaurarlo le obligaba a dedicarle hasta el último minuto de su tiempo, hasta conseguir que el coche estuviera de nuevo en perfectas condiciones. Reparado. Mejorado. Completo.
Penny Kribs, la secretaria de Jack, entró en el despacho y entregó a su jefe la correspondencia del día.
– Tengo que ir a la peluquería -le recordó a Jack.
Jack alzó la vista y observó que Penny se había recogido el cabello en lo alto de la cabeza. Había sido compañero de estudios de Penny durante doce años, y había jugado a fútbol americano en el equipo de la escuela con su marido, Leon.
Jack se puso en pie y cogió las cartas.
– ¿Vas a ponerte guapa para mí?
Ella lucía anillos en todos y cada uno de los dedos, y sus largas uñas, siempre pintadas de color rosa, parecían garras. Jack se preguntaba a menudo cómo lograba teclear sin presionar más de una tecla a un tiempo, y también cómo se las arreglaba para extenderse todo ese maquillaje por el rostro sin sacarse un ojo. No se atrevía a imaginar lo que debía sentir Leon cuando su mujer le agarraba la polla. Cada vez que lo pensaba un escalofrío le recorría la espalda.
– Claro -respondió con una sonrisa-. Sabes muy bien que tú fuiste mi primer amor.
Sí, lo sabía. En tercero, Penny le dijo que estaba enamorada de él y, acto seguido, ella le propinó una patada en la espinilla con sus zapatos negros de charol. A partir de entonces, Jack pensó que no necesitaba esa clase de amor.
– No se lo digas a Leon.
– Oh, ya lo sabe. -Hizo un gesto con la mano en señal de despedida y se encaminó hacia la puerta, dejando tras de sí el aroma de su perfume-. También sabe que jamás me enrollaría contigo.
Jack cruzó los brazos y apoyó los codos en el borde de la mesa.
– ¿Por qué?
– Porque tú haces con las mujeres lo mismo que las anoréxicas con las chocolatinas. Pruebas un poco de aquí, otro poco de allá. A veces incluso les das un par de mordisquitos, pero nunca te comes una entera.
Jack se echó a reír.
– Sé de más de una que no diría lo mismo.
Penny no le vio la gracia a la respuesta.
– Ya sabes a qué me refiero -replicó por encima del hombro mientras salía por la puerta.
Sí, Jack sabía perfectamente a qué se refería. Como la mayoría de las mujeres a las que conocía, Penny estaba convencida de lo que debía hacer era casarse, formar una familia y comprarse un todoterreno. Sin embargo, él consideraba que su hermano ya había cumplido con ese tipo de expectativas por los dos. Billy tenía tres hijas, la mayor de cinco años y la más pequeña de seis meses. Vivían en una calle sin salida de lo más tranquila y tenían instalados un par de columpios en el jardín; Rhonda, además, conducía un Tahoe, el todoterreno preferido por la mayoría de madres del país. Con tantas sobrinas, Jack no sentía en absoluto la necesidad de traer otro Parrish al mundo. Era «tío Jack», una denominación que encajaba bien con su carácter.
Página siguiente