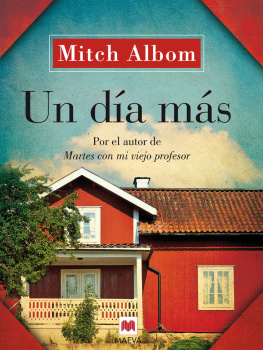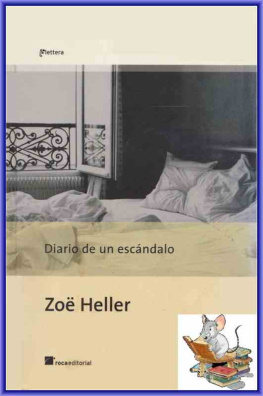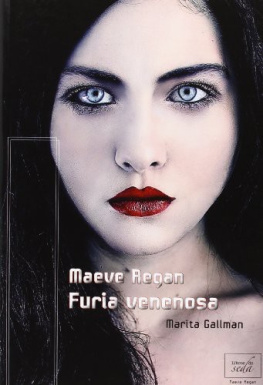Para Marjorie, Beverly, Gill y todas mis otras rosas.
Mabs
Londres, 1895
L a escalera de metal fijada a la pared del pozo de hielo traqueteó mientras descendía y Mabs sintió que el corazón se le hundía más con cada peldaño. A doce metros de profundidad saltó para aterrizar entre las sombras que no le permitían ver más allá de sus rodillas. El frío era cortante, implacable a pesar de las capas de camisas y abrigos en los que se había envuelto y de la bufanda de lana que le había prestado uno de los chicos del muelle. Se la había enrollado alrededor del cuello y parte de la cara, pero el ambiente helador la atravesaba.
Rápidamente se le unieron otros tres trabajadores, todos varones, por descontado, que saludaron escuetamente a Mabs y a los demás. Era un mundo extraño y oscuro. Los gritos y el estruendo del muelle del canal situado sobre ellos llegaban amortiguados y remotos en el silencio reinante entre las altas pilas de hielo. Mabs no podía evitar tener la sensación de que la estaban observando. Era como si aquello fuera una pesadilla, pensó. Le habría gustado despertarse con un grito ahogado y un inmenso alivio al ver que no era real. Pero lo era.
Al llegar esa mañana al trabajo, recibió la desagradable noticia de que trabajaría en los pozos de hielo; los llamaban «las sombras». Para colmo, ni siquiera era temporada de hielo. Allí era invierno cuando el hielo llegaba desde Noruega en montañas relucientes atadas a las barcazas y había que bajarlo a las sombras. Y era en verano cuando se subía para abastecer las casas de los ricos. Normalmente, en octubre no había que ocuparse de esa tarea. Pero esa semana estaba siendo calurosa y soleada, con cielos azules y luminosos, y repuntaba el consumo de helados. Así que los vendedores habían decidido continuar con sus puestos abiertos un poco más, y a Mabs y sus compañeros les tocó bajar para sacar el hielo que quedaba.
Miraron a su alrededor, sopesando por dónde empezar. Su trabajo consistía en desplazar los grandes bloques para ponerlos al alcance de unas pinzas gigantes, que colgaban de una enorme cadena suspendida a doce metros de altura. Mabs y dos de los chicos se pusieron en marcha, empujando la pesada carga con todas sus fuerzas, mientras que un tercero, un tipo alto con un mechón de pelo del color del heno, los dirigía y maniobraba con la cadena. Cuando el bloque estaba colocado en la posición correcta, fijaban las tenazas alrededor de forma segura, antes de gritar al suizo Louis para que lo levantara. Cuando un bloque se elevaba, se dirigían inmediatamente al siguiente.
La mayoría de los trabajadores habituales del hielo habían regresado a sus lugares de origen: Suiza, Italia, Francia. Unos pocos, que no tenían motivos para volver, trabajaban en los canales todo el año. Les llamaban de todo: franchute, hortelano, espagueti… sin que importara su verdadera nacionalidad. Aparte de eso, encajaban bien. Era Mabs la que no encajaría si lo supieran.
No era una trabajadora típica. Era menuda, pero su padre se había derrumbado de dolor cuando su madre murió, hacía casi un año, y tenía seis hermanos pequeños. Alguien tenía que ganar dinero, así que se vistió de chico, escondió el pelo bajo una gorra y pasó a llamarse Mark.
Se guardaba de sí misma en el trabajo. Eso significaba que dejaba pasar las animadas bromas que aliviaban un poco la dureza de la tarea. Temía que descubrieran que era una chica. De manera que agachaba la cabeza, se afanaba con el hielo y se quedaba al margen mientras los chicos rompían la monotonía entre bromas y risas. Los que trabajaban junto a ella se llamaban Big y Mikey, según dedujo, y el otro era Kipper, mejor que fuera solo un apodo. En cualquier caso, no tenía mucho sentido hacer amigos. Los trabajadores iban rotando de cargamento en cargamento en función de las necesidades. Nunca se formaba parte del mismo equipo durante mucho tiempo.
Por el Regent’s Canal viajaban todo tipo de artículos, madera, grano, arsénico, estiércol, pero el hielo era lo que ella más odiaba. Era resbaladizo cuando se necesitaba que fuera estable y pegajoso cuando hacia falta que se deslizara, y totalmente rencoroso, pensaba siempre Mabs.
Horas más tarde, le temblaban los brazos y las piernas; tenía los pies, dentro de las botas gastadas que calzaba, completamente entumecidos. Ya no estaba segura de que su escasa fuerza sirviera de algo. El cansancio, el frío y la luz tenebrosa le debilitaban los sentidos. Cuando otro bloque se elevó por encima de sus cabezas, Mabs gimió y se apoyó en el siguiente, con la cara levantada hacia el cielo lejano. Cerró los ojos, terriblemente cansada.
Un repentino y ensordecedor estruendo y un grito horrorizado procedente de lo alto la sacaron de su estado de aletargamiento; al abrir los ojos vio una masa de hielo de ciento cuarenta kilos cayendo como una roca. Los chicos, más avispados que ella, que no podía moverse, se apartaron de un salto. La conmoción de ver aquel enorme peso muerto precipitándose hacia ella la paralizó. Al instante, sintió cómo algo la derribaba hacia un lado y se encontró boca abajo, entre el frío del suelo y un cuerpo caliente encima. Sintió que ese cuerpo se estremecía cuando el hielo se estrelló contra el suelo, lanzando puñales helados que volaban por todas partes. El estrépito cesó. La sombra recuperó el inquietante silencio y dejó de sentir aquel peso sobre ella. Mabs se volvió sobre la espalda y se puso en pie. Tenía las piernas débiles y temblorosas como flanes, pero no podía quedarse allí tumbada o se congelaría.
Uno de los chicos, Kipper, la había salvado; y ella se quedó sin palabras. El chico estaba frente a ella, mirándola con incredulidad. Tenía el pelo color heno alborotado por el susto.
—No t’has movío —dijo él con tono suspicaz.
—No podía —respondió ella.
El suizo Louis bajó a toda prisa por la escalera, balbuceando disculpas, aterrorizado por si habían matado a alguien. Los tenía a todos delante, sanos y salvos, excepto a Big. Uno de los puñales voladores se le había clavado en una pierna. Louis lo ayudó a salir del pozo. Mabs lo vio desaparecer por la salida y contempló el rastro que las gotas de sangre dejaban en la escalera. Se sintió mal.
Un grito indignado llegó desde arriba, era el capataz que se había acercado para ver lo que ocurría.
—¡Terminaremos contratando a un grupo de orangutanes! —gritó, y escupió en el pozo—. ¡Solucionadlo! No vamos a desperdiciar nada. Metedlo en cubos y subidlo aquí. ¡Ahora!
—Bueno, entonces… volvamos al trabajo —comentó Kipper.
—¡Espera! —gritó Mabs—. M’has salvao . Gracias.
—No es necesario que me lo agradezcas, poco podemos hacé los unos por los otros —respondió, mientras recogía fragmentos de hielo.
Mabs temblaba de manera violenta, la conmoción se apoderaba de ella. Sin embargo, ¿qué podía hacer más que seguir el ejemplo de su compañero?

Mucho más tarde, se dirigió a su casa arrastrando los pies por el duro camino de sirga del canal, luego los adoquines de Clerkenwell y por último las sucias calles de Saffron Hill. Había caído una ligera lluvia y la noche violácea se cerraba alrededor a medida que avanzaba. De las formas oscuras de los portales surgían de repente seres humanos que extendían las manos para pedir monedas o hacían comentarios obscenos. Mabs agachó la cabeza y se ciñó el abrigo, se sentía aliviada por llevar ropa de chico. Había vivido en esa zona toda su vida y, aparentemente, no era tan mala como antes; aun así, no sentía ningún apego por ella.
Los hombres de la familia Daley llevaban más de cien años trabajando en los canales de Londres. Su tatarabuelo, Jack Daley, y sus hijos habían formado parte de los equipos de trabajo que los habían construido, y todos los descendientes varones habían trabajado después en los muelles, cargando y descargando las barcazas. Cuando Mabs era pequeña, pensaba que los canales eran emocionantes. Su padre llegaba a casa con sus historias de hombre sobre la vida en el centro del universo y hacía que las vías fluviales parecieran lugares propicios para grandes aventuras. Creía que los Daley tenían allí su oportunidad. Pero ahora Mabs sabía cómo era el infierno: no era fuego rojo y abrasador, sino verde grisáceo, vacío y tenebroso, con enormes barcazas gimiendo bajo el peso de una carga insoportable y con poderosos caballos forzando sus músculos para tirar de ellas; incluso algún que otro cadáver pálido flotando en el agua espesa e indiferente.