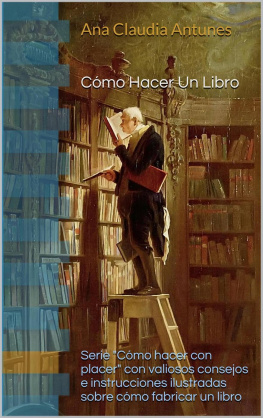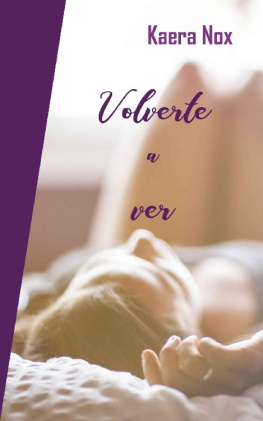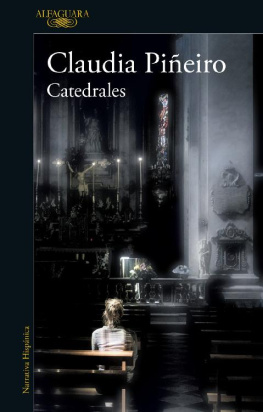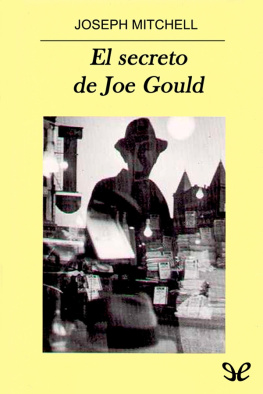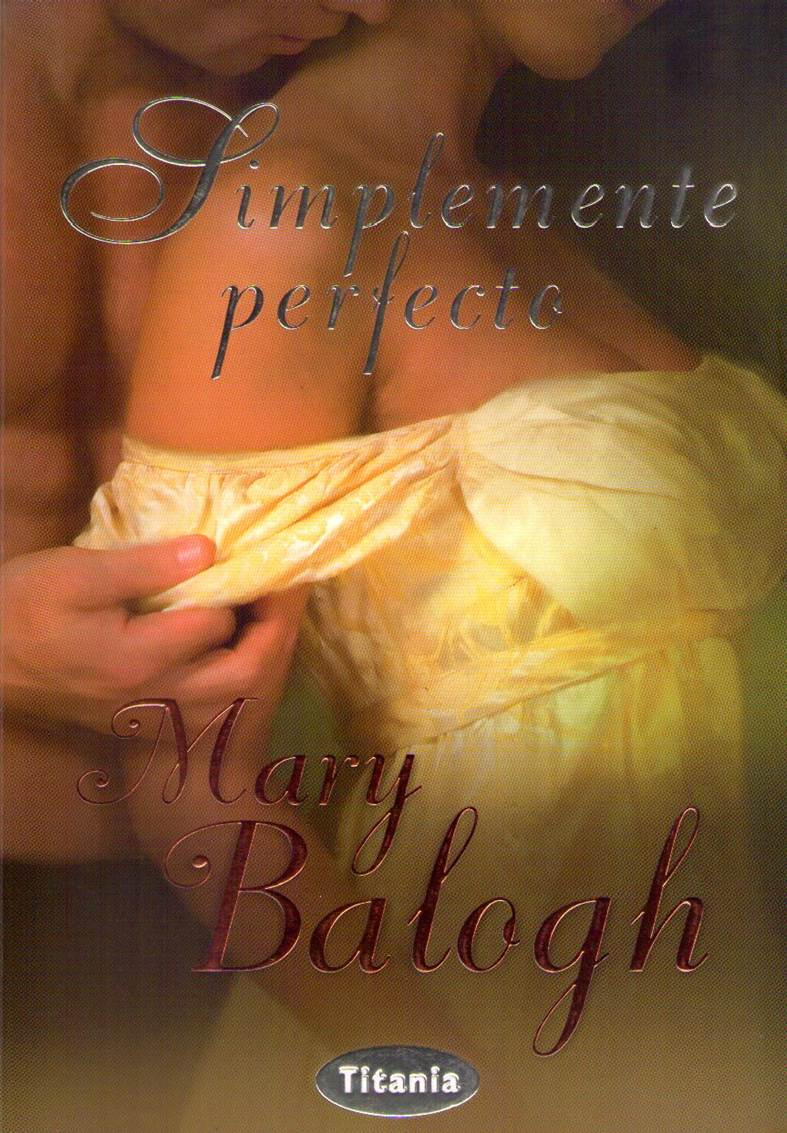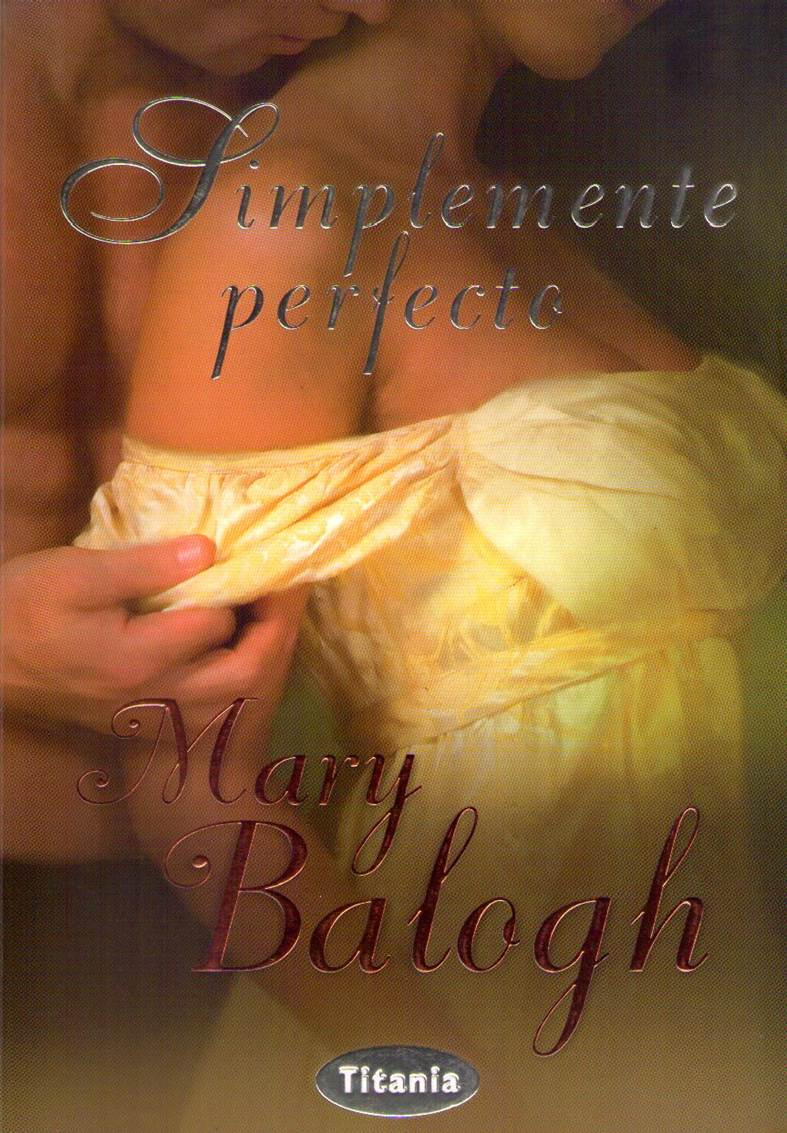
Mary Balogh
Simplemente Perfecto
4° de la Serie Escuela Miss Martin’s
Simply Perfect (2008)
Claudia Martin ya había tenido un día difícil en la escuela. Los problemas comenzaron justo antes del desayuno, cuando llegó el mensaje de mademoiselle Pierre, una de las profesoras no residentes, con la noticia de que estaba indispuesta, con una fuerte jaqueca, y no podría ir a la escuela, lo que significó que Claudia, en su calidad de propietaria y directora, se vio obligada a hacer la mayoría de las clases de francés y de música, además de las propias de ella. Con las clases de francés no tuvo mucha dificultad, pero las de música le resultaron más complicadas. Peor aún, quedó sin hacer el trabajo en los libros de cuentas, que tenía programado para ese día en sus horas libres, y se le iban acabando rápidamente los días en que debía hacer toda la miríada de tareas que era necesario hacer.
Y entonces, justo antes de la comida de mediodía, terminadas ya las clases de la mañana, la hora en que se descuidaba más la disciplina, Paula Hern decidió que no le gustaba cómo la miraba Molly Wiggins y expresó su disgusto pública y elocuentemente. Y dado que el padre de Paula era un próspero hombre de negocios, rico como Creso, y ella se daba aires en conformidad, y Molly era la menor y más tímida de las niñas en régimen gratuito, y ni siquiera sabía quién era su padre, lógicamente Agnes Ryde se sintió obligada a meterse en la refriega en vigorosa defensa de la pisoteada, recuperando su acento cockney con irritante claridad. Claudia se vio obligada a tomar cartas en el asunto hasta conseguir sinceras disculpas de todas las involucradas e imponer los castigos adecuados a todas, a excepción de la más o menos inocente Molly.
Y sólo una hora después, cuando la señorita Walton se disponía a salir con la clase de las menores en dirección a la abadía de Bath, donde tenía programada una clase informal de arte y arquitectura, se abrieron los cielos y comenzó a caer un aguacero como para poner fin a todos los aguaceros, con lo que se presentó el problema de encontrar otra actividad para las niñas dentro de la escuela. Claro que eso no era problema suyo, pero no pudo dejar de enterarse, por las ruidosas y molestas exclamaciones de decepción de las niñas fuera de la puerta de su clase de francés, donde estaba intentando enseñar los verbos irregulares, tanto, que finalmente salió a informarlas de que si tenían alguna queja por la inoportuna llegada de la lluvia debían hacérsela personalmente a Dios en las oraciones de la noche, y que «mientras tanto» guardaran silencio hasta que la señorita Walton las hiciera entrar en un aula y cerrara la puerta.
Y entonces, cuando terminaron las clases de la tarde y las niñas subieron a peinarse y lavarse las manos para luego bajar a tomar el té, se estropeó algo en el pomo de la puerta de uno de los dormitorios y ocho niñas quedaron encerradas dentro hasta que subió a repararlo el señor Keeble, el anciano portero de la escuela, y estuvo un rato rascando y haciendo chirriar la cerradura entre risitas. La señorita Thompson se hizo cargo de la crisis leyéndoles un sermón sobre la paciencia y el decoro, aunque las circunstancias la obligaron a hablar con un volumen de voz que las chicas pudieran oír desde dentro del dormitorio y, claro, también llegaba a muchas otras partes de la escuela, entre ellas su despacho.
No, no había sido el mejor de los días, acababa de comentarles a Eleanor Thompson y Lila Walton, sin que la contradijeran, mientras estaban tomando el té en su sala de estar particular, poco después de que fueran liberadas las prisioneras. Podría conformarse con menos días de esos.
Y entonces, ¡más!
Para coronarlo todo y empeorar un día ya difícil, había un marqués esperando tener el gusto de verla en el salón para visitas de abajo.
¡Un «marqués», por el amor de todo lo maravilloso!
Eso era lo que decía la tarjeta con bordes plateados que tenía cogida entre dos dedos: el marqués de Attingsborough. El portero acababa de ponérsela en las manos, con expresión agriada y desaprobadora, expresión nada insólita en él, sobre todo cuando un hombre que no era profesor ahí invadía su dominio.
– Un «marqués» -dijo, ceñuda, mirando de la tarjeta a sus colegas-. ¿Qué podrá desear? ¿Lo dijo, señor Keeble?
– No lo dijo y no se lo pregunté, señorita. Pero si me lo pregunta, no se trae nada bueno entre manos.
Me sonrió.
– ¡Ja! Un pecado mortal, desde luego -dijo Claudia, irónica, mientras Eleanor se reía.
– Tal vez tiene una hija a la que desea colocar en la escuela -sugirió Lila.
– ¿Un «marqués»? -dijo Claudia, con las cejas arqueadas, silenciándola.
– Tal vez, Claudia, tiene dos hijas -dijo Eleanor, haciéndole un guiño travieso.
Claudia bufó, suspiró, tomó otro trago de té y se levantó de mala gana.
– Supongo que será mejor que vaya a ver qué desea. Eso será más productivo que continuar sentada aquí haciendo suposiciones. Pero que suceda esto justamente hoy. Un «marqués».
Eleanor volvió a reírse.
– Pobre hombre. Lo compadezco.
A Claudia nunca le habían caído bien los aristócratas, gente ociosa, arrogante, insensible, antipática, aunque el matrimonio de dos de sus profesoras e íntimas amigas con señores con título la habían obligado a reconocer en esos últimos años que tal vez «algunos» de ellos podrían ser personas simpáticas e incluso valiosas.
Pero no la divertía que uno de ellos, un desconocido, invadiera su mundo sin siquiera con un «con su permiso», sobre todo al final de un día difícil.
No creía ni por un instante que ese marqués deseara colocar a una hija en su escuela.
Bajó la escalera delante del señor Keeble porque no deseaba ir a su paso de tortuga. Debería, pensó, haber ido primero a su dormitorio a comprobar si tenía una apariencia respetable, que seguro no tenía después de ese ajetreado día. Normalmente se preocupaba de presentar una apariencia pulcra ante las visitas. Pero no se dignaría a hacer ese esfuerzo por un «marqués», arriesgándose a parecer servil a sus ojos.
Cuando abrió la puerta del salón para las visitas ya estaba erizada por una indignación bastante injustificada. ¿Cómo se atrevía ese hombre a molestarla en su propiedad, fuera cual fuera el asunto que lo traía?
Miró la tarjeta que todavía tenía entre los dedos.
– ¿El marqués de Attingsborough? -preguntó, con voz no diferente a la que empleó con Paula Hern ese mediodía, una voz que decía que de ninguna manera se iba a dejar impresionar por la presunción de grandeza.
Él estaba de pie al otro lado de la sala, cerca de la ventana.
– Para servirla, señora -dijo, inclinándose en una elegante venia-. ¿Señorita Martin, supongo?
La indignación de Claudia subió a las nubes. Una sola mirada no era suficiente para hacer un juicio sensato sobre su carácter, claro, pero, francamente, si el hombre tenía alguna imperfección en el cuerpo, los rasgos o su gusto para vestirse, esta no era visible. Era alto, de hombros y pecho anchos y delgado de talle y caderas; sus piernas largas y bien formadas; su pelo moreno abundante y lustroso, su cara guapa, sus ojos y su boca indicaban que tenía buen humor. Vestía con impecable elegancia, pero sin siquiera una traza de ostentación. Sólo sus botas hessianas tenían que costar una fortuna y calculó que si se acercaba a mirarse en ellas vería reflejada su cara y tal vez su pelo aplastado y despeinado y el cuello lacio del vestido también.
Juntó las manos delante de la cintura, no fuera cosa que intentara comprobar su teoría tocándose las puntas del cuello. Continuaba con la tarjeta sostenida entre el pulgar y el índice.
– ¿En qué puedo servirle, señor? -preguntó, evitando adrede llamarlo «milord», ridículo y afectado trato, en su opinión.
Página siguiente