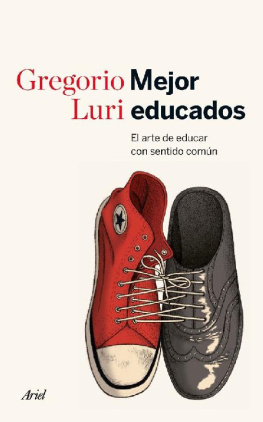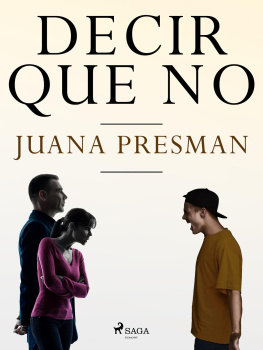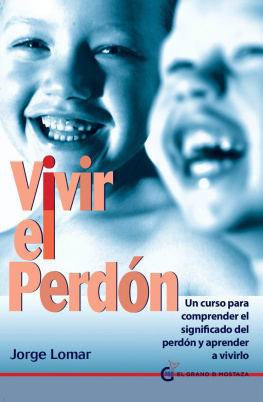Por fin un libro que nos anima a decir: «Basta ya. Soy un padre imperfecto y es orgulloso de serlo».
Ser padres hoy se ha convertido en una realidad tan compleja que parece difícil con las claves para conseguir su buen desarrollo. Pero, antes de perder el n empecemos por el principio: no hay familias perfectas, y este libro ha nacido p reivindicar esa imperfección.
En una época de confusión y sobreprotección, Gregorio Luri se atreve a decir alt claro lo que cada vez parece menos evidente: que un hijo tiene derecho a saber que disciplinado es más importante que ser meramente inteligente; que más grave equivocarse, es no aprender nada de la equivocación; que se puede disponer de mu información y ser un ignorante; que está muy bien de vez en cuando oír la palabra «n y que es imprescindible aprender las cuatro palabras mágicas: «por favor», «g «perdón» y «confío».
Este libro va dirigido a quienes tienen asumido ―o a quienes les iría bien asu que son «moderadamente imperfectos». Gregorio Luri quiere animar a estos padre sólo a no arrepentirse de ser lo que son, sino a que cada mañana, en el desayun presenten ante sus hijos con la cara descubierta como unos padres orgullosame imperfectos. Un breve manifiesto para encontrar las claves del éxito de esas f «defectuosas» que toca defender.
A esas madres tan modernas que les hacen las chuletas —escolares— a sus hijos (con perplejidad).
A los Simpson (con amor), porque a pesar de que Homer está convencido de que «la solución a todos los problemas de la vida no está en el fondo de una botella, sino en la tele», cena cada día con su familia y sin la tele.
A mi Marge particular (con mucho apego), porque ella sí que es «tan hermosa como la princesa Leia y tan lista como Yoda».
INTRODUCCIÓN
—
Lo que más me gusta de mi labor como pedagogo es hablar con los padres.
Han sido ellos los que han ido enseñándome cómo debo hablarles. Pronto descubrí que pueden perdonarte que estés equivocado, pero no que no te creas lo que les dices. Ante los padres hay que abandonar las mesas y los atriles tras los que te acostumbran a parapetar los organizadores de conferencias y bajar al nivel de sus miradas y, siempre que sea posible, hablar sin la ayuda de ninguna mediación tecnológica, ni micros ni, sobre todo, presentaciones en PowerPoint, porque nos impiden mirarnos cara a cara. Más de una vez me han felicitado por crear un ambiente de complicidad y proximidad.
Hay que mirar cara a cara a las personas a las que te diriges porque el espacio que crea la mirada compartida es el específico de ese animal óptico que es el hombre. Es, ciertamente, un espacio arriesgado, porque hay que arrimarse al toro. La inseguridad y la retórica vacía se notan pronto: tus microgestos, tu entonación, tus pausas, el ritmo de las frases… te delatan. Por eso es importante hablar solamente de lo que has rumiado lentamente. Las familias estarán o no de acuerdo con tus palabras. Tienen perfecto derecho a quedarse con lo que quieran de las mismas, pero han de salir de la conferencia convencidos de que ha merecido la pena abandonar un rato la tele.
La sinceridad siempre acorta las distancias.
El espacio específicamente humano, que es el que vamos creando con nuestras miradas, no es nunca un mero espacio geométrico. No se deja medir por sus dimensiones objetivas. Es un espacio afectivo: es la forma espacio-temporal de nuestros sentimientos. Con razón Sócrates les decía a los desconocidos: «Habla, para que te vea».
Hablar en público es el arte de ganarte la atención de personas a las que no conoces y que, como no te deben nada, no dudarán en manifestar su aburrimiento o su descontento de mil maneras: con el movimiento impaciente en sus asientos, sus toses, sus siseos o, directamente, levantándose y marchándose. Tu reto es conseguir que las manecillas del reloj aceleren sus movimientos de tal forma que, al acabar, la hora u hora y media que han pasado contigo se les haya hecho a la vez corta, amena y provechosa.
Precisamente para obligarme a mí mismo a estar pendiente de las miradas de los padres y madres que me escuchan, me presento ante ellos con un guion sucinto escrito en unas fichas blancas, sintiéndome libre en cualquier momento para salirme del carril del esquema si percibo que un tema que tenía previsto tocar de pasada ha interesado más de lo que había previsto o que un aspecto que tenía intención de profundizar, por las razones que sea, parece de muy escaso interés para mis oyentes.
Por supuesto, las preguntas posteriores a las conferencias han ido modelando mis palabras, incluyendo, eliminando o matizando algunas ideas. Pero también, estimulando una cierta voluntad incitadora —que intento, en todo caso, que no se quede en la provocación, sino que suscite alguna reflexión—. ¡Cuánto les debo a esos padres que se quedan al final, un poco alejados del resto, para hacerme en privado alguna confidencia o reconvención!
Aunque hoy la familia se ha convertido en una realidad tan compleja que siempre corres el riesgo de que alguno de los presentes te haga notar la ausencia de su experiencia personal en tus palabras, yo sólo puedo hablar de lo que creo. Cuando pienso en una familia, inevitablemente lo hago con las imágenes de mi experiencia particular como hijo, marido, padre y abuelo. Soy plenamente consciente, porque así lo he vivido, de que los padres y las madres tienen estilos educativos diferentes y complementarios que provocan también efectos complementarios en la socialización de sus hijos. Sigo pensando que tener un padre y una madre comedidamente imperfectos, que, aunque sean muy distintos, están ligados afectivamente, es un chollo psicológico y aunque intento dirigirme a todos, he de reconocer que no tengo presentes de manera espontánea todos los modelos de familia posibles.
Estamos viviendo unos tiempos en los que el deseo de quedar bien a cualquier precio condena a los timoratos a decir trivialidades más o menos beatas que contenten a todos sin molestar a nadie, para no pecar contra lo políticamente correcto. De la misma manera que de la literatura infantil y juvenil están desapareciendo los malos (y, especialmente, la muerte de los malos), a veces tengo la sensación de que la figura del padre está desapareciendo de los discursos sobre la familia porque no se le perdona que no sea una madre.
Cuando una fría tarde de invierno, tras una conferencia en Bellpuig, un pueblecito de Lérida, me encontré con las miradas de los padres que sentados en sus asientos seguían esperando que les dijera más cosas, decidí escribir y publicar la charla que les acababa de dar. Aquí, lógicamente, no sirve un esquema. Y el espacio de la lectura, si bien es también íntimo, no es el de la mirada recíproca. No puedo intensificar significados elevando el tono de la voz, ni jugar con sugerencias acompañándolas con una sonrisa, ni eludir una cuestión con un gesto, ni resaltar la relevancia de una idea con una pausa retórica o con una ironía cazada al vuelo. Esto no es una charla. No habrá preguntas que pidan aclaraciones y por eso he considerado necesario ampliar algunos puntos, pero espero que el lector se encuentre con un tono que se parezca al de Bellpuig.