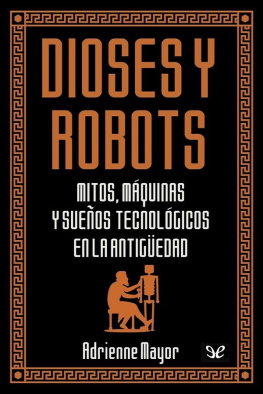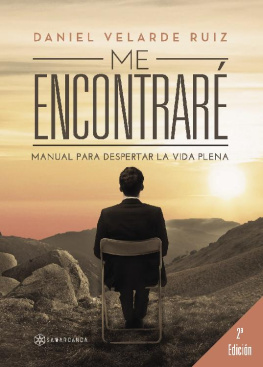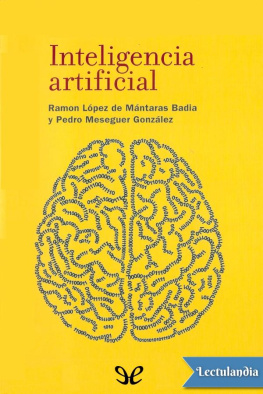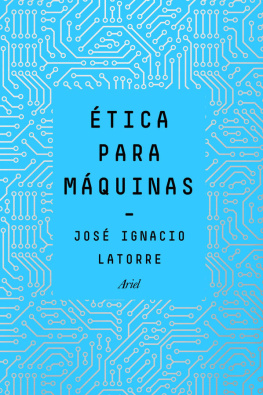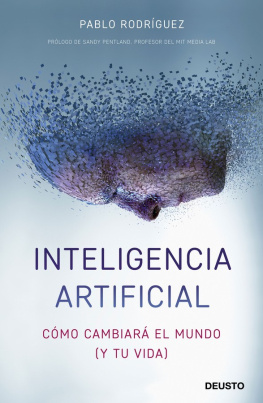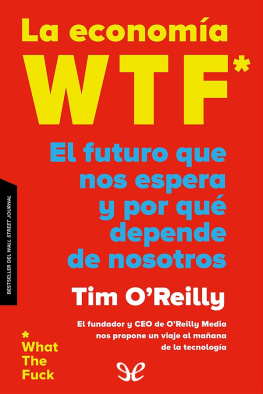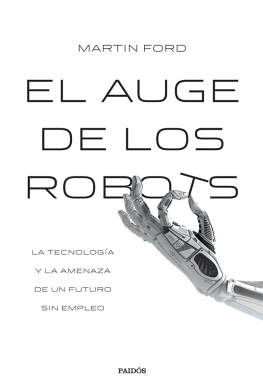Agradecimientos
Este libro existe gracias a Ángeles Aguilera, que creyó en la idea cuando el resultado sí que era imprevisible. Dudo mucho que aparezca un algoritmo con tu instinto editorial y tu energía. Gracias por estar ahí. Y gracias también al equipo de Planeta, que habéis trabajado contra reloj para mejorar el resultado. Las dos veces. Gracias, Laura y Amanda, por vuestra dedicación y entusiasmo.
Y gracias, sobre todo, a Ursino y a Camino, mis primeros lectores.
Merecerían una mención especial todos los científicos e investigadores que aparecen a lo largo de estas páginas. Ellos las han nutrido de ideas y hallazgos fascinantes. Aprovecho para daros las gracias por consagrar vuestra vida a la enseñanza, a la ciencia y a la cultura. Como sociedad, no reconocemos todo lo que deberíamos la contribución de la investigación al progreso y al bienestar. Son tantos nombres que no sabría por dónde empezar, pero creo que estoy especialmente en deuda con la sabiduría y la generosidad de los profesores Miguel Pita, Concha Monje, Ramón del Castillo y Enrique Villalba. También con Cristina Mesa, Loreto Sánchez Seoane y Clarisa Sekulits, por sus lúcidos consejos y aportaciones al libro.
Los oyentes de Más de uno reconoceréis la inspiración que toman estas páginas de algunos de los ratos de radio compartidos en la sección «El mundo de mañana». Si alguien se ha quedado con ganas de más, los pódcast están en la web de Onda Cero. Hacer radio con Carlos Alsina es un privilegio por el que hasta compensa madrugar. Aprovecho para darte las gracias, Carlos, por invitarme a viajar contigo al futuro cada semana. Me dijiste que sospechabas que de ahí me saldría otro libro. Aquí está. Gracias por esto y por todo lo demás.
También estoy en deuda con Nacho Cardero y Ángel Villarino, por su apoyo e indulgencia mientras lo escribía.
Y gracias a todos los lectores de El fin del mundo tal y como lo conocemos que os tomasteis la molestia de contarme lo mucho que lo habíais disfrutado. Eso me animó a seguir dándole vueltas al futuro que, afortunadamente, no se acaba nunca. También a los lectores descontentos que, si los hubo, callaron amablemente.
Y a mi familia, claro. Aguantarme cuando estoy escribiendo un libro sí que tiene mérito. Estoy deseando que podamos celebrarlo todos juntos cuando vuelvan los abrazos.

MARTA GARCÍA ALLER (Madrid, España, 1980). Es periodista. Además de escribir en El Confidencial, colabora con Onda Cero y La Sexta. Es profesora asociada en IE Business School y en ICADE. Ha recibido algunos de los premios más prestigiosos del periodismo económico.
Como escritora este es su cuarto libro. Con anterioridad ha escrito La generación precaria (2006), en el que recoge su propia experiencia y la de otros jóvenes, aportando las claves imprescindibles para entender la maldición postmoderna que aqueja a la, paradójicamente, generación mejor formada de la historia. En 2010, publicó ¡Siga a ese taxi…!, y en 2017, El fin del mundo tal y como lo conocemos, un éxito en España y Latinoamérica.
0
La pandemia
De cuando apareció el virus y desapareció la primavera
A las 22.30 horas del 12 de marzo de 2020 hablé con el director de un hospital madrileño. «O nos confinamos o seguirá muriendo mucha gente», me dijo muy preocupado por la virulencia del nuevo coronavirus que cada vez enfermaba a más personas. Llegaba a casa tras catorce horas ininterrumpidas en el hospital, tratando de salvar el mayor número de vidas posible y todavía le quedaban fuerzas para advertir que los demás, los que no somos médicos, podíamos salvar muchas más que él. Entre tanto, los telediarios contaban que se suspendían las Fallas y la gran duda era qué pasaría con la Semana Santa y la Feria de Abril. Decía este doctor, y con razón, que aún no entendíamos lo que pasaba.
En la UCI de su hospital ya no quedaban respiradores para atender a todos los afectados por esta especie de neumonía altamente contagiosa. Lo mismo me contó ese día un pediatra que trabajaba en la otra punta de Madrid con el que había charlado un rato antes. No daban abasto. Y nos suplicaban que los ayudásemos. No tocándonos. No saliendo. No contagiando. Eso sí que salvaría vidas. Entre tanta confusión, la ciudad seguía más o menos su rutina. Las clases ya habían sido suspendidas un par de días antes, pero los niños aún pasaban la tarde en los parques y los universitarios planeaban escapadas aprovechando lo que aún les parecían vacaciones de regalo. Otros, más previsores, asaltaban el súper por si fuera a decretarse la cuarentena, como ya había pasado en Italia, pero luego se iban por la noche a ver el partido a un bar lleno de gente y a abrazarse en cada gol. Seguíamos sin entender nada.
Los médicos empezaron a pedirnos que nos quedásemos en casa mucho antes que los políticos. Llevaban semanas viéndolo venir. Pasó en China en enero, pasó en Italia en febrero y en marzo empezó a pasar aquí. Lo más peligroso de este virus, además de la rapidez de contagio, fue que inicialmente se lo menospreció porque los primeros cálculos previeron que no sería una amenaza para la salud del 80 por ciento de los contagiados. Eso supuso, paradójicamente, una amenaza mayor: la de no haberlo temido lo suficiente. No entendimos a tiempo que ni esta ciudad, ni este país, ni este mundo, ni siquiera sus países más desarrollados, estaban preparados para atender con los estándares de siempre a decenas de miles de ciudadanos que se enferman a la vez. Ni pensamos que el 20 por ciento de 1.000 millones de personas son 200 millones de personas. Tal vez se habría entendido mejor así.
Aquel médico me contó que en los hospitales madrileños ya se estaban empezando a preparar para ver morir a pacientes que una semana antes habrían podido salvar. Porque una semana antes todavía vivíamos en un mundo diferente. En la era de la abundancia. Esa en la que aún nos besábamos al vernos, nadie llevaba mascarilla por la calle y en los hospitales no contemplaban dejar sin tratamiento a nadie que lo necesitara. Hasta que llegó la COVID-19. Y no fue de repente, llevaba semanas aquí. Al principio se comparaba alegremente con la gripe, porque esta también mata miles de pacientes cada año. Como si pudiéramos permitirnos la muerte de unos cuantos miles de personas más sin llamarlo tragedia. Como si esta primavera fuera a ser una primavera más.
Antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, los representantes de los comités éticos de los hospitales madrileños ya se habían reunido para pensar las directrices con las que los profesionales sanitarios deberían priorizar a los enfermos en estado crítico por la pandemia. No estábamos preparados para que nuestros médicos tuvieran que decidir qué vidas salvar. Ellos tampoco lo estaban.
Sabíamos que eso pasa en las guerras, en las grandes tragedias y en los países en desarrollo. No podíamos creernos que esto pudiera pasar aquí. ¿Significa entonces que una pandemia global que colapsara tantos países era imprevisible? No. Lo que significa es exactamente eso: que no nos lo podíamos creer. A los grandes cambios, a veces, los rodea una sensación de irrealidad que hace difícil creérselos incluso cuando uno ya está viviéndolos. Para que algo sea previsible no basta con verlo venir, también hay que ser capaz de imaginárselo.
Días antes, ya habían circulado por móviles y telediarios los vídeos caseros del personal sanitario en Milán avisando de que estaban desbordados por la COVID-19 y de las familias italianas que cantaban en los balcones y pintaban arcoíris para sobrellevar su recién impuesta cuarentena. «Pobres italianos, encerrados en casa», comentábamos mirando nuestras pantallas, mientras tomábamos algo en una terraza madrileña, sin entender que los siguientes éramos nosotros. Cuando el 14 de marzo empezó el confinamiento corrían por WhatsApp bromas con las fiestas que se montarían cuando reabrieran los bares. Seguíamos sin entenderlo.