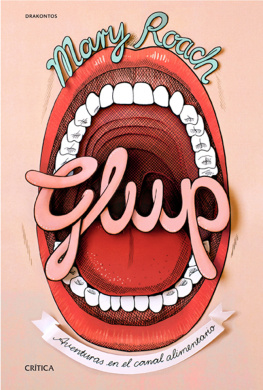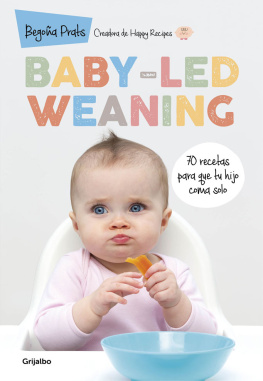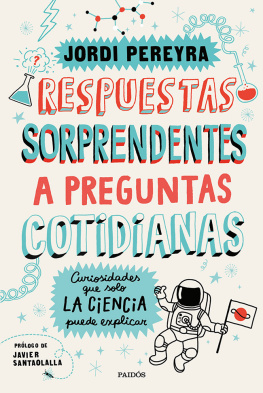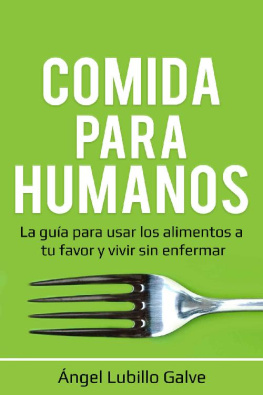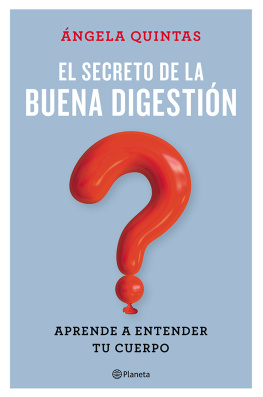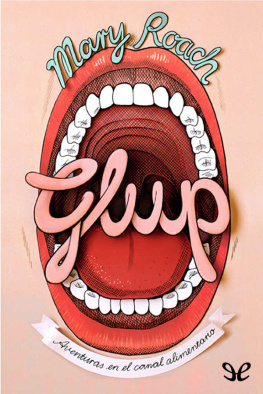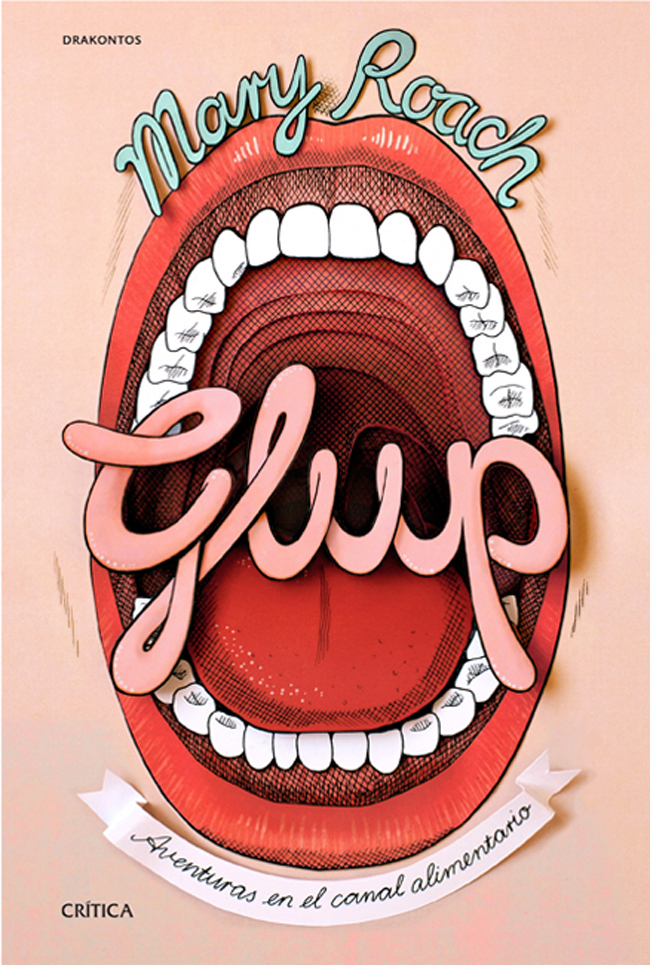Introducción
En 1968, en el campus de Berkeley de la Universidad de California, seis jóvenes llevaron a cabo una actuación irregular y sin precedentes. A pesar del lugar y del clima social de la época, nada tenía que ver con la desobediencia civil, ni con sustancias que alteraran la consciencia. Dado que tuvo lugar en el Departamento de ciencias nutricionales, no puedo asegurar que los participantes llevaran pantalones acampanados o patillas de tamaño inusual. Solo estoy al corriente de los hechos básicos: los seis individuos entraron en una cámara metabólica y permanecieron en su interior dos días, probando comidas hechas a partir de bacterias muertas.
Estábamos en los albores de la investigación espacial; La Nasa tenía Marte en su punto de mira; sin embargo, era prácticamente imposible lanzar una nave espacial con toda la comida que la tripulación necesitaría para una misión de casi dos años. Así, se impuso la idea de desarrollar cosas que pudieran ser «biorregeneradas», es decir, cultivadas en elementos de los residuos de los astronautas. El título del artículo resume con delicadeza los resultados: «La intolerancia humana a las bacterias como comida». Dejando a un lado los vómitos y mareos, después de que el Sujeto H tuviera que hacer de vientre trece veces en doce horas, habría cabido esperar que la investigación simplemente se hubiera detenido por cuestiones de estética. El Aerobacter gris pálido, servido como «batido», se describió como desagradablemente baboso. La bacteria H. eutropha tenía un sabor «parecido al halógeno».
Otros especialistas del campo miraban con desconfianza este trabajo. Encontré esta cita en un capítulo sobre comidas espaciales fabricadas: «hombres y mujeres ... no ingieren nutrientes, consumen alimentos. Aún más, deben comer. Aunque a algún bioquímico o fisiólogo ese aspecto del comportamiento humano ... pueda parecerle irrelevante o incluso frívolo, es un componente muy arraigado de la condición humana». En su fervor por encontrar una solución, parecía que el equipo de Berkeley había perdido algo de perspectiva. Si llegas al punto de identificar el sabor del alumbrado de las calles, tal vez debas plantearte que ha llegado el momento de tomarse un descanso de la nutrición experimental. Sin embargo, me gustaría decir un par de cosas en defensa del mencionado «bioquímico o fisiólogo». Como escritora, mi razón de vivir son estos hombres y mujeres, científicos que se enfrentan a preguntas en las que nadie más piensa o que nadie más se atreve a plantear: el pionero de la investigación gástrica, William Beaumont, probó los líquidos que salían de la fístula gástrica de un muchacho; el médico sueco Algot Key-Åberg apoyaba cadáveres en las sillas del comedor para estudiar su capacidad de sujeción; François Magendie, el primer hombre que consiguió identificar los constituyentes químicos del gas intestinal, utilizó para su investigación a cuatro prisioneros franceses a los que guillotinaron mientras digerían su última comida; David Metz, un experto de Filadelfia en dispepsia, tomó imágenes de rayos X al participante de un concurso que engullía perritos calientes de dos en dos, para investigar los problemas de indigestión; y, por supuesto, no podemos olvidar a nuestros nutricionistas de Berkeley, que espolvoreaban bacterias sobre los platos y se retiraban nerviosos para ver el resultado. Aquellas comidas fueron un fiasco, pero el experimento, para bien o para mal, inspiró este libro.
En la literatura sobre el proceso digestivo encontramos un motivo común: el ruido de los cacharros de las cocinas ha hecho difícil poder escuchar lo que la ciencia tenía que decir al respecto. Igual que adornamos el sexo con la bonita filigrana chapada en oro del amor, engalanamos la necesidad de alimentarnos con el refinamiento de la cocina y de los expertos en ella. Adoro los escritos de M. F. K. Fisher y Calvin Trillin, igual que los de Michael Levitt («Studies of a Flatulent Patient»), J. C. Dalton («Experimental Investigations to Determine Whether the Garden Slug Can Live in the Human Stomach»), y P. B. Johnsen («A Lexicon of Pond-Raised Catfish Flavor Descriptors»). No digo que no aprecie una buena comida. Solo digo que el equipamiento humano y las deliciosas y extrañas personas que lo estudian son, como mínimo, tan interesantes como las bonitas composiciones que ingerimos.
Sí, hombres y mujeres comemos alimentos, pero también ingerimos nutrientes. Los trituramos y formamos un bolo alimenticio que pasa, mediante una oleada de contracciones secuenciales, en una bolsa que se autoamasa con ácido hidroclórico y, después, cae a una zona tubular de lixiviación, donde se convierte en el tabú más poderoso de la historia humana. El almuerzo es solo el primer acto.
Mis primeras clases de anatomía humana no fueron una buena introducción en el campo, pues empezaron con un torso de plástico El tracto digestivo se dividía en partes, el esófago se separaba del estómago, el estómago de los intestinos. Habría sido una mejor herramienta didáctica si hubiera tenido el tracto digestivo unido, como la imagen que recorrió Internet hace unos cuantos años: un solo tubo de la boca al recto.
Tubo tal vez no sea la metáfora correcta, puesto que implica que el órgano sea uniforme y, sin embargo, el tracto es más similar a un ferrocarril plano: una estructura larga, con una habitación que conduce a la siguiente, aunque cada una tiene un aspecto y un propósito distinto. Igual que no se confundiría una cocina con un dormitorio, tampoco, un pequeño viajero por el sistema alimenticio confundiría el estómago con el colon.
Yo he recorrido el tubo desde la perspectiva de ese pequeño viajero, mediante una cámara endoscópica: una cámara digital extremadamente pequeña con la forma de una píldora multivitamínica. La cámara endoscópica documenta sus viajes como un adolescente con un Smartphone, pues toma fotos cada segundo que se mueve. Dentro del estómago, las imágenes están teñidas de un verde turbio y se ven sedimentos a la deriva. Cualquiera diría que es metraje de un documental del Titanic. En cuestión de horas, ácidos, enzimas y espasmos estomacales musculares reducen todos los trozos de comida, excepto los más resistentes (y las cámaras endoscópicas), a una especie de material con textura de gachas llamado quimo.
Finalmente, incluso la cámara endoscópica sigue bajando. Cuando atraviesa el píloro, el portal del estómago al intestino delgado, el decorado cambia radicalmente. Las paredes del intestino delgado son de color rosa chicle y tiene unas protuberancias milimétricas llamadas vellosidades, que incrementan la superficie que puede absorber nutrientes. Son como los pequeños bucles del tejido de rizo. La superficie interior del colon, por el contrario, es tan brillante y lisa como el papel film. No serviría como toalla de baño. El colon y el recto, los extremos más lejanos del tracto digestivo, son básicamente un dispositivo de procesamiento de residuos: allí se almacenan y se eliminan.