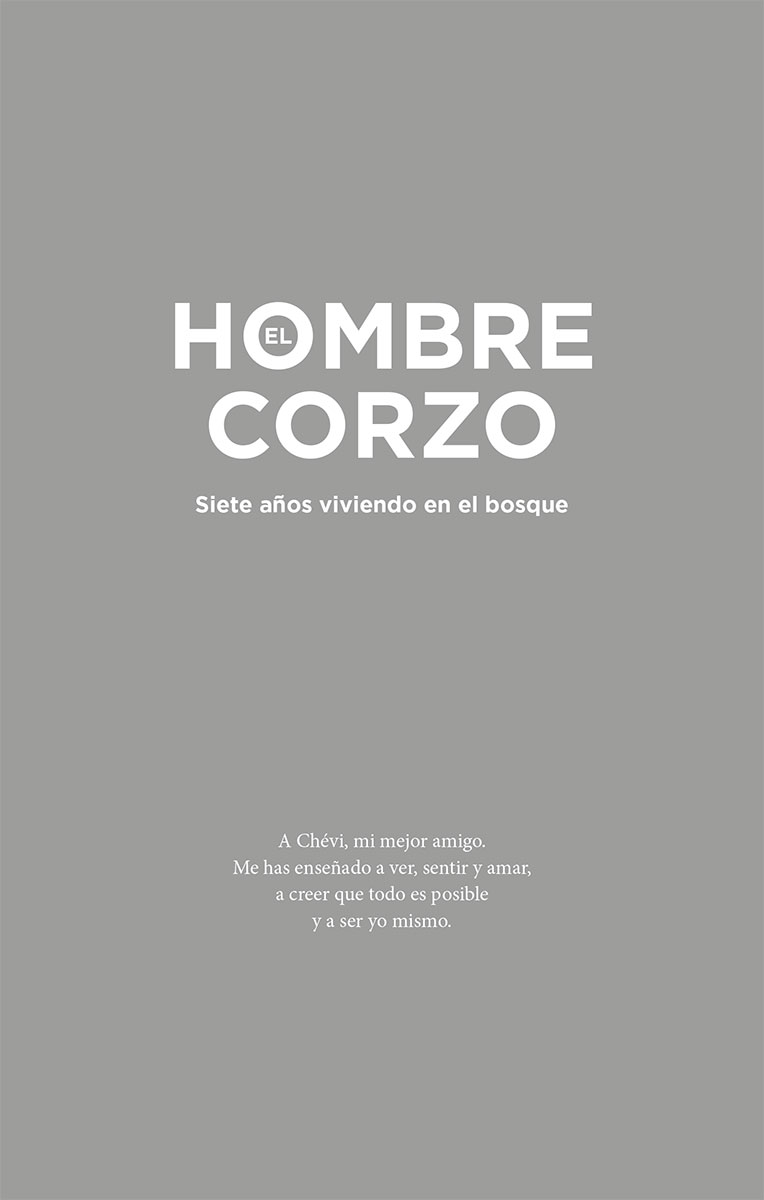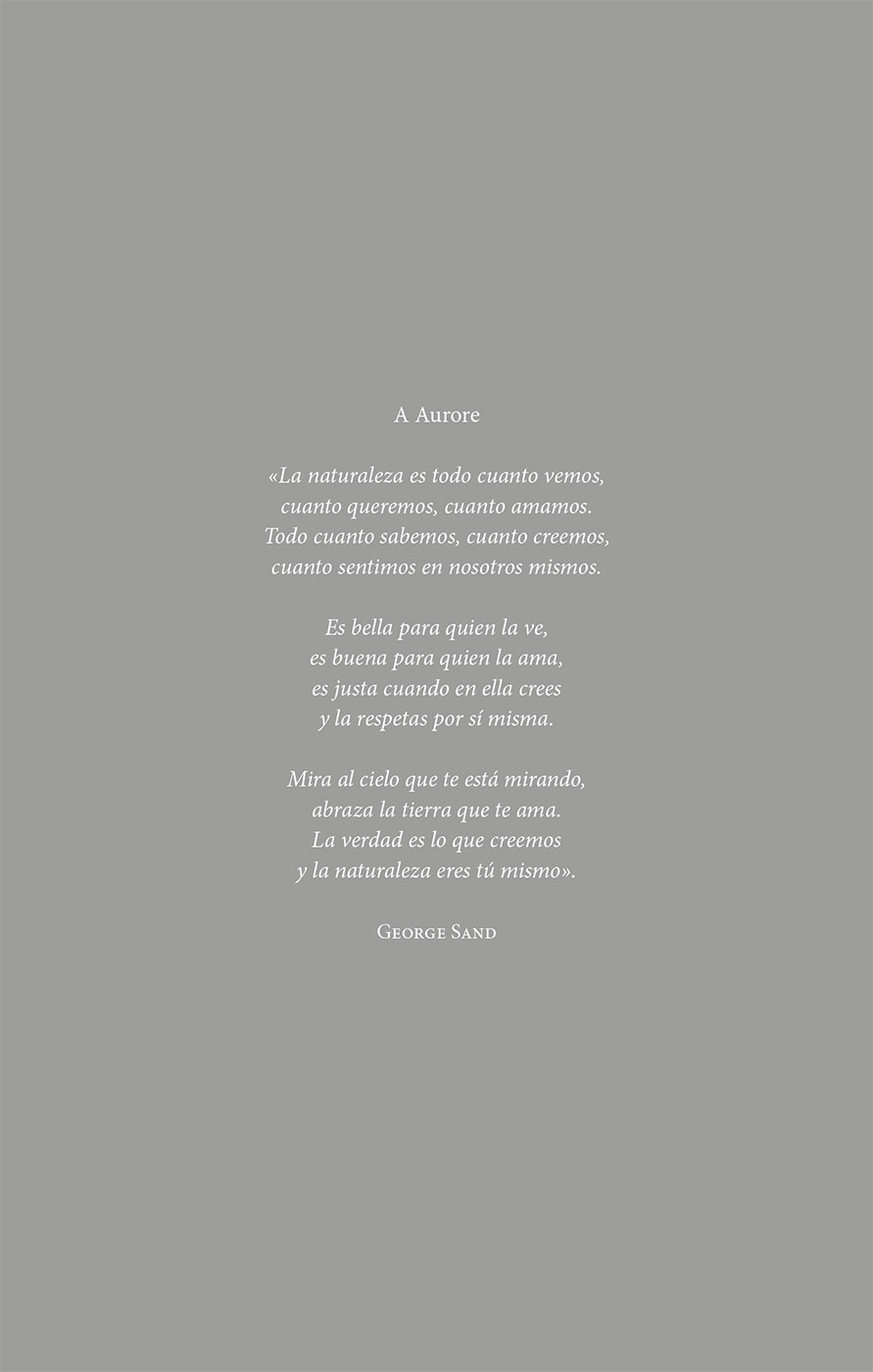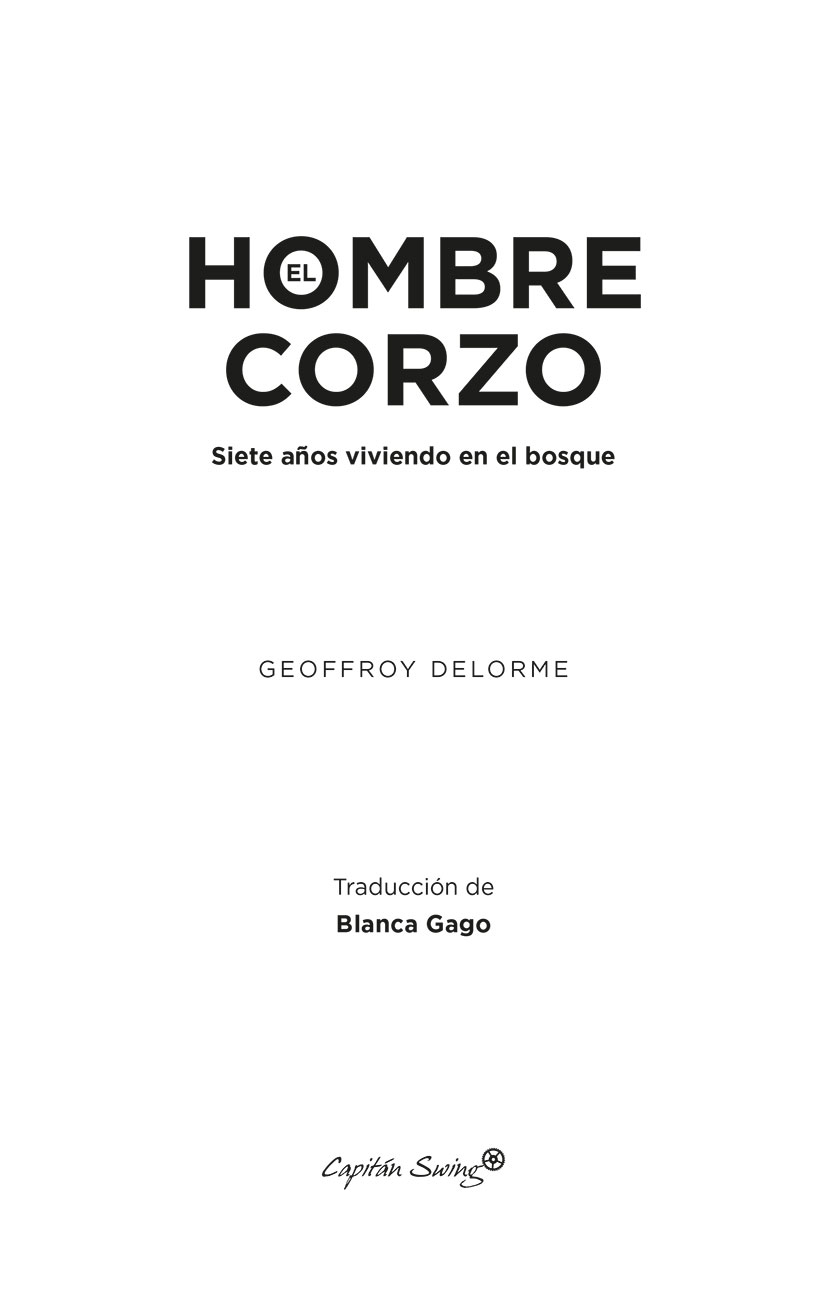
Geoffroy Delorme. Ecologista inmersivo, fotógrafo de vida salvaje y escritor, especialista en ciervos, se considera testigo de la vida salvaje pero también embajador de la naturaleza por haber dedicado una década de su vida a caminar por los bosques detrás de animales salvajes. Dejar el mundo social de los humanos, introducirse en la vida de los ciervos, vivir solo entre ellos para poder observarlos y comprenderlos mejor se ha convertido en una actividad de tiempo completo para él y está en el corazón de las historias que cuenta sobre su vida pasada en la intimidad de los corzos.
Título original: L'Homme-chevreuil - Sept ans de vie sauvage (2021)
© Del libro: Geoffroy Delorme
Les Arènes, Paris, 2021
© De la traducción: Blanca Gago
Edición en ebook: enero de 2022
© Capitán Swing Libros, S. L.
c/ Rafael Finat 58, 2º 4 - 28044 Madrid
Tlf: (+34) 630 022 531
28044 Madrid (España)
contacto@capitanswing.com
www.capitanswing.com
ISBN: 978-84-12458-05-3
Diseño de colección: Filo Estudio - www.filoestudio.com
Corrección ortotipográfica: Álvaro Villa
Composición digital: leerendigital.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El hombre corzo
 Desde muy joven, Geoffroy Delorme tuvo dificultades para relacionarse con sus semejantes. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela, así que el pequeño continuó sus estudios en casa. Pero no muy lejos de su hogar había un bosque que no dejaba de llamarle. A los diecinueve años, no pudo resistir más la llamada y se lanzó a vivir con lo mínimo en las profundidades del bosque de Louviers, en Normandía. Comenzaba para él un largo y arduo aprendizaje. Un día, descubrió un corzo curioso y juguetón. El joven y el animal aprendieron a conocerse. Delorme le puso un nombre, Daguet, y el corzo le abrió las puertas del bosque y su fascinante mundo, junto a sus compañeros animales. Delorme se instaló entre los cérvidos en una experiencia inmersiva que duraría siete años. Vivir solo en el bosque sin una tienda de campaña, refugio o ni siquiera un saco de dormir o una manta significaba para él aprender a sobrevivir. Siguiendo el ejemplo del corzo, Delorme adoptó su comportamiento, aprendió a comer, dormir y protegerse como ellos, aprovechando lo que el humus, las hojas, las zarzas y los árboles le proporcionaban. Y así, fue adquiriendo un conocimiento único de estos animales y su forma de vida, observándolos, fotografiándolos y comunicándose con ellos. Aprendió a compartir sus alegrías, sus penas y sus miedos. En El hombre corzo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles.
Desde muy joven, Geoffroy Delorme tuvo dificultades para relacionarse con sus semejantes. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela, así que el pequeño continuó sus estudios en casa. Pero no muy lejos de su hogar había un bosque que no dejaba de llamarle. A los diecinueve años, no pudo resistir más la llamada y se lanzó a vivir con lo mínimo en las profundidades del bosque de Louviers, en Normandía. Comenzaba para él un largo y arduo aprendizaje. Un día, descubrió un corzo curioso y juguetón. El joven y el animal aprendieron a conocerse. Delorme le puso un nombre, Daguet, y el corzo le abrió las puertas del bosque y su fascinante mundo, junto a sus compañeros animales. Delorme se instaló entre los cérvidos en una experiencia inmersiva que duraría siete años. Vivir solo en el bosque sin una tienda de campaña, refugio o ni siquiera un saco de dormir o una manta significaba para él aprender a sobrevivir. Siguiendo el ejemplo del corzo, Delorme adoptó su comportamiento, aprendió a comer, dormir y protegerse como ellos, aprovechando lo que el humus, las hojas, las zarzas y los árboles le proporcionaban. Y así, fue adquiriendo un conocimiento único de estos animales y su forma de vida, observándolos, fotografiándolos y comunicándose con ellos. Aprendió a compartir sus alegrías, sus penas y sus miedos. En El hombre corzo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles.

Índice
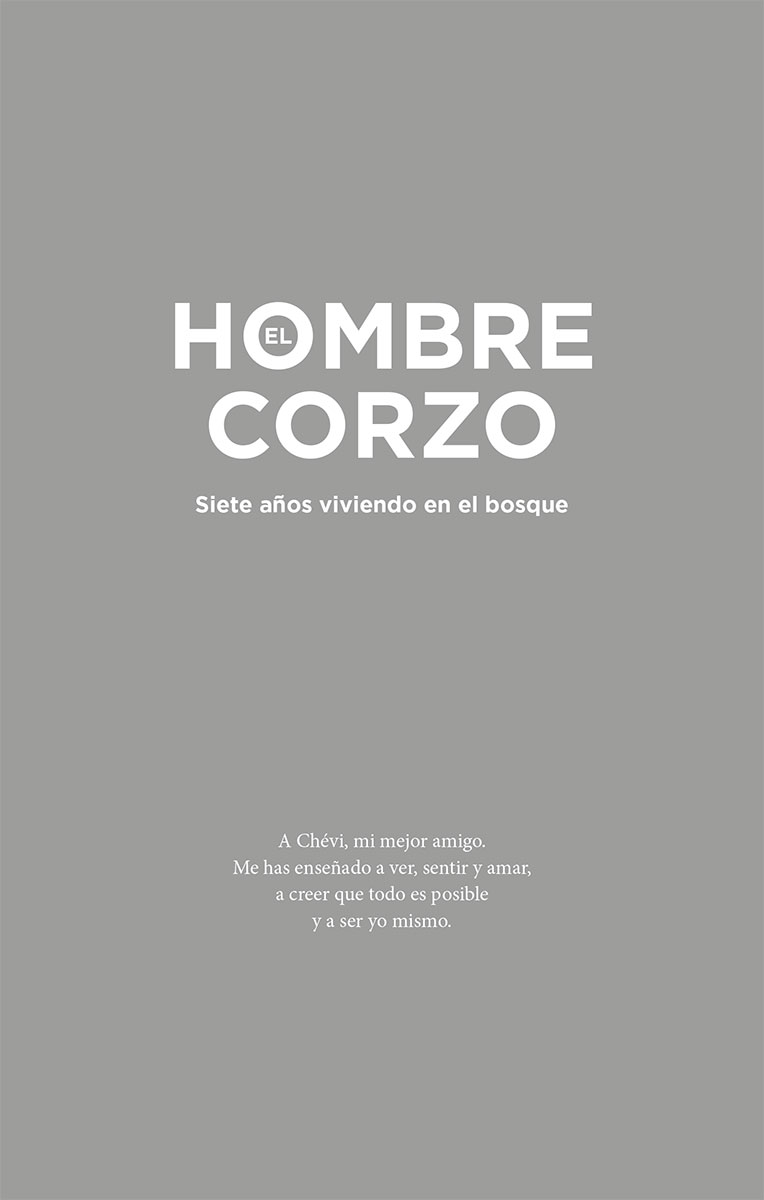
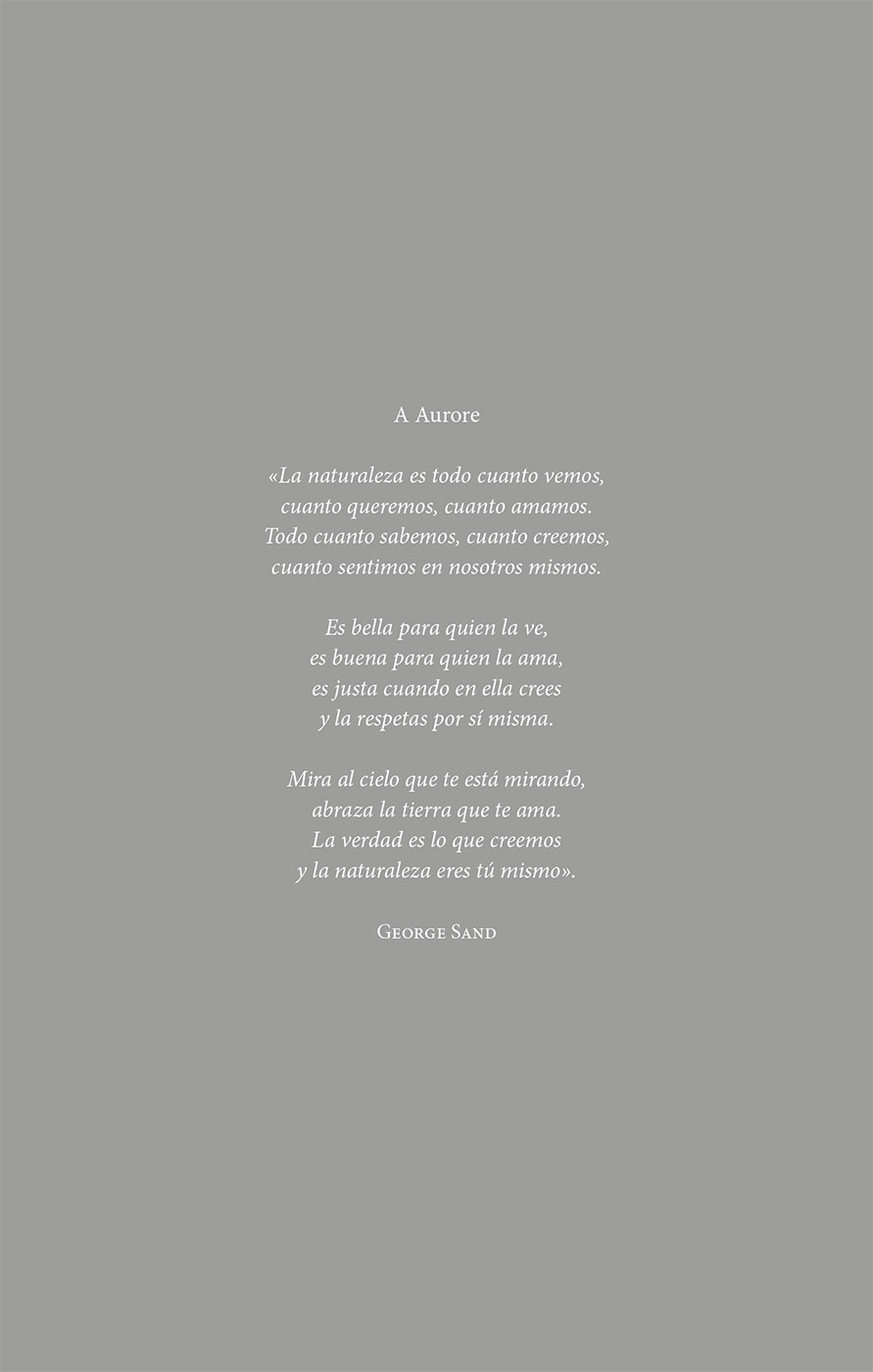
Prólogo
¿ Hombre o mujer? Hace ya mucho tiempo, mis ojos perdieron la facultad de discernir esa clase de detalles a más de treinta metros. ¿Qué es eso? ¿Un animal brincando a sus pies? ¡No, por favor, un perro no! Tengo que detenerlos antes de que mis amigos huyan de él.
Al igual que ellos, me he convertido en una criatura muy territorial. A todo aquel que entra en mi territorio lo considero un peligro potencial. Tengo la impresión de que viola mi intimidad. Mi perímetro consta de un radio de cinco kilómetros. En cuanto diviso a alguien, lo sigo, lo espío, averiguo todo lo que puedo sobre él. Si regresa a menudo, hago lo que sea para echarlo.
Salgo del sotobosque decidido a impedir el avance del pasean te. Un penetrante olor a violeta azucarada me invade las fosas nasales. Debe de ser una mujer. Mientras subo por el estrecho sendero, caigo en la cuenta de que llevo meses sin dirigir palabra a un ser humano. Hace siete años que vivo en el bosque y ya solo me comunico con los animales. Durante los primeros años, solía hacer viajes de ida y vuelta entre la sociedad humana y el mundo salvaje, pero, con el tiempo, he acabado completamente alejado de eso que llaman «civilización» para volcarme en mi verdadera familia: los corzos.
Conforme avanzo por el sendero forestal, vuelvo a sentir emociones que creía completamente borradas de mi existencia. ¿Qué aspecto tendré? ¿Y el pelo? Llevo años sin peinarme, cortándomelo a ciegas con unas pequeñas tijeras de costura. Por suerte, no me crece la barba. Algo es algo. ¿Y la ropa? El pantalón agrietado por la tierra podría sostenerse en pie, como una escultura. En fin, al menos hoy está seco. Al principio de la aventura, a veces me daba por buscar mi reflejo en un espejo de bolsillo que guardaba en una cajita redonda, pero, con el tiempo, el frío y la humedad, el espejo fue ennegreciendo y, a decir verdad, ya no sé qué aspecto tengo.
Es una mujer. Debo ser amable para no asustarla. «Pero no bajes la guardia, nunca se sabe». ¿Cómo empezar? «Buenos días», sí, «buenos días» está bien. No, mejor «buenas tardes». Ya está declinando el día.
—Buenas tardes.
—Buenas tardes.
D e pequeño, bien abrigado en las aulas de la escuela, voy descubriendo las bases de mi futura vida humana —aprendo a leer, escribir, hacer cuentas y comportarme en sociedad— y me dejo llevar fácilmente al contemplar, a través de la ventana, la nobleza del mundo salvaje. Observo los gorriones, los petirrojos, los herrerillos, todos los animales que se inmiscuyen en mi campo visual, y empiezo a apreciar así la suerte de esas pequeñas criaturas por disfrutar de semejante libertad, mientras yo estoy encerrado en el aula con otros niños, los cuales, al parecer, sí se encuentran a gusto. Yo, en cambio, desde la altura de miras de mis seis años, aspiro a esa misma libertad que observo. Calibro, por supuesto, la rudeza de la vida salvaje, pero la observación de tal existencia, simple y serena aunque peligrosa, hace germinar en mi interior una actitud amotinadora contra esa visión humana en la qu e, presum o, quieren encerrarme. Cada día que paso frente a la ventana del fondo de la clase me aleja un poco más de los valores llamados «sociales», mientras que el mundo salvaje me atrae como un imán a una brújula.
Un día, poco después del comienzo del curso escolar, se produce un incidente que, aunque banal en apariencia, cristalizará ese germen de rebelión. Una mañana, al llegar a clase, me entero de que está previsto realizar una salida a la piscina. Como soy temeroso por naturaleza, enseguida empiezo a preocuparme. Al llegar a la piscina, me quedo paralizado. Es la primera vez que veo tanta agua, y, como no sé nadar ni lo he intentado nunca, me invade un miedo instintivo. Los otros niños parecen muy tranquilos, pero yo no dejo de apretar los dientes. La monitora, una mujer pelirroja de rostro alargado y severo, me ordena tirarme al agua. Yo me niego. Se le crispa el rostro, se le endurece el tono y, de nuevo, me ordena meterme en el agua. Vuelvo a negarme. Entonces, se me acerca a paso firme y militar, me agarra de la mano y me lanza a la piscina con violencia. Inevitablemente, empiezo a tragar agua y, como no sé nadar, me hundo. Entre gestos desesperados, veo a mi verdugo tirarse y venir hacia mí. Presa del pánico, estoy convencido de que quiere matarme. Mi instinto de supervivencia me empuja a conseguir lo impensable. Como un perrito, nado hasta el centro de la piscina y me sumerjo para pasar bajo la cuerda de seguridad que me separa de la piscina grande con la esperanza de llegar al borde opuesto. Una vez alcanzado, trepo escalera arriba y, con las fuerzas que me quedan, corro a refugiarme en los vestuarios. Me pongo el pantalón y la camiseta. Al salir del agua, la monitora me busca por todas partes. Por el sonido de sus pasos en el suelo húmedo, sé que está atravesando el pasillo entre las pequeñas cabinas, dispuestas a ambos lados. Estoy encerrado en la tercera de la izquierda. Abre la primera puerta, que se cierra de un portazo. Siento el corazón a punto de estallar. Abre la segunda puerta, que se cierra con el mismo portazo. El escándalo infernal me lleva a pensar que está derribando cada puerta que encuentra a su paso. Aterrorizado, empiezo a reptar por el suelo, de una cabina a otra, deslizándome por el espacio que queda entre la pared y el suelo. Al llegar al final de la hilera, aprovecho unos segundos en los que ella examina el interior de una cabina para cruzar al otro lado y, así, sin hacer ruido, llego a la salida. Cuando por fin estoy fuera, bajo la calle a toda prisa, corriendo sin parar, con la mirada borrosa por las lágrimas y el cloro, hasta que un señor de aspecto familiar me detiene, me toma de la mano y me pide que vaya con él. Es el chófer del autobús. Me ha visto salir solo y ha tenido la sensatez de seguirme calle abajo. Entre hipidos, le explico lo que ha pasado, por qué no quiero volver a la piscina nunca más. Su voz y sus palabras consiguen tranquilizarme un poco. Cuando la pequeña epopeya llega a su fin y la maestra se entera de que ya me han encontrado, me siento al fondo del autobús solo, escrutado por los profesores y compañeros, como un animal salvaje y peligroso al que hay que vigilar. Tras este inciden te, abandono la escuela. A partir de ahora seguiré escolarizado en casa gracias al Centro Nacional de Educación a Distancia (CNED).



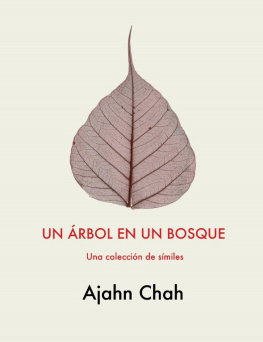
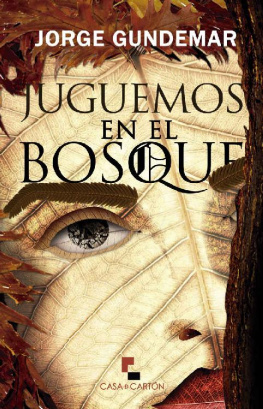
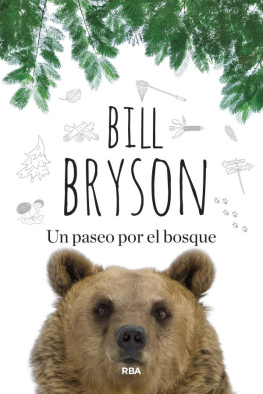
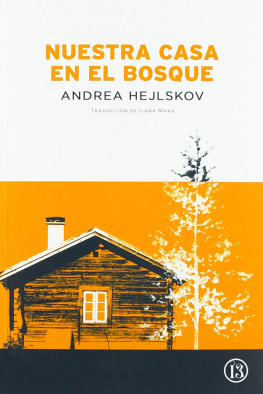
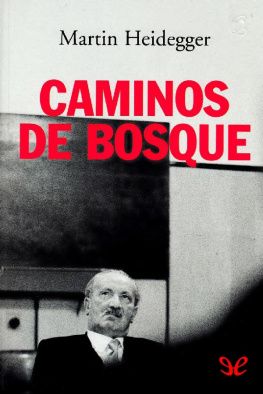
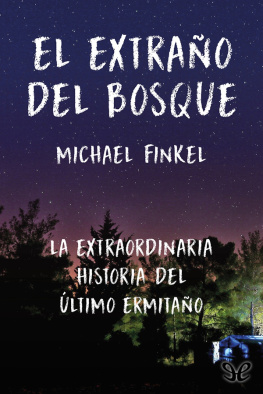
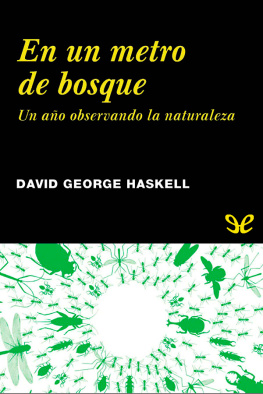
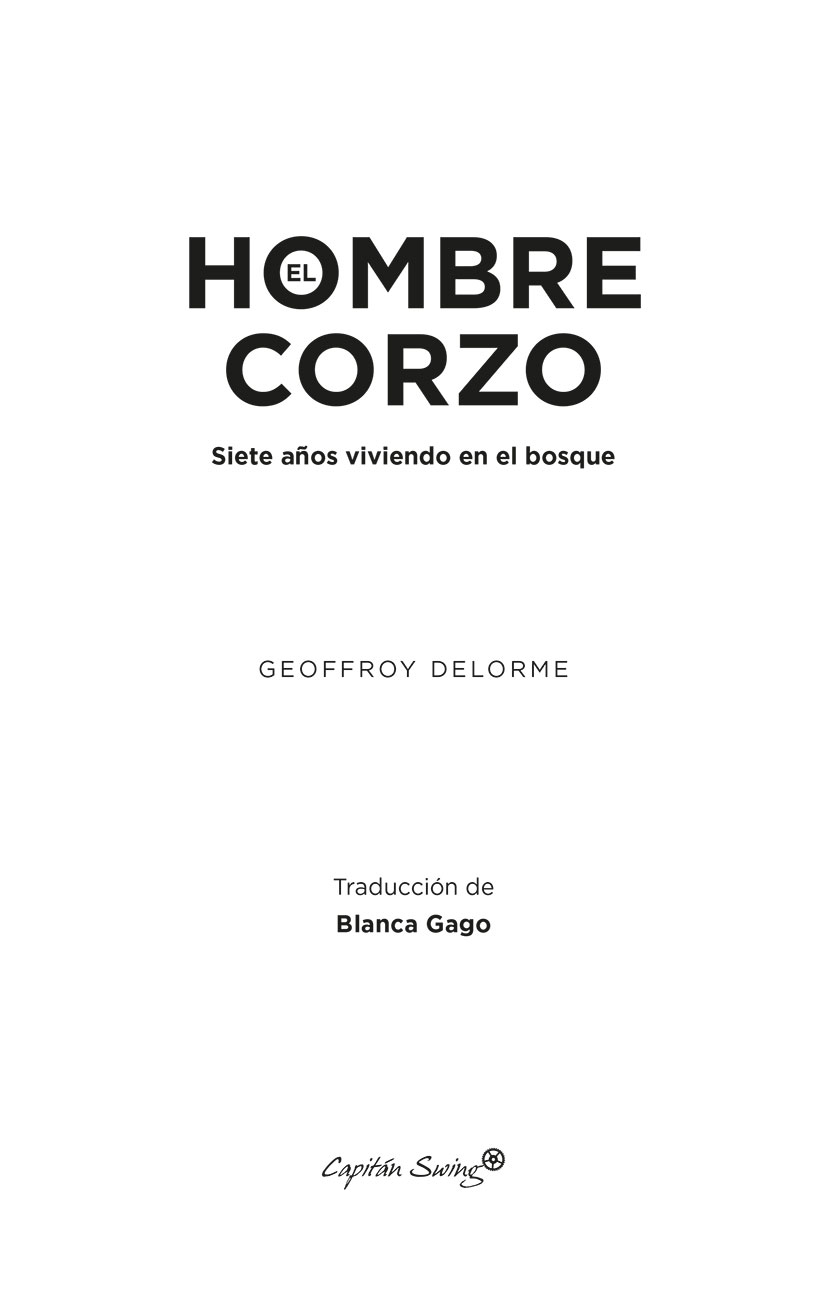
 Desde muy joven, Geoffroy Delorme tuvo dificultades para relacionarse con sus semejantes. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela, así que el pequeño continuó sus estudios en casa. Pero no muy lejos de su hogar había un bosque que no dejaba de llamarle. A los diecinueve años, no pudo resistir más la llamada y se lanzó a vivir con lo mínimo en las profundidades del bosque de Louviers, en Normandía. Comenzaba para él un largo y arduo aprendizaje. Un día, descubrió un corzo curioso y juguetón. El joven y el animal aprendieron a conocerse. Delorme le puso un nombre, Daguet, y el corzo le abrió las puertas del bosque y su fascinante mundo, junto a sus compañeros animales. Delorme se instaló entre los cérvidos en una experiencia inmersiva que duraría siete años. Vivir solo en el bosque sin una tienda de campaña, refugio o ni siquiera un saco de dormir o una manta significaba para él aprender a sobrevivir. Siguiendo el ejemplo del corzo, Delorme adoptó su comportamiento, aprendió a comer, dormir y protegerse como ellos, aprovechando lo que el humus, las hojas, las zarzas y los árboles le proporcionaban. Y así, fue adquiriendo un conocimiento único de estos animales y su forma de vida, observándolos, fotografiándolos y comunicándose con ellos. Aprendió a compartir sus alegrías, sus penas y sus miedos. En El hombre corzo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles.
Desde muy joven, Geoffroy Delorme tuvo dificultades para relacionarse con sus semejantes. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela, así que el pequeño continuó sus estudios en casa. Pero no muy lejos de su hogar había un bosque que no dejaba de llamarle. A los diecinueve años, no pudo resistir más la llamada y se lanzó a vivir con lo mínimo en las profundidades del bosque de Louviers, en Normandía. Comenzaba para él un largo y arduo aprendizaje. Un día, descubrió un corzo curioso y juguetón. El joven y el animal aprendieron a conocerse. Delorme le puso un nombre, Daguet, y el corzo le abrió las puertas del bosque y su fascinante mundo, junto a sus compañeros animales. Delorme se instaló entre los cérvidos en una experiencia inmersiva que duraría siete años. Vivir solo en el bosque sin una tienda de campaña, refugio o ni siquiera un saco de dormir o una manta significaba para él aprender a sobrevivir. Siguiendo el ejemplo del corzo, Delorme adoptó su comportamiento, aprendió a comer, dormir y protegerse como ellos, aprovechando lo que el humus, las hojas, las zarzas y los árboles le proporcionaban. Y así, fue adquiriendo un conocimiento único de estos animales y su forma de vida, observándolos, fotografiándolos y comunicándose con ellos. Aprendió a compartir sus alegrías, sus penas y sus miedos. En El hombre corzo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles.