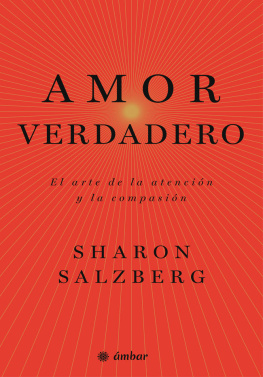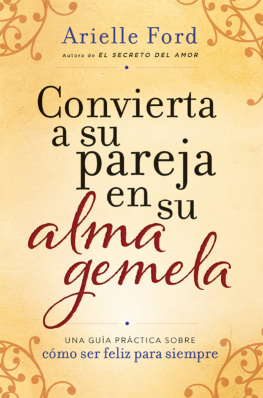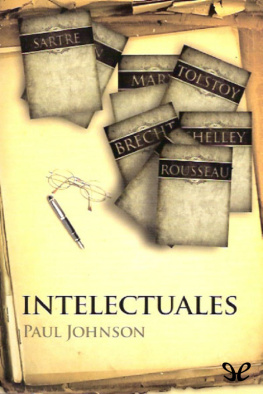Sue Johnson
Abrázame fuerte
Siete conversaciones para lograr un amor de por vida
Traducción
Manu Berástegui
ALBA
A mis clientes y colegas, que me han ayudado a entender el amor
A mi pareja, John, y a mis hijos, Tim, Emma y Sarah,
que me han enseñado a sentirlo y a darlo
Dance me to your beauty
with a burning violin
Dance me through the panic
till I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch
and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Leonard Cohen
Introducción
Siempre me he sentido fascinada por las relaciones. Crecí en Gran Bretaña, donde mi padre regentaba un pub, y pasé mucho tiempo observando a la gente que se reunía, conversaba, bebía, discutía a gritos, bailaba y coqueteaba. Pero el centro de atención de mis años jóvenes fue el matrimonio de mis padres. Fui testigo impotente de cómo destruían su matrimonio y se destruían a sí mismos. Sin embargo, sabía que se amaban profundamente. En los últimos días de mi padre, lloró amargamente por mi madre, a pesar de que llevaban separados más de veinte años.
Mi reacción al dolor de mis padres fue jurar que nunca me casaría. Decidí que el amor romántico era una ilusión y una trampa. Estaba mejor sola, libre y sin trabas. Pero, por supuesto, entonces me enamoré y me casé. El amor me arrastró consigo por mucho que yo lo alejara de mí.
¿Qué era aquella emoción misteriosa y potente que derrotaba a mis padres, me complicaba a mí la vida y parecía ser el motivo principal de la alegría y el sufrimiento de tantos de nosotros? ¿Existía un camino que atravesara el laberinto hasta el amor duradero?
Seguí esta fascinación mía por el amor y la conexión hasta el counseling y la psicología. Como parte de mi preparación, estudié este drama tal como lo describían los poetas y los científicos. Di clases a niños perturbados a los que se les había negado el amor. Aconsejé a adultos que luchaban con la pérdida del amor. Trabajé con familias compuestas por miembros que se amaban mutuamente, pero que no sabían ponerse de acuerdo y no eran capaces de vivir separados. El amor seguía siendo un misterio.
Luego, en la fase final antes de conseguir mi doctorado en psicología y counsel ing, en la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, empecé a trabajar con parejas. Inmediatamente quedé fascinada por la intensidad de sus enfrentamientos y la manera en que con frecuencia hablaban de sus relaciones en términos de vida o muerte.
Disfruté de un éxito considerable tratando a individuos y familias, pero el counseling con parejas en crisis me desarmaba. Y ninguno de los libros que había en la biblioteca ni las técnicas que me habían enseñado parecían ser de ninguna utilidad. Daba la impresión de que a mis parejas no les interesaba profundizar en sus relaciones en la infancia. No querían ser razonables y aprender a negociar. Y desde luego, no querían que se les enseñaran reglas para pelearse eficazmente.
Al parecer, el amor era una cuestión hecha de innegociables. No se puede negociar para conseguir compasión o conexión. Estas no son reacciones intelectuales; son respuestas emocionales. Así que al principio me limité a compartir las experiencias de las parejas y dejar que ellas me aleccionaran sobre sus ritmos y pautas emocionales en la danza del amor romántico. Empecé a grabar las sesiones con mis parejas y a escucharlas una y otra vez.
A medida que observaba a las parejas gritar y llorar, discutir y retraerse, fui entendiendo que había momentos emocionales positivos y negativos que definían cada relación. Con la ayuda de mi director de tesis, Les Greenberg, comencé a desarrollar una nueva terapia de pareja, una terapia basada en esos momentos. La llamamos Terapia Focalizada en las Emociones, TFE para abreviar.
Pusimos en marcha un proyecto de investigación en el que dimos a varias parejas una versión en desarrollo de la TFE; a otras una terapia de conducta, en la que les enseñábamos habilidades de comunicación y negociación; y a otras, ninguna terapia. Los resultados de la TFE fueron asombrosamente positivos, mejores que los de la terapia de conducta o que los de los que no habían recibido terapia. Las parejas se peleaban menos, se sentían más cercanas y la satisfacción con sus relaciones se disparó. El éxito de este estudio me catapultó a un puesto académico en la Universidad de Ottawa, donde, a lo largo de los años, fui llevando a cabo más estudios con muchos tipos de parejas diferentes en los despachos de counseling, centros de prácticas y hospitales clínicos. Los resultados siguieron siendo increíblemente buenos.
A pesar de este éxito, me di cuenta de que no entendía el drama emocional que enfrentaba a mis parejas. Estaba recorriendo el laberinto del amor, pero todavía no había llegado a su centro. Me hacía mil preguntas. ¿Por qué despertaba unas emociones tan intensas en las parejas con problemas de mis sesiones? ¿Por qué luchaban con tanto empeño para obtener una respuesta de su ser amado? ¿Por qué funcionaba la TFE y cómo podíamos hacerla aún mejor?
Entonces, en medio de una discusión con un colega en un bar, el lugar en el que empecé por primera vez a aprender cosas de la conexión humana, tuve uno de esos destellos de inspiración y comprensión sobre los que a veces leemos. Mi colega y yo estábamos comentando que muchos terapeutas creen que las relaciones amorosas sanas solo son negociaciones racionales. Esa línea de pensamiento defiende que todos nosotros intentamos lograr todos los beneficios que podamos con el menor coste posible.
Yo decía que estaba segura de que había mucho más que eso en mis sesiones con parejas. «De acuerdo –me desafiaba mi colega–, entonces, si las relaciones amorosas no son negociaciones, ¿qué son?» Entonces me escuché decir a mí misma en tono despreocupado: «Oh, son vínculos emocionales. Está relacionado con la necesidad innata de conexiones emocionales seguras. Lo mismo que [el psiquiatra británico] John Bowlby dice en su teoría del apego refiriéndose a madres e hijos. Con los adultos pasa exactamente lo mismo».
Dejé aquella discusión en pleno fragor. De repente vi la exquisita lógica que se ocultaba tras los lamentos apasionados y las desesperadas actitudes defensivas de todas mis parejas. Me di cuenta de lo que necesitaban y entendí cómo transformaba las relaciones la TFE. El amor romántico era una cuestión de apego y vinculación emocional. Tenía que ver con nuestra necesidad innata de tener a alguien de quien depender, un ser querido que pueda ofrecer conexión y consuelo emocional fiable.
Estaba segura de haber descubierto, o redescubierto, de qué iba el amor y cómo podemos repararlo y hacerlo más duradero. Una vez que empecé a utilizar el marco del apego y la vinculación, vi el drama que rodeaba a las parejas con problemas con mucha más claridad. También vi mucho más claramente mi propio matrimonio. Entendí que en esos dramas nos encontramos acorralados por emociones que son parte de un programa de supervivencia establecido por millones de años de evolución. No hay forma de eludir esas emociones y esas necesidades sin traicionarnos a nosotros mismos y hacernos daño. Comprendí que lo que le estaba faltando a la terapia de pareja y a la educación era una visión científica clara del amor.
Pero cuando intenté que se publicaran mis opiniones, la mayoría de mis colegas se mostraron en franco desacuerdo. En primer lugar, decían que la emoción era algo que los adultos debían controlar. De hecho, que un exceso de emoción era el problema básico de los matrimonios. Tenía que ser superado, no se le debía prestar atención ni consentir. Pero lo más importante, aseguraban, era que los adultos sanos eran autosuficientes. Solo las personas disfuncionales necesitan o dependen de otras. Teníamos palabras que describían a esas personas: enredadas, codependientes, indiferenciados, fusión de identidad. En otras palabras, que estaban hechas un lío. ¡Los cónyuges que dependían demasiado del otro eran los que arruinaban los matrimonios!