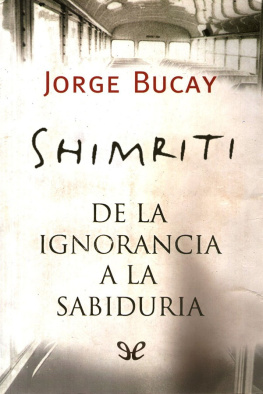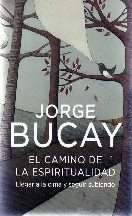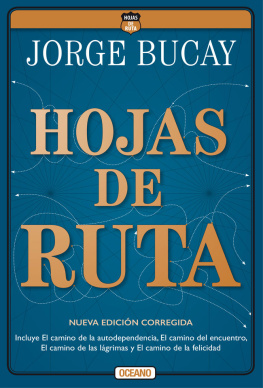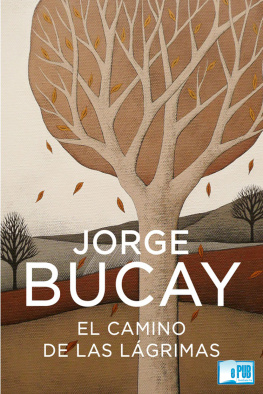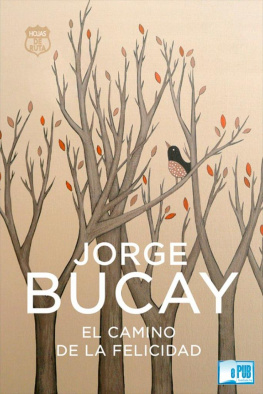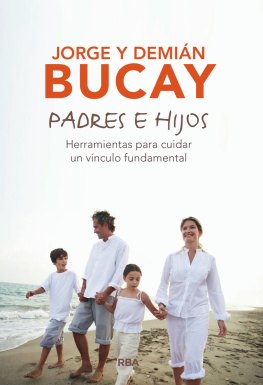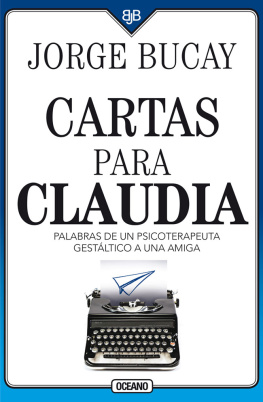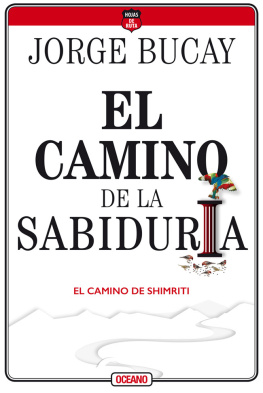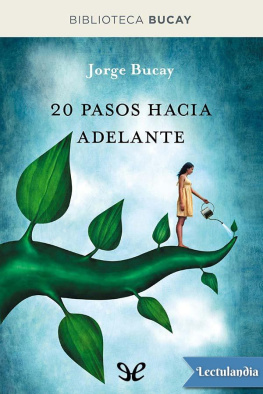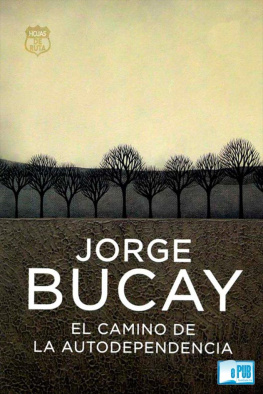Shimriti (1.ª Parte)

Primera Parte
En un extraño reino mitológico existía una estación de trenes llamada La ignorancia.
Más que una estación era el punto de partida de un tren que salía de vez en cuando con destino incierto y pasaje de ida únicamente.
Alrededor del viejo edificio, construido junto al primitivo andén, se extendía por propio crecimiento demográfico la enorme ciudad, del mismo nombre, poblada por miles y miles de personas, en general amables, cordiales y simples: los ignorantes.
Los ignorantes tenían una característica especial que los hacía únicos en su género y los diferenciaba sin orgullo de sus vecinos, los pobladores de Nec. Los ignorantes no sabían que no sabían.
Aunque para cualquier visitante ocasional resultaba obvio que era mucho lo que ellos no sabían, los pobladores simplemente lo ignoraban. Sin tozudez, lo ignoraban; sin petulancia, lo ignoraban; sin antecedentes, lo ignoraban; sin vergüenza, lo ignoraban.
De hecho, si preguntabas a algún lugareño:
—¿Tú sabes cuánto es dos más dos?
Contestaba con una sonrisa:
—No sé.
—¿No sabes cuánto es dos más dos? —Volvías a preguntarle incrédulo.
—No sé —repetía el lugareño. Y aclaraba con dulzura—: No sé si lo sé.
Y el mismo diálogo podía reproducirse si preguntabas por trigonometría, literatura, historia etrusca o bordado.
Un día llegó al pueblo un visitante con una aspiración particular: venía empeñado en sacar a los ignorantes de su estado. Traía una tarima para hablarles a todos en la plaza. Cuando vio que ya había un grupo considerable, tomó un megáfono e invitó a todos los que quisieran salir de la ignorancia para siempre a reunirse en la estación del tren a la mañana siguiente.
El discurso fue bonito, pero nadie respondió a la invitación. El hombre, que no entendía lo que había sucedido, se acercó a la gente y preguntó:
—¿Por qué no habéis venido?
—¿Para qué íbamos a querer irnos de aquí, si aquí estamos bien?
—¿Cómo que para qué? —dijo el hombre—. Para dejar de ser ignorantes.
Los ignorantes nunca entendieron el razonamiento del extranjero: dejar el lugar donde habían nacido con el propósito de «dejar el lugar donde habían nacido» era extraño, aunque por supuesto no se enojaron con el visitante; se encogieron de hombros y, a partir de entonces, lo ignoraron.
Seguramente fue él quien pidió al gobierno que mandara una delegación del Ministerio de Educación para hacer una campaña educativa.
A lo largo y ancho de la ciudad se montaron casetas con altavoces a todo volumen desde donde locutores y locutoras hablaban a los habitantes del pueblo sobre la posibilidad de emigrar. Sostenían que había un mundo mejor, el mundo del saber, del conocimiento y del desarrollo intelectual. Les aseguraban mejores salarios y más posibilidades.
Los ignorantes seguían encogiéndose de hombros.
Los funcionarios les preguntaban de uno en uno:
—¿Es que no quieres saber más?
—No sé… —contestaban—. No sé si quiero.
Las casetas se mantuvieron durante un mes más. Los delegados imprimieron panfletos, iluminaron las calles, organizaron festivales y subieron el volumen de los altavoces. Pero nadie hizo caso: nadie sabía si quería subirse al tren y, por lo tanto, nadie lo hacía.
Una mañana, sin aviso, los funcionarios partieron dejando las calles sucias y las esquinas ocupadas con las casetas vacías interrumpiendo el tránsito de peatones. Los nativos, como no sabían desarmarlas, las incorporaron al paisaje y al poco tiempo dejaron de darles importancia.
Unas tres semanas más tarde llegó a la ciudad un séquito de guardianes y más funcionarios (éstos con traje negro y corbata) que acompañaban a Su Excelencia, el Ministro de Educación en persona.
Sin hablar con nadie, el Ministro y sus asesores caminaron aquella tarde por las calles de la ciudad y emitieron un informe al Jefe de Estado. En él contaban la grave situación de aquel pueblo de ignorantes y pedían permiso para actuar tan enérgicamente como fuera necesario para revertir el problema.
El Jefe de Estado (que se había olvidado de que él también había nacido en La Ignorancia) contestó inmediatamente aprobando el «Plan de Alfabetización de Ignorantes» que el Ministro debía instrumentar, ejecutar y documentar.
Sumamente interesado en cumplir su misión, el Ministro dictó una ley de emergencia «conocimiéntica» y decretó que era obligatorio dejar de ser ignorante.
Pidió ayuda al Ejército y a la división de perros policía y estableció un cronograma alfabético (ordenando los apellidos de los habitantes) según el cual los ignorantes debían presentarse en la oficina de alfabetización para acordar la fecha en la cual se comprometían a abandonar definitivamente La Ignorancia.
Nadie se presentó nunca.
Quizá Fue por la resistencia al cambio (para la cual no hace falta ser muy instruido), aunque probablemente se debió a que la mayoría de los pobladores no sabía leer, por lo que nunca pudieron enterarse de cuál era la inicial de su apellido y mucho menos la fecha en la que les correspondía presentarse.
La represión que siguió fue tan brutal como inútil. Los pocos que eran atrapados, encarcelados y luego enviados a las escuelas de la ciudad vecina nunca llegaban a destino. Los ignorantes, maltratados y golpeados, escapaban cuando intentaban obligarlos a subir o se tiraban del tren en marcha.
El proyecto terminó de desmoronarse cuando un grupo de extranjeros opositores al jefe de Estado puso una bomba en las oficinas del Ministro.
Al día siguiente, la delegación cultural recogió sus cosas y se marchó.
Fue entonces cuando, antes de cerrar la puerta de la limusina que lo llevaría a Nec, dirigiéndose a la multitud, el Ministro exclamó:
—¡¡¡Ignorantes!!!
Y la gente lo vitoreó creyendo que era un simple saludo de despedida…
Se organizó una gran investigación del atentado pero, como era de esperar, todos los habitantes ignoraban quién podía ser el responsable de lo sucedido.
Pasó mucho tiempo antes de que alguien volviera a hablar de educación en La Ignorancia. Hasta que un día, llegó al pueblo un maestro.
Éste era un maestro de verdad y no un falso maestro, así que al poco de llegar se dio cuenta de lo que sucedía. ¿Por qué querrían aprender los que ni siquiera sabían lo que no sabían? ¿Cómo se llegó a pensar, en los ministerios, que se podía ayudar a alguien forzándolo a aprender?
El maestro se quedó un tiempo con los ignorantes. Muchos ni siquiera notaban su presencia, algunos desconfiaban de él, y otros empezaron a sentirse felices por su compañía. Cada mañana el extranjero iba a la plaza con un montón de globos de todos los colores que regalaba a los niños que se acercaban y, mientras los pequeños jugaban, el maestro charlaba con los padres, los abuelos o las niñeras que acompañaban a los niños. Una de ellas llegó a ser, con el tiempo, su primer pasajero.
—¿Por qué haces esto? —le preguntó ella.
—¿Por qué hago qué? —contestó el maestro—. ¡Ah! Esto… Creo que porque me interesa compartir algo bueno que tengo, unos cuantos conocimientos.
—¿Y qué es eso?
—¿No lo sabes?
—No sé si sé.
—Digamos que es algo que me ha servido mucho para hacer muchas cosas… —Y, haciendo una pausa insinuó—: Y a ti también te serviría.
—¿A mí?
—Sí. A ti y a cualquiera.
—¿Por qué me lo dices solamente a mí?
—Porque me importas —contestó el maestro con sinceridad.
—¿Eso es el amor del que tanto hablas, el que empuja, según dices, tantas cosas?
—Sí. Eso es el amor.
—¿Por qué debería creerte? Yo no sé si aprender será bueno para mí.
—No, no lo sabes, pero sí sientes que me interesa tu bienestar. ¿Verdad?