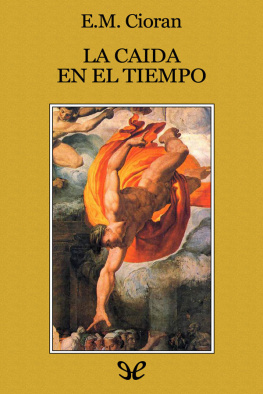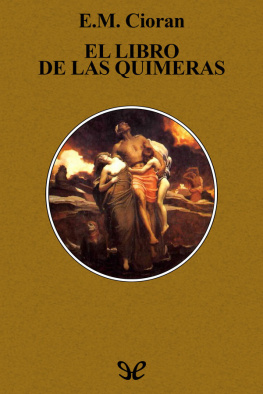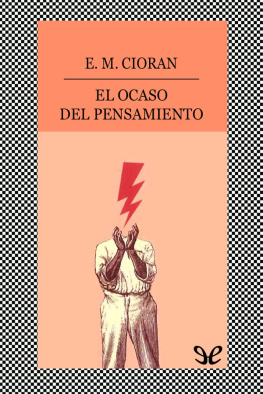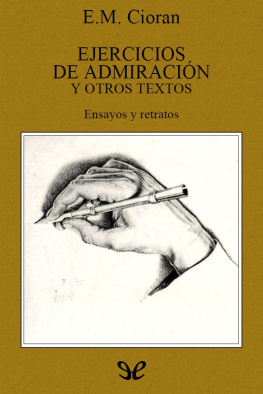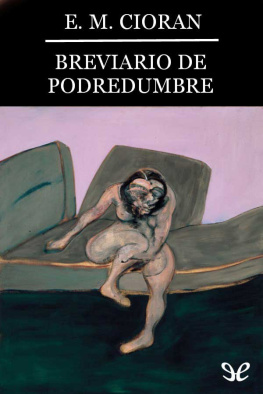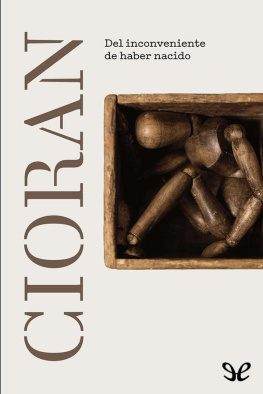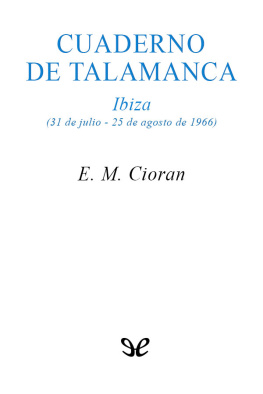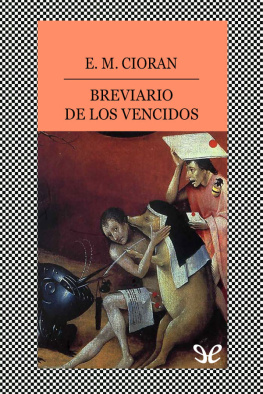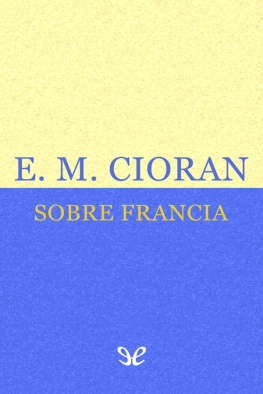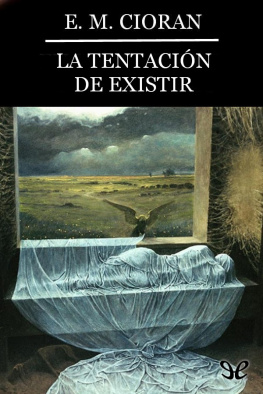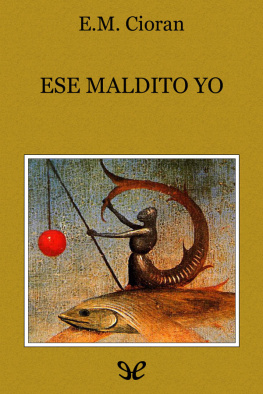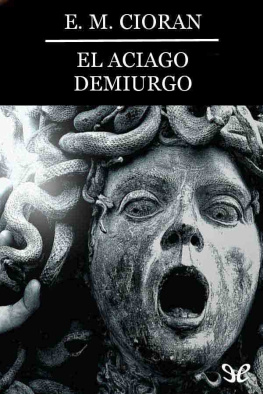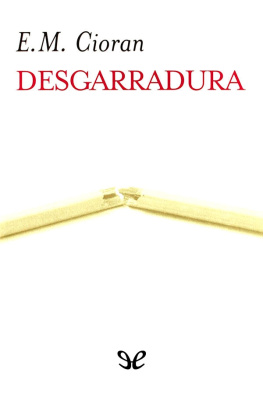E. M. Cioran - La caída en el tiempo
Aquí puedes leer online E. M. Cioran - La caída en el tiempo texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 1964, Editor: ePubLibre, Género: Ordenador. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:La caída en el tiempo
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:1964
- Índice:4 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La caída en el tiempo: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "La caída en el tiempo" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
La caída en el tiempo — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" La caída en el tiempo " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
El árbol de la vida
No es bueno que el hombre recuerde a cada instante que es hombre. Examinarse a sí mismo ya es algo malo; examinar a la especie, con celo de obseso, es aún peor: es atribuir fundamento objetivo y justificación filosófica a las miserias arbitrarias de la introspección. Mientras trituramos nuestro yo, podemos pensar que estamos abandonándonos a una chifladura; en cuanto todos los yoes se convierten en el centro de una cavilación interminable, encontramos generalizados, mediante un rodeo, los inconvenientes de nuestra condición, nuestro accidente erigido en norma, en caso universal.
En primer lugar, comprendemos la anomalía del fenómeno en bruto de la existencia y, sólo después, la de nuestra situación específica: el asombro ante el ser precede al que se siente ante el hecho de ser hombre. Sin embargo, el carácter insólito de nuestro estado debería constituir el dato primordial de nuestras perplejidades: es menos natural ser hombre que ser simplemente. Es algo que sentimos de forma instintiva y explica la voluptuosidad que experimentamos en todas las ocasiones en que apartamos de nuestra mente a nosotros mismos para identificarnos con el bienaventurado sueño de los objetos. No somos realmente quienes somos sino cuando, cara a cara con nosotros mismos, no coincidimos con nada, ni siquiera con nuestra singularidad. La maldición que nos abruma pesaba ya sobre nuestro primer antepasado, mucho antes de que se interesara por el árbol del conocimiento. Si estaba insatisfecho de sí mismo, más lo estaba aún de Dios, al que envidiaba sin ser consciente de ello; llegaría a serlo gracias a los buenos oficios del tentador, auxiliar más que autor de su mina. Antes vivía con el presentimiento del saber, con una ciencia que no se conocía a sí misma, con una falsa inocencia, propicia a la aparición de la envidia, vicio engendrado por el trato con quienes son más afortunados; ahora bien, nuestro antepasado frecuentaba a Dios, lo espiaba y se veía espiado por El. Nada bueno podía resultar de ello.
«De todos los árboles del huerto del Edén puedes comer, mas no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que lo hicieres morirás». La advertencia de arriba resultó menos eficaz que las sugestiones de abajo: la serpiente, mejor psicólogo, prevaleció. Por lo demás, el hombre estaba deseando morir; al querer igualar a su Creador por el saber, no por la inmortalidad, no tenía el menor deseo de acercarse al árbol de la vida, no sentía el menor interés por él; Yahvé pareció advertirlo, puesto que ni siquiera le prohibió el acceso: ¿por qué temer la inmortalidad de un ignorante? Si el ignorante se lanzaba sobre los dos árboles y entraba en posesión de la eternidad y también de la ciencia, todo cambiaba. En cuanto Adán probó el fruto prohibido, Dios, al comprender por fin que había peligro, perdió la cabeza. Al colocar el árbol del conocimiento en el centro del jardín y alabar sus méritos y sobre todo sus peligros, cometió una grave imprudencia: se adelantó a satisfacer el deseo más secreto de la criatura. Prohibirle el otro árbol habría sido una política mejor. Si no lo hizo, fue porque seguramente sabía que el hombre, por aspirar solapadamente a la dignidad de monstruo, no se dejaría seducir por la perspectiva de la inmortalidad en sí, demasiado accesible, demasiado trivial: ¿acaso no era la ley, el estatuto del lugar? En cambio, la muerte, mucho más pintoresca y aureolada con el prestigio de la novedad, podía intrigar a un aventurero, dispuesto a arriesgar por ella su paz y su seguridad. Paz y seguridad bastante relativas, cierto es, pues el relato de la caída nos permite vislumbrar que en el centro mismo del Edén el promotor de nuestra raza debía de sentir un malestar sin el cual no se podría explicar la facilidad con la que cedió a la tentación. ¿Cedió? Más bien la requirió. En él se manifestaba ya esa ineptitud para la felicidad, esa incapacidad para soportarla, que todos nosotros hemos heredado. La tenía al alcance de la mano, podía apropiársela para siempre y la rechazó, y desde entonces la buscamos sin encontrarla; aunque la encontráramos, no nos adaptaríamos a ella. ¿Qué otra cosa cabe esperar de una carrera comenzada con una infracción de la sabiduría, una infidelidad al don de la ignorancia que el Creador nos había dispensado? Al tiempo que nos vimos precipitados en el tiempo por el saber, resultamos dotados de un destino. Pues sólo fuera del Paraíso hay destino.
Si nos viéramos desposeídos de una inocencia completa, total, en una palabra, verdadera, la echaríamos de menos con tal vehemencia, que nada podría prevalecer contra nuestro deseo de recuperarla; pero el veneno estaba ya dentro de nosotros, al comienzo, poco perceptible aún, y después se precisaría y se apoderaría de nosotros para marcarnos, individualizamos por siempre jamás. Esos momentos en que una negatividad esencial dirige nuestros actos y nuestros pensamientos, en que el porvenir ha quedado anticuado antes de nacer, en que una sangre devastada nos inflige la certidumbre de un universo de misterios despoetizados, loco de anemia, desplomado sobre sí mismo, y en el que todo acaba en un suspiro espectral, réplica a milenios de adversidades inútiles, ¿no serían la prolongación y la agravación de ese malestar inicial sin el cual la Historia no habría sido posible, ni concebible siquiera, ya que, como ella, se debe a la intolerancia para con la menor forma de beatitud estacionaria? Esa intolerancia, ese horror mismo, al impedimos encontrar en nosotros nuestra razón de ser, nos hizo dar un salto fuera de nuestra identidad y como fuera de nuestra naturaleza. Al estar disociados de nosotros mismos, nos faltaba estarlo de Dios: ¿cómo no abrigar semejante ambición, concebida ya en la inocencia de antaño, ahora que no tenemos obligación alguna para con él? Y, de hecho, todos nuestros esfuerzos y conocimientos van encaminados a menoscabarlo, lo ponen en entredicho, hacen mella en su intimidad. Cuanto más presa somos del deseo de conocer, cargado de perversidad y corrupción, más incapaces nos vuelve de morar dentro de realidad alguna. Quien es presa de él actúa como profanador, traidor, agente de disolución; pese a estar siempre al margen o fuera de las cosas, cuando logra, sin embargo, introducirse en ellas, lo hace al modo del gusano en la fruta. Si el hombre hubiera tenido la menor vocación hacia la eternidad, en lugar de correr hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia los estragos que entraña el apetito de análisis, se habría contentado con Dios, en cuya familiaridad prosperaba. Aspiró a emanciparse de El, a desprenderse de El, y lo logró mucho mejor de lo que esperaba. Tras haber roto la unidad del Paraíso, se dedicó a romper la de la Tierra introduciendo en ella un principio de fragmentación que debía destruir su ordenación y anonimato. Antes, moría a buen seguro, pero la muerte, realización en la indistinción primitiva, no tenía para él el sentido que adquirió posteriormente ni estaba dotada de los atributos de lo irreparable. Cuando, tras separarse del Creador y de lo creado, se convirtió en individuo, es decir, fractura y fisura del ser, y, al aceptar su nombre hasta la provocación, supo que era mortal, su orgullo se acrecentó, de resultas de ello, tanto como su desasosiego. Por fin moría a su modo, de lo que se sentía orgulloso, pero moría del todo, cosa que lo humillaba. Al no desear ya un desenlace que había anhelado con avidez, acabó recurriendo, presa del arrepentimiento, a los animales, sus compañeros de antaño: todos ellos, tanto los más viles como los más nobles, aceptan su suerte, se complacen con ella o se resignan a ella; ninguno de ellos siguió su ejemplo ni imitó su rebelión. Las plantas, más que los animales, experimentan júbilo por haber sido creadas: la propia ortiga respira aún en Dios y se abandona a El; sólo el hombre se ahoga en El, ¿y acaso no fue esa sensación de sofoco la que lo incitó a singularizarse en la Creación, a hacer en ella de proscrito consintiente, de réprobo voluntario? El resto de los seres vivos, por el hecho mismo de confundirse con su condición, tienen cierta superioridad sobre El. Y cuando siente envidia de ellos, cuando suspira por su gloria impersonal, es cuando comprende la gravedad de su caso. En vano intentará recuperar la vida, de la que huyó por curiosidad hacia la muerte: nunca se encontrará en armonía con ella, siempre más acá o más allá de ella. Cuanto más lo elude aquélla, más aspira él a apropiársela y subyugarla; entonces, al no lograrlo, moviliza todos los recursos de su inquieta y torturada voluntad, su único apoyo: inadaptado y extenuado y, sin embargo, infatigable, sin raíces, conquistador precisamente por estar desarraigado, nómada aterrado e indómito a un tiempo, ansioso de remediar sus insuficiencias y, en vista del fracaso, violentador de todo cuanto lo rodea, ser devastador que acumula fechoría tras fechoría por rabia de ver que un insecto obtiene sin dificultad lo que él no podría lograr con tantos esfuerzos. Por haber perdido el secreto de la vida y haber dado un rodeo demasiado grande para poder recuperarlo y aprenderlo de nuevo, se aleja todos los días un poco más de su antigua inocencia, pierde sin cesar la eternidad. Tal vez pudiera salvarse aún, si se dignase rivalizar con Dios sólo en sutileza, en matices, en discernimiento, pero no: aspira al mismo grado de poder. Tanta soberbia no podía nacer sino en la mente de un degenerado, dotado de una carga de existencia limitada, obligado por sus deficiencias a aumentar artificialmente sus medios de acción y suplir sus instintos en peligro con instrumentos aptos para volverlo temible. Y, si ha llegado a ser efectivamente temible, ha sido porque su capacidad para degenerar no conoce límites. En lugar de limitarse al sílex y, en materia de refinamientos técnicos, a la carretilla, inventa y maneja con una destreza de demonio herramientas que proclaman la extraña supremacía de un deficiente, de un espécimen biológicamente desclasado, cuya elevación hasta una nocividad tan ingeniosa nadie habría podido adivinar. No es él, sino el león o el tigre, quien debería haber ocupado el lugar que disfruta en la escala de las criaturas. Pero nunca son los fuertes quienes aspiran al poder y lo alcanzan mediante el efecto combinado de la astucia y el delirio, sino los débiles. Una fiera, al no experimentar necesidad alguna de aumentar su fuerza, que es real, no se rebaja a utilizar la herramienta. Por haber sido siempre el hombre en todo un animal
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «La caída en el tiempo»
Mira libros similares a La caída en el tiempo. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro La caída en el tiempo y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.