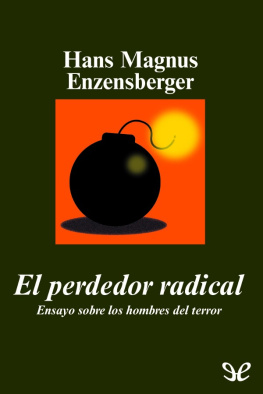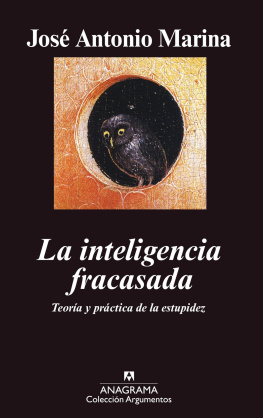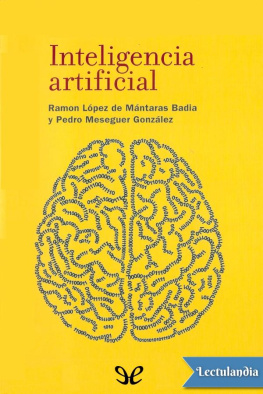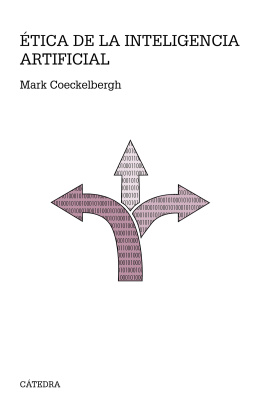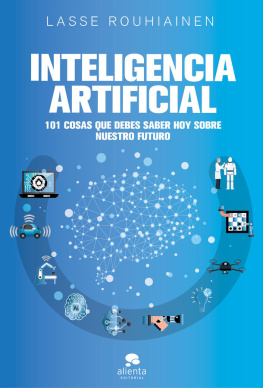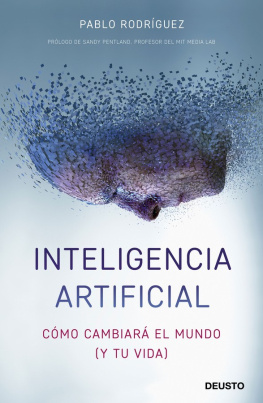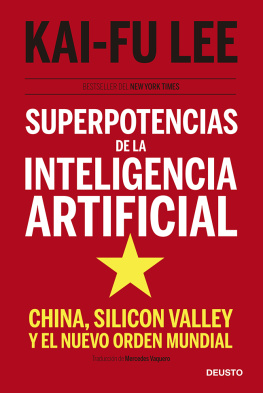9. MÁS POLÉMICA
Indudablemente, todas estas controversias tienen también causas ideológicas. Gould no se limitó a las objeciones teóricas; también se ocupó de la problemática política y social de la medición de la inteligencia, lo que no hizo ninguna gracia a los propagandistas del CI. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que se trata de una réplica contra la que ya tuvieron que luchar los primeros investigadores de la inteligencia. Apenas empezaron a medir a sus congéneres, el eterno debate sobre la participación de los factores genéticos y los factores ambientales en nuestros rasgos amenazó con asomar su cabeza de serpiente.
Mucho antes de que el moderado Binet diseñara su test, Francis Galton, un erudito inglés, investigó los árboles genealógicos de sus más célebres compatriotas. Quería demostrar que la elevada inteligencia de estos hombres no era adquirida, sino un don heredado genéticamente. En 1869 publicó los resultados de su estudio en el libro Hereditary Genius. Su método era muy sencillo: «Count whatever you can», cuenta todo lo que puedas. Galton no solo se interesó por la inteligencia: intentó medir otras cosas, como la eficacia de rezar, la agudeza visual, el diámetro craneal o los distintos grados del aburrimiento. Se calcula que unas diez mil personas participaron en sus experimentos.
Desgraciadamente, no se dio por satisfecho con eso. De hecho, Galton ha pasado a la posteridad principalmente por ser el inventor del concepto eugenesia. En 1883, propuso reglamentar los matrimonios y los embarazos de tal modo que únicamente pudieran procrear aquellas personas cuyo patrimonio genético estuviera fuera de toda duda. De este modo pretendía engendrar una raza humana «intelectual y moralmente tan superior a los europeos modernos como lo son los europeos modernos a las razas negras inferiores». Las visiones de Galton no resultaron inocuas. Desde sus inicios, la psicometría ha flirteado con la eugenesia. Sus padres fundadores, como Sir Francis, veían en esta disciplina una posibilidad de mejorar la humanidad.
Mucho antes de la Primera Guerra Mundial, un tal Henry Herbert Goddard tradujo el test de Binet y lo ensayó en su escuela de Nueva Jersey. Como sus compañeros de armas, Terman y Brighan, consideraba el resultado de la medición una magnitud fija e innata. Diferenció entre personas normales, débiles mentales (morons, un término acuñado por el propio Goddard) y dementes. «Trabajamos sin descanso para aumentar nuestra eficiencia», escribió Goddard. Clasificó a los delincuentes, las prostitutas y los alcohólicos como morons, y propuso segregarlos en instituciones donde se debería controlar su instinto sexual. Así, esta población dejaría de procrear. «Los hechos que constatamos, ¿pueden servir para ello? No cabe duda. Solo nos cabe esperar al ingeniero humano que emprenda tamaña tarea».
Goddard incidió incluso en la política de inmigración. Con ayuda de sus tests, creyó demostrar que todos los inmigrantes, a excepción de los procedentes del norte de Europa, presentaban «una inteligencia asombrosamente reducida». Clasificó al ochenta y siete por ciento de los recién llegados de Rusia como morons; también judíos e italianos obtuvieron una mala calificación. En 1913 y 1914 un gran número de inmigrantes fueron deportados sobre la base de sus resultados. En los años veinte, bajo la influencia de la psicometría, el Congreso norteamericano decidió reducir las cuotas de inmigración.
Desde entonces, los seguidores de la teoría de la herencia genética pura no se han extinguido. En este sentido, nuestro autor predilecto, Eysenck, fue especialmente lejos. Con su libro Raza, inteligencia y educación, pretendió demostrar que el CI de los negros norteamericanos era menor que el de la población blanca; su inferioridad intelectual era innata, ya que, a fin de cuentas, los factores genéticos determinan muy mayoritariamente las capacidades intelectuales del ser humano)».
Naturalmente, este tipo de afirmaciones tocan una fibra políticamente muy sensible, lo que quedó especialmente patente cuando otros dos autores, Richard J. Herrnstein y Charles Murray, publicaron en 1994 su investigación The Bell Curve. (El título hace referencia a la distribución normal de Gauss, que se puede representar mediante una curva en forma de campana). A pesar de sus ochocientas cuarenta y cinco páginas y de no ser de lectura fácil, el libro se convirtió rápidamente en un bestseller. Incluso la edición en tapa dura vendió más de medio millón de ejemplares. El motivo de tan fabuloso éxito resulta evidente: los autores contravienen el buen gusto en diversos puntos. Atribuyen las puntuaciones de los tests a factores mayoritariamente genéticos y afirman que, en la sociedad americana, un coeficiente elevado se premia con el correspondiente nivel de éxito. Pero lo que excitó aún más los ánimos fue su intento de correlacionar los resultados con un análisis de clases sociales. (Por cierto, el largo estudio que da pie a la obra se basa en un test desarrollado por el ejército norteamericano con fines militares). Según Herrnstein y Murray, las madres solteras, los delincuentes, aquellos que abandonan la escuela, las madres que reciben ayudas sociales y, en general, las personas pobres, salen siempre mal parados cuando se trata del número mágico, el CI.
La conclusión de los autores es que deberían dejar de fomentarse los embarazos de mujeres situadas en el extremo inferior de la «distribución de inteligencia» y de la escala de salarios, una recomendación que, de hecho, el gobierno de los Estados Unidos siguió unos años más tarde. Pero lo peor de todo era que Herrnstein y Murray afirmaban, como antaño el torpe de Eysenck, que el CI promedio de los negros era inferior al de los blancos. La ruptura de este tabú provocó una agria controversia pública. La acusación de racismo era inevitable. Se escribieron libros enteros para refutar o defender a los autores. Sin embargo, Herrnstein y Murray se guardaron mucho de recurrir a las recetas de la eugenesia. En cualquier caso, hay algo incuestionable: los tests generalizados, como en las cribas del ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, sirven como excelentes mecanismos de selección social. Por ello, la jurisprudencia norteamericana ha limitado fuertemente su utilización. Desde 1971, empresas y escuelas tienen prohibido basar en mediciones del CI sus decisiones sobre puestos de trabajo y plazas escolares.
10. ¡ARRIBA, MÁS ARRIBA!
Sin embargo, en todos estos debates existe otra deficiencia en la medición de la inteligencia, quizá más fundamental, que juega el papel de cenicienta. Para describirla, basta con una sencilla inversión de la perspectiva. Imaginemos el siguiente experimento: un investigador cualquiera de Stanford, Londres o Berlín es confrontado con una de las siguientes personas, que deberá valorar su inteligencia:
- un inuit de Groenlandia,
- un indio de la cuenca del Amazonas,
- un navegante de Polinesia.
No hace falta mucha imaginación para adivinar cómo se desarrollaría un experimento de este tipo. Nuestro experto se vería irremediablemente superado por la situación. Probablemente, ya solo el hecho de tratar con analfabetos lo exasperaría. Y terminaría completamente ofuscado cuando estas personas comprobaran si sus capacidades intelectuales le alcanzan para distinguir miles de plantas, seguir un rastro o identificar corrientes profundas a través de ligeros matices de la superficie del mar. El chasco sería monumental.
Esporádicamente, los investigadores de la inteligencia se han visto asaltados por el presentimiento del papel decisivo que juegan las diferencias culturales. Por ejemplo, en 1956, John C. Raven diseñó un así designado test inventario para descartar fuentes lingüísticas o culturales de error en las mediciones».
A pesar de todo, este fenómeno no dio que pensar a la comunidad CI, al contrario. En 1987, otro experto, el neozelandés James R. Flynn, hizo un descubrimiento llamativo. Estudiando los resultados de los tests para diversas poblaciones durante los sesenta años anteriores, observó que, en todos los países que disponían de datos fiables, habían mejorado a razón de tres puntos de promedio por cada década y de cinco a veinticinco puntos para cada generación. Las razones de este «efecto Flynn» han provocado muchos quebraderos de cabeza a los expertos. ¿El aumento de la cavidad craneal? ¿Una mayor complejidad de la civilización? ¿La prolongación de la educación escolar? ¿La mejora de la alimentación? ¿Un mayor consumo de los medios? ¿El progreso de la medicina?