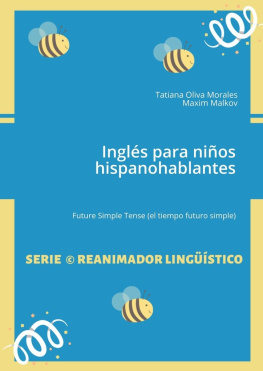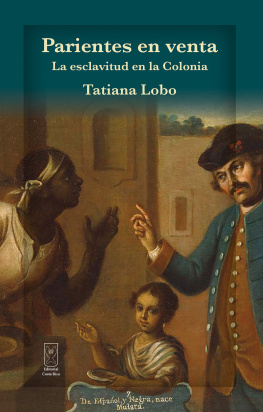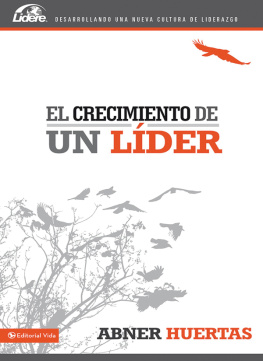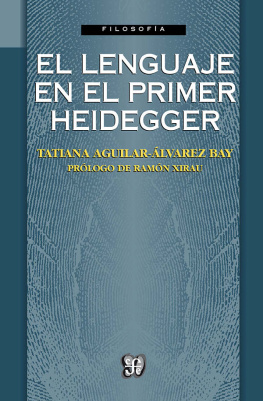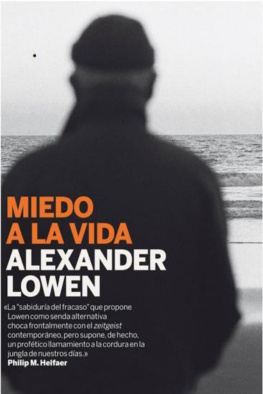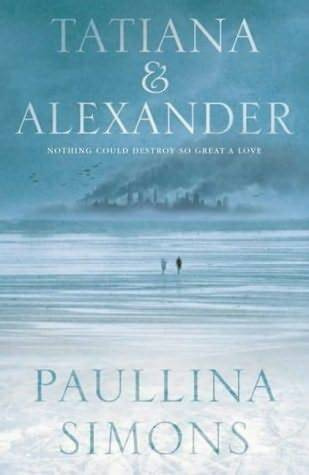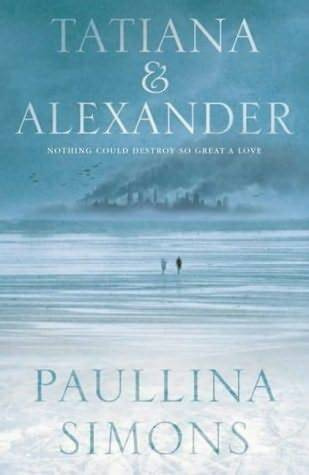
Paullina Simons
Tatiana y Alexander
Una vez más, para mis abuelos, que a sus noventa y cinco y noventa
y un años siguen cultivando flores y hortalizas y viviendo felices,
y para nuestro querido amigo Anatoli Studenkov,
que se quedó en Rusia y no vive feliz.
Deseo expresar mi más sentido reconocimiento a las siguientes personas:
A Larry Brantley, portavoz del ejército, el armamento y la testosterona, por las largas horas dedicadas a explicarme tantas cosas que sin su ayuda nunca habría llegado a conocer.
A mi querida amiga Tracy Brantley, esposa de Larry, que me dio lo que más necesitaba cuando empecé a escribir esta obra, llorando en los momentos precisos y defendiendo a Tania y a Shura por los motivos adecuados.
A Irene Simons, mi primera suegra, por darme el apellido con el que firmo mis libros.
A Elaine Ryan, mi segunda suegra, por darme a su perfecto segundo hijo.
A Radik Tijomirov, amigo de mi padre desde hace cincuenta años, por enviarme cientos de fotocopias de los diarios de víctimas del asedio conservados en la biblioteca de San Petersburgo.
A Robert Gottlieb, rusófilo como yo, por estar siempre ahí, y a Kim Whalen, por una década de arduo trabajo.
A Jane Barringer, que con su carácter y su rostro dulce tanto me recuerda a Melania de Lo que el viento se llevó, por releer pacientemente (¡hasta tres veces!) todas y cada una de las frases de El jinete de bronce e introducir indiscutibles mejoras.
A Joy Chamberlain, editora, nadadora y madre excepcional, que todo lo ve y todo lo comprende y que sabe mostrarse compasiva cuando tiene que darme una mala noticia.
A mi amigo Nick Sayers, editor de mis primeros libros, que cierta vez en que llevaba unas copas de más me prometió publicar cualquier cosa que yo escribiera, aunque fuera la guía telefónica. ¡Ja, ja!
A Pavla Salacova, que se esfuerza el máximo en facilitarme la vida y que a veces, parece tener veinte pares de brazos.
Y a Kevin, mi segundo y definitivo esposo… ¡Eres fantástico!

Y alumbrado por la pálida luna,
con el brazo tendido hacia la altura
le persigue el jinete de bronce
montado en su caballo retumbante
Y así, la noche entera el pobre loco
sin importar a donde caminara
el jinete de bronce iba al galope,
tras él, con el estruendo de sus cascos.
Aleksander Pushkin
Boston, diciembre de 1930
De pie frente al espejo, Alexander Barrington se ajustaba la pañoleta de los Boy Scouts. Mejor dicho, intentaba ajustarla pero no lograba apartar los ojos de su rostro inusitadamente serio, con la boca curvada en una mueca de tristeza. Sus manos forcejeaban con la pañoleta blanca y gris, incapaces precisamente ese día de cumplir bien la tarea.
Alexander se apartó unos pasos, contempló la pequeña habitación y suspiró. No había mucho que ver: un suelo de madera, un ajado papel pintado con dibujos de ramas, una cama y una mesilla de noche.
A Alexander no le importaba porque aquél era sólo un cuarto alquilado y todos los muebles pertenecían a la casera, que vivía en la planta baja. La verdadera habitación de Alexander no estaba en Boston sino en Barrington; en ella se sentía muy cómodo, pero en ningún otro sitio había vuelto a sucederle lo mismo. Y había ocupado seis habitaciones diferentes en los últimos dos años, desde que su padre había vendido la mansión familiar y decidido marcharse de Barrington, alejando a Alexander de su pueblo natal y de su infancia.
Ahora estaban a punto de dejar también aquella habitación. Pero a Alexander no le importaba.
O mejor dicho, no era eso lo que importaba.
Alexander se volvió otra vez hacia el espejo y no le gustó la expresión entristecida del niño que le devolvía la mirada. Apoyó la frente en el cristal y exhaló un hondo suspiro.
– ¿Y ahora qué? -se preguntó en un susurro.
Teddy, su mejor amigo, pensaba que irse a vivir a otro país era la aventura más emocionante del mundo.
Alexander no podía estar más en desacuerdo.
Oyó gritar a sus padres a través de la puerta entreabierta; no hizo caso, ya que estaba acostumbrado a oírlos discutir en los momentos de tensión. Al cabo de un momento la puerta se abrió de par en par y Harold Barrington, el padre de Alexander, entró en la habitación.
– ¿Estás listo, hijo? El coche nos está esperando abajo. Y han venido tus amigos a decirte adiós. Teddy me ha preguntado si no querría llevármelo a él en lugar de a ti. -Harold sonrió-. Le he dicho que tal vez… ¿Tú qué opinas, Alexander? ¿Quieres cambiarte por él e irte a vivir con la loca de su madre y el chalado de su padre?
– Como vosotros estáis tan cuerdos, sería un cambio interesante -manifestó Alexander, lanzando una mirada a su padre.
Harold era un hombre delgado y de estatura mediana. Su único rasgo distintivo era la barbilla que destacaba con resolución en su cara ancha y cuadrada. A sus cuarenta y ocho años, en su denso cabello castaño empezaban a apuntar las canas y sus ojos azules conservaban la intensidad de la mirada. A Alexander le gustaba verlo de buen humor porque sus ojos perdían parte de su habitual severidad.
Jane Barrington, la madre de Alexander, apartó a Harold e irrumpió en la habitación vestida con su mejor traje de seda y su sombrerito blanco.
– Harold, deja en paz al niño -ordenó-. ¿No ves que se está poniendo guapo? El coche puede esperar. Y Teddy y Belinda, también. -Jane se atusó la cabellera larga y oscura recogida bajo el sombrerito. En su voz quedaban rastros del melodioso acento italiano que no había logrado borrar del todo en el tiempo que llevaba en Estados Unidos, donde se había instalado a los diecisiete años-. Belinda nunca me ha caído bien, ya lo sabes -añadió, bajando el tono.
– Ya lo sé, mamá. Por eso nos vamos a otro país, ¿no? -comentó Alexander.
Sin volverse, contempló a sus padres en el espejo. Físicamente se parecía a su madre; imaginaba que en el carácter terminaría pareciéndose más a su padre, pero no podía saberlo. Su madre lo divertía y su padre lo desconcertaba, como siempre.
– Ya estoy, papá -anunció.
Harold se acercó y le pasó un brazo por los hombros.
– Y tú que pensabas que apuntarte a los Boy Scouts sería emocionante. Este viaje será la aventura más emocionante de tu vida.
– Sí -contestó Alexander, pensando: «Me bastaba con los Boy Scouts». Sin mirar a su padre sino a su propia imagen reflejada en el espejo, añadió-: Papá, si no sale bien… podremos volver, ¿verdad? Podremos volver a… -se interrumpió para que su padre no se diera cuenta de que le temblaba la voz, tomó aliento y acabó la frase-: a Estados Unidos.
Harold no respondió. Jane se acercó y se colocó al otro lado de su hijo. Aunque no llevaba tacones era un palmo más alta que Harold, que a su vez era medio metro más alto que Alexander.
– Cuéntale la verdad al niño, Harold -dijo-. Díselo. Ya es mayor para saberlo.
– No, Alexander, no volveremos -explicó su padre-. Vamos a quedarnos a vivir en la Unión Soviética. En Estados Unidos no hay lugar para nosotros.
Alexander quiso decir que sí lo había para él. En Estados Unidos se sentía en su casa. Era amigo de Teddy y de Belinda desde que tenían tres años. Barrington era una población pequeña, con casas de fachadas blancas y postigos negros, tres iglesias de esbeltos campanarios y una calle principal que sólo medía cuatro manzanas de un extremo a otro. Alexander había disfrutado de una infancia feliz en los bosques de los alrededores. Pero calló porque sabía que su padre no quería escuchar esas cosas.
Página siguiente