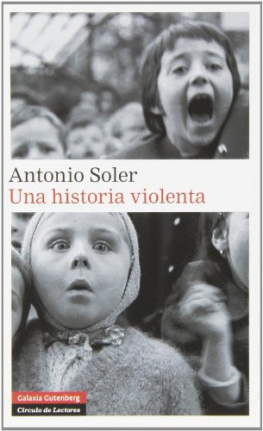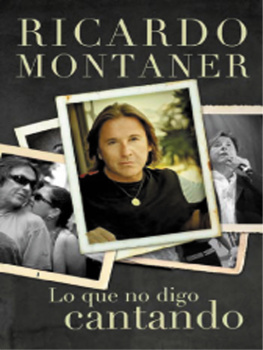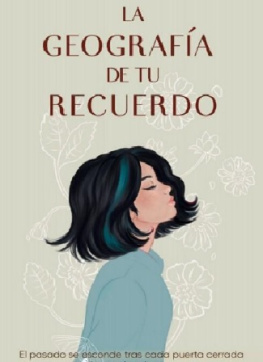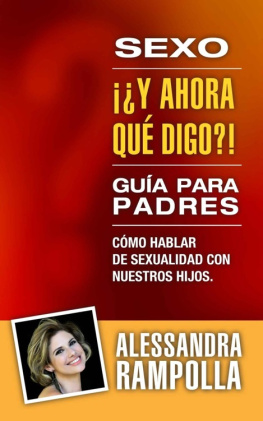Antonio Soler
El Nombre que Ahora Digo
©Antonio Soler, 1999
María Eugenia,
el nombre que ahora digo
He perdido mi patria, dejó escrito Gustavo Sintora en el inicio de uno de sus cuadernos. Pero cuando escribió esas palabras, Sintora no hablaba de ningún país, de ningún ejército ni territorio, de ninguna bandera. Su patria fue una mujer, una mujer que tenía nombre y ojos de atardeceres. Lo dejó dicho, escrito en esos cuadernos de letra menuda y fragmentos sin orden que Sintora entregó a mi padre y que finalmente acabaron por llegar a mis manos. Ahora los voy leyendo despacio, recomponiendo aquella historia que sucedió muchos años antes de que yo naciera, y a través de ellos voy conociendo a esos personajes que tantas veces vi a lo largo de mi infancia. Entonces no eran más que nombres, rostros. Ahora sé verdaderamente quiénes fueron aquellos hombres que combatieron en una guerra lejana.
Mi padre estaba entre ellos, formó parte de aquel extraño destacamento que cruzó la guerra llevando de un lado a otro artistas y saltimbanquis. Ahora sé cuáles fueron los anhelos y los miedos de esa gente, pero sobre todo conozco lo que se ocultaba detrás de la mirada de Gustavo Sintora, aquel tipo insignificante y con gafas destartaladas que pasó por mi infancia sin que yo apenas reparase en él.
Quizá en aquel tiempo en el que yo lo veía, callado y sereno, todavía estuviese escribiendo algunos fragmentos de estos cuadernos que ahora empiezo a ordenar con mi propia letra, quizá cuando estaba con la mirada perdida por los arriates del patio recordaba a Serena Vergara, y a la par que veía los pétalos de las margaritas también veía los árboles de otro tiempo bajo los que se refugiaba con Serena, los tallos de las flores, la oscuridad de la tierra y a Corrons, su pecho puesto en el punto de mira de su fusil, el coche del Textil volando por los cielos, Montoya herido en la escalera del Marqués. Los días de la furia pasando en torbellino por la trastienda de aquellos ojos que a todas horas debían de andar rebobinando aquella historia que empezó una tarde remota, cuando, después de atravesar medio país huyendo de la guerra, Gustavo Sintora llegó a un hangar en el que había camiones, coches a medio desguazar y unos vehículos cubiertos de lonas y de los que sólo se veían las ruedas. En el primero de los cuadernos dice que llevaba el nombre de mi padre escrito en un papel de estraza, y que era un papel viejo, con dos dobleces y una mancha de aceite en una esquina, un arrebol que hacía de luna o de sol sobre el horizonte corto y estremecido que formaban las letras con el nombre de mi padre: cabo Solé Vera.
El hangar estaba en penumbra y Sintora, delgado como habría de ser siempre pero sin las gafas que yo le conocí y que le aumentaban los ojos como si viviera inmerso en un asombro permanente, caminaba sin apenas atreverse a pisar el suelo, viendo cómo los objetos y los camiones se le hacían borrosos a medida que se iba acercando a ellos. También él fantasma de sí mismo, espectro del adolescente que hacía poco había dejado de ser y anticipo del hombre en el que estaba a punto de convertirse. Yo tenía miedo de las telas, dice su letra pequeña y apretada, yo tenía miedo de los camiones y de aquellas ruedas que asomaban debajo de los trapos, algunas con dientes negros, de lobo negro. Y los dientes me miraban como si en vez de dientes fueran ojos. Tenía muchos miedos, miedo de los pasos que dejaba a mi espalda y de los que quedaban ante mí, miedo del silencio y miedo del aire, que podía ser un veneno, o una voz, una voz que dijera mi nombre como quien nombra a un muerto. Miedo del nombre que llevaba escrito en el papel de estraza y que era el nombre de alguien que tendría voz y dientes, y unos ojos, quizá de lobo, que pronto iban a mirarme. Sin saber cómo.
– ¿Y dices tú que no? ¿Arte? Cosa de maricones. Gitano. Mira, mira qué forma de bailar.
La voz llegaba de detrás de un camión, amortiguada por los trapos y proveniente de una zona iluminada.
– Mira tú.
Era la misma voz, y nadie le respondía.
– Por muchos toros que maten, estos tíos van a ser siempre unos mariconasos.
Sintora, al rodear el camión, en medio de la zona iluminada por los faros de otro vehículo, vio a un hombre alto, vestido de modo estrafalario con chaqueta y calzón de torero y dando un capotazo, toreando el aire muy despacio.
– Mira, mira. Y luego se mueven así, como si tuvieran un palo metido por el culo -dijo el tipo aquel mientras acababa de dar su pase al viento.
Avanzó dos pasos más y vio a los dos hombres a los que les estaba hablando el que iba vestido de torero. Uno gordo y con la cara congestionada, como si estuviera haciendo un esfuerzo que nadie sabía cuál era, y el otro delgado, con una gorra de plato torcida en la cabeza y con los labios estirados por una sonrisa que no acababa de asomarle a la boca, recostado contra el guardabarros de un camión. Era mi padre, el cabo Solé Vera, que llevaba un chaquetón de cuero desabrochado y entre los dedos jugueteaba con un cigarro sin encender. El cabo, mi padre, pasó la vista por Sintora, pero fue como si no la hubiera pasado, porque lo que hizo a continuación fue mirar el cigarro que tenía entre los dedos, por ver si el cigarro le decía algo, como preguntándole, como se mira a un amigo o a un cómplice que está a punto de confesarnos un secreto. Y luego levantó los ojos y le dijo al que toreaba el aire que ya era tarde y tenían que irse, como si el cigarro en vez de un cigarro o un amigo hubiera sido un reloj que acabase de decirle la hora.
– Y luego se colocan esto en la cabesa -seguía hablando el del capote, poniéndose una montera-. Se les pone cara de hospital, mira, con la cosa esta. Mira tú -y se ponía de perfil, como si posara para un fotógrafo o él mismo fuese ya una fotografía, una fotografía antigua y despintada que llevaba muchos años colgada en la pared de una casa en la que ya nadie sabía quién era el hombre de la foto. Eso le dijo mi padre: Montoya, le dijo, tienes cara de retrato antiguo, de esos que hay en casa del Marqués y que ni él mismo sabe quiénes son. Y tú, qué buscas, niño, siguió diciendo mi padre con el mismo tono, pero no dirigiéndose ya al que iba vestido de torero y que se llamaba Montoya, sino a Gustavo Sintora, que dudó, miró para atrás y no supo si mi padre le hablaba a él.
Y entonces fue cuando Sintora entró en la luz y, quitándole los dobleces al papel de estraza, sin leerlo, dijo que buscaba al cabo Solé Vera y que lo mandaba el teniente Villegas. Y se quedó con el papel colgando de su mano estirada, viendo cómo el tipo vestido de torero lo miraba con extrañeza, cómo mi padre no lo miraba y cómo una nueva figura, un hombre con el pelo negro y un flequillo lacio y en forma de hacha, un tajo negro partiéndole la frente, salía de la sombra y lo miraba con la negrura de sus ojos, manchándolo de hollín, de betún, con la mirada.
– ¿A ti no te paresen maricones los toreros, niño? Maricones o moñas, sarasas. Cagalís o como los mentéis en tu pueblo. ¿Ponerse esto no es de maricones? Mira.
Se señalaba Enrique Montoya, el torero del viento, la entrepierna, el apretamiento que allí tenía. Pero a Sintora poco le importaba aquel traje sucio, rosa y oro, en el que apenas cabía medio cuerpo del furtivo matador, ni las botas medio reventadas en las que llevaba metidos los pies o la camisa militar que tenía puesta bajo la chaquetilla de los bordados, abierta y a punto de estallar.
– Di, niño, ¿qué te parese?
– Yo busco al cabo Solé Vera -miraba dudoso Sintora el papel y el galón raquítico de mi padre, que él veía borroso y que tenía un color demasiado oscuro, casi marrón.
– Lo que nos hacía falta era un niño de pañales. Se piensan que el destacamento de Villegas es el coño de la Charito. La última mierda.
Página siguiente