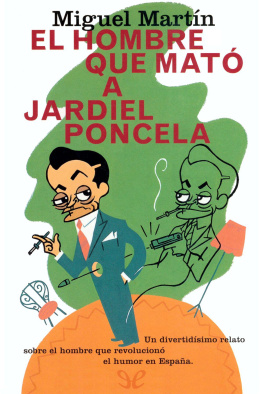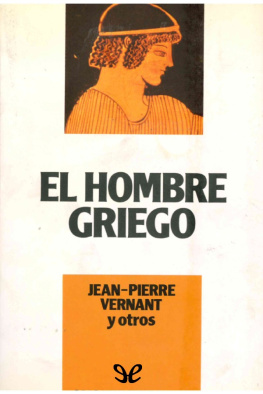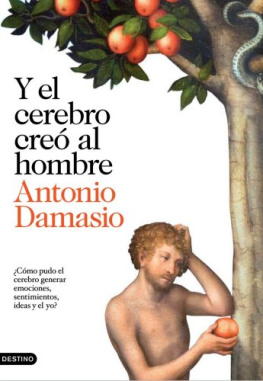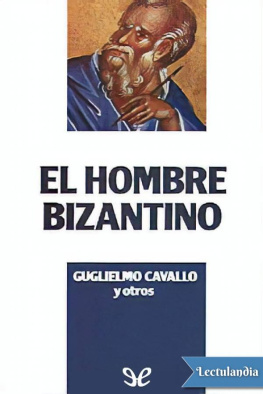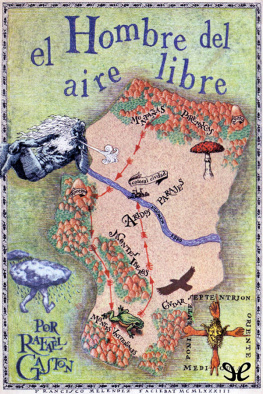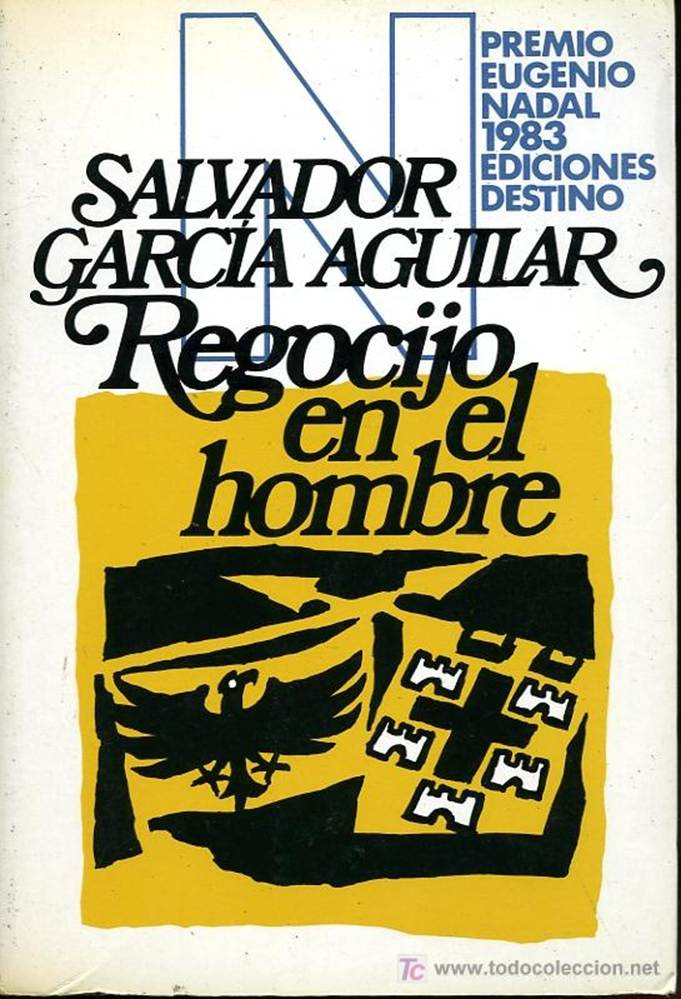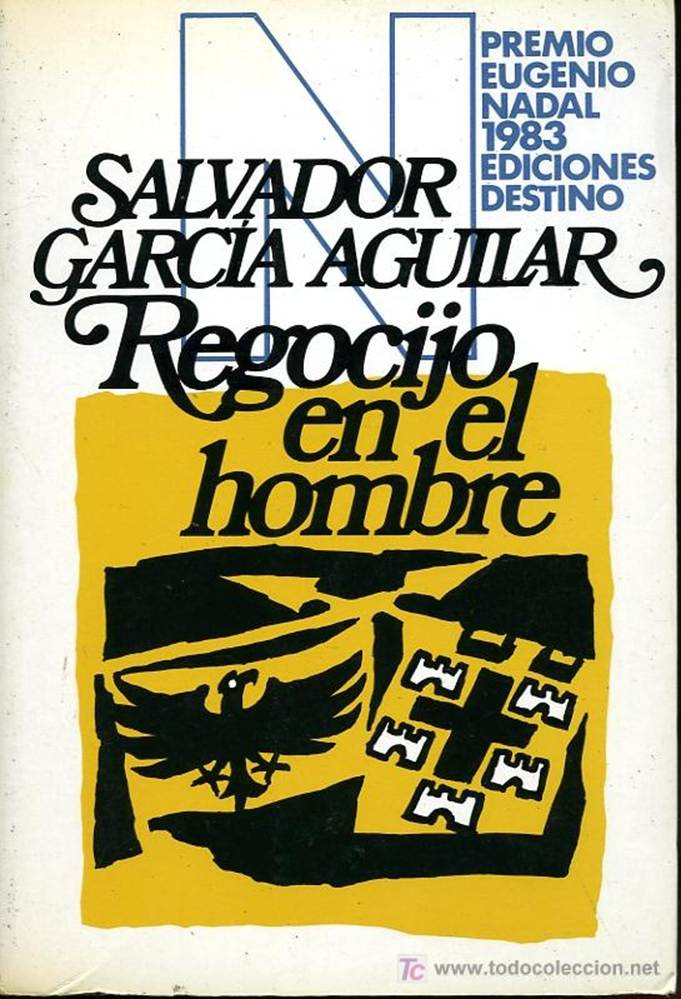
Salvador García Aguilar
Regocijo en el hombre
***
Primera parte. Confesiones de un obispo inconfesado
Fabricar sueños con la vida
y tejer vida con los sueños.
J. L. Vaudoyer
Los que en atención a mi ancianidad, al usar extremada benevolencia y caridad, llegan a señalarme como santo, desconocen que antes de sentir vanagloria por mi presente, lloro con amargura por el tiempo perdido, las energías dilapidadas, el despilfarro de una vida en contravención de los Mandamientos, que ya nunca podré recuperar.
Tan temeroso de Dios me siento ahora como respetuoso conmigo mismo, pues la vida me enseñó ambos sentimientos como inseparables. Y duele en lo más íntimo del alma que mi falta de humildad me niegue la ventura de comportarme como el siervo de los siervos. Apenas puedo imaginar que otrora fuera mi estupidez tanta que pecara por hablador empedernido, pues que mis palabras y mis obras resultaban el peor ejemplo para los que a mí acudían. Y aun inspirado por los mejores deseos, que duermen siempre en el fondo del alma como un anhelo de perfección, jamás obré como me propuse, sino como Dios dispuso, para que mi soberbia fuera humillada.
Algún tiempo permanecí juramentado de guardar silencio. En más de una ocasión, no obstante, hube de quebrantarlo por lo que consideraba deber, en evitación de grave daño para otros. Aun cuando comprendiese después que sólo eran justificaciones de mi debilidad. Mas es ahora llegado el momento, tras profunda meditación, de no perder el tesoro de experiencia acumulada con los años y las andanzas, provechosa para los venideros hombres, según entiendo. Y como tal la escribo, juzgando que mi Señor quedará servido de cuanto haga para que redunde en beneficio de sus criaturas. Pues promesa hice de unir esta mi historia a la de mis señores, Avengeray y el príncipe Haziel, en que relatan sus particulares aventuras, que las tres son una completa, para que sirvan de ejemplo.
Tanto más tranquila queda mi conciencia que al convertirme en escribidor no quebranto mi servidumbre. Pues prometí no hablar, aunque faltase con harta frecuencia para vergüenza mía, pero de escribir no medió pensamiento ni intención.
Cuando miro hacia mis años pasados véome como charlatán de feria que derrama su palabra en una torrentera salvaje, que más sirve de narcótico del entendimiento que de sano ejercicio inteligente; glotón de andorga redondeada que más correspondía a un timbalero que a un galán, para no escapar de la gula; impenitente cazador furtivo de mujeres, fueran mozas de figón o posada, sin distinguir para el caso si era camarera o milady, que jamás levanté reparos a la ocasión.
Me aterra pensar en el momento en que mi Dios me exija cuenta del uso que hice de la palabra. Embaucador de ingenuos fui ante aquellos que más atención prestaban ociosamente a mi secreta historia que al significado de las palabras, mientras apuraban las jarras por mí pagadas. Comía con ellos para ahuyentar el tedio y, en presentándose, cabalgaba bajo doseles y baldaquinos; me fingía criado cuando era propio, otras veces señor, sobre los camastros, jergones y pajares, buscando siempre fastidiar al prójimo como secreta venganza; que no iba a soportar en mi soledad el displacer que otros me causaban, pues al haber perdido lo que ansiaba despertábase mi resentimiento, aunque lo disimulase, y al no poder vengarme contra los causantes abusaba de los que no habían culpa. Que a tanto llega la ruindad.
En las treinta jornadas crecidas que reclamaba el condado para dejarse pisar, ningún prójimo ignoraba que fui alumbrado por una rolliza posadera que acabó trocando la posada por el castillo, pues bien encelado mantenía al conde, mi padre, por el buen oficio que le desempeñaba en la alcoba.
Gustaba visitarla en cuarto creciente, que era cuando más alta sentía la fiebre, y debía de encontrar con ella remedio santo, pues volvía encalmado. Entonces abundaban los trozos de carne con que regalaba a los mastines.
Del conde decía su físico que era lunático y el influjo de las fases le inducía a consecuencias extrañas. Y no era mala receta, pues de tal modo cuanto hiciera, además de por las ballestas y lanzas de sus soldados, quedaba sancionado por la vía de la ciencia. Que nunca fue mal justificante. Y nadie iba a ser tan osado que le contradijera cuando en callar le iba la vida.
Por grande que sea mi esfuerzo, profunda la concentración, constante el empeño, no he hallado momento en mi vida en que pueda enorgullecerme de mi progenitor. Pues jamás el conde se comportó como un padre.
Hasta su muerte le serví como paje y bufón primero, sintiéndome afortunado por excluirme de los puntapiés tan pródigamente distribuidos entre coperos y criados, y aun alcanzaban a los perros cuantos sobraban, pues la cantidad se correspondía siempre con el enojo.
De mayor me tuvo por escudero, y recorrimos el reino de justas en torneos, que en cada corte se disputaban por los santos patronos, fuera San Edelfindo o Santa Melfrisa, o bien por cumpleaños de bodas reales, por fastos dignos de señalarse y celebrarse, y hasta para que el juicio de Dios dictaminase sobre el honor entredicho de alguna dama venal o no, cuando dos caballeros dilucidaban en combate la querella, dejando lavado con su sangre el honor y la injuria.
Tuviera así ocasión de conocer las cien cortes y adiestrarme en el mundo de la caballería, lo que para disimular mi origen me servía, que mejor eres si bien pareces. Y aunque mis damas fueron doncellas y sirvientas de cámara o cocina, tan bien las trataba que en mi compañía soñaban convertirse en señoras principales, y ello era causa de que me aguardasen siempre mayor número de las que alcanzaba a visitar.
Escogió mi padre un cuarto creciente aciago en que el físico andaba ajeno por el descampado persiguiendo luciérnagas con la pretensión de averiguarles el uso que daban al farolillo, para abusar una noche de la pina escalera de caracol, áspera como una penitencia, tan estrecha que le permitía apoyar los codos en las paredes para ayudarse, pues las tres alcobas que visitó le cogían desparejas: la una en lo alto del torreón, la otra en el sótano y la tercera en el almenar del contrafuerte. Semejante arrebato, después de devorar dos ancas de ciervo y tres azumbres de buen vino Tornay, que era fama levantaba el espíritu de los muertos. El pobre, Dios le haya acogido con benevolencia, al no tener a mano un barbero que le sangrara cuando le tomó el ahogo subiendo aquellos peldaños asesinos, vino en tornarse rojo, después morado, hasta acabar amarillo de cera y rígido, pues doblegarse no lo hizo ni después de muerto.
Como no había lugar para que le llorase, me preocupaba de lo que sería mi porvenir, incierto y tenebroso, por lo que llegué a lamentar su desaparición. Y no fue por cariño. Mas al cabo la incógnita me la despejó el testamento. De mis dos hermanos se confirmó la sucesión al título y posesiones al primero, nuevo conde Montfullbriey; el segundo legítimo vino en ser nombrado cardenal. Procedió según costumbre, pues jamás tuvo una idea original. Y cuando me temía que la misma consideración tuviera para mí que la que se usaba con los bastardos, cual era ignorarlos, me sorprendió con un otrosí que rezaba: «Mando que al tercerón se le paguen de renta quinientos dineros de oro cada luna nueva y se le niegue el nombre y regalías».
Era opinión entre siervos y villanos, que ni siquiera podían imaginar cuánto representaba aquella moneda, que mi renta alcanzaba para llevar vida de señor, y así me consideraron desde entonces. Y aunque todos eran sabedores de mi bastardía, los dineros implicaban un reconocimiento tácito por parte de mi señor padre difunto, todo lo cual les llenaba de confusión y vacilaban qué nombre darme, pues cierto que la opinión del antiguo conde quedaba reconocida, pero todavía ignoraban el parecer de su nuevo señor.
Página siguiente