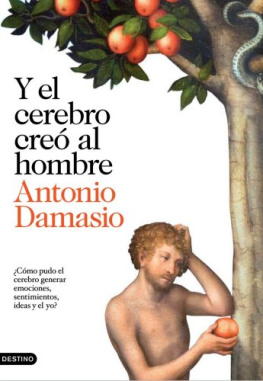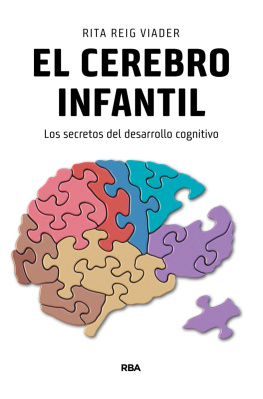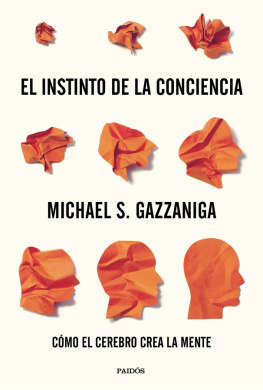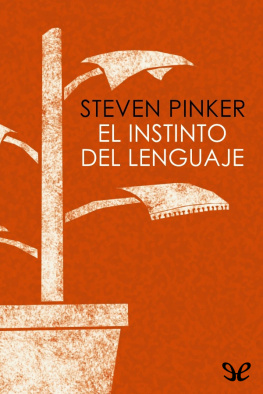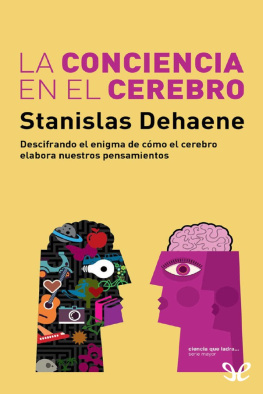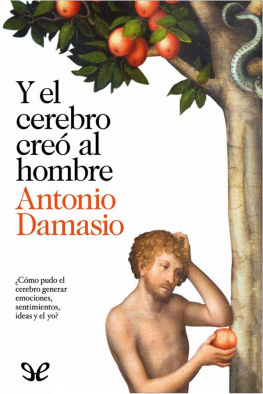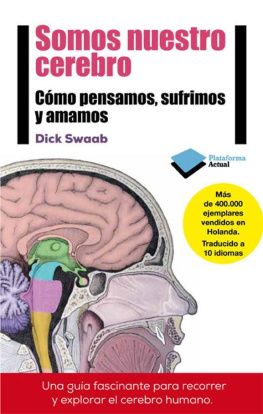Annotation
El lenguaje, la conciencia moral y la creatividad son tres rasgos del ser humano que no se habrían desarrollado si no tuviera consciencia. Pero ¿cuál es el origen de la consciencia? ¿Cómo pudo el cerebro, un órgano al fin y al cabo, elaborar pensamientos e ideas y generar emociones? Con un lenguaje claro, emotivo y a menudo poético, Damasio aborda una cuestión tan compleja y a la vez tan fundamental como cuál fue el instante preciso en que nuestro cerebro cobró conciencia de sí mismo y surgió con ello todo lo bueno y lo malo de la condición humana.
Y EL CEREBRO CREO AL HOMBRE
Damasio, Antonio
Sinopsis
El lenguaje, la conciencia moral y la creatividad son tres rasgos del ser humano que no se habrían desarrollado si no tuviera consciencia. Pero ¿cuál es el origen de la consciencia? ¿Cómo pudo el cerebro, un órgano al fin y al cabo, elaborar pensamientos e ideas y generar emociones? Con un lenguaje claro, emotivo y a menudo poético, Damasio aborda una cuestión tan compleja y a la vez tan fundamental como cuál fue el instante preciso en que nuestro cerebro cobró conciencia de sí mismo y surgió con ello todo lo bueno y lo malo de la condición humana.
©2010, Y el cerebro creo al hombre
ISBN: 9788423322169
Generado con: QualityEbook v0.64
PARTE I: EMPEZAR DE NUEVO
1. DESPERTAR
C UANDO desperté, habíamos empezado ya el descenso. Me había quedado dormido lo suficiente para perderme el anuncio de que iniciábamos la maniobra de descenso, y el parte sobre el tiempo. Durante aquel rato no había tenido conciencia de mí mismo ni de lo que me rodeaba. Había estado sin sentido, inconsciente.
Pocas cosas en nuestra biología son tan triviales en apariencia como este producto que conocemos con el nombre de conciencia, la portentosa aptitud que consiste en tener una mente provista de un propietario, de un protagonista para la propia existencia, un sujeto que inspecciona el mundo por dentro y a su alrededor, un agente que en apariencia está listo para la acción.
La conciencia no es simplemente un estado de vigilia. Cuando me desperté, hace tan sólo un par de breves párrafos, no miré a mi alrededor con gesto ausente tratando de asimilar lo que veía y oía como si mi mente despierta no perteneciese a nadie. Al contrario, supe casi en el acto, sin tener que pensarlo dos veces, sin esfuerzo, que ése era yo mismo, sentado en un avión, mi identidad en vuelo de regreso a Los Ángeles, con una larga lista de cosas por hacer antes de que el día terminara, consciente de una extraña mezcla de cansancio por el viaje y entusiasmo por lo que aún me aguardaba, curioso por saber en qué pista íbamos a aterrizar y pendiente de los ajustes en la potencia de los motores que nos mantenían en el aire mientras nos aproximábamos a tierra. Estar despierto era sin duda indispensable para este estado, pero el estado de vigilia no era su rasgo principal. El rasgo principal era más bien que la miríada de contenidos que se desplegaban en mi mente, con independencia de lo lúcidos que fuesen o lo bien ordenados que estuviesen, estaban conectados a mí, al dueño de mi mente, a través de unos hilos invisibles que juntaban esos contenidos reuniéndolos en esa fiesta que siempre nos acompaña a la que llamamos «yo». Y, lo que no es menos importante, la conexión era sentida; había una capacidad de sentir la experiencia de estar conectados a mí.
Despertar significó que mi mente había vuelto de su transitoria ausencia, llevándome, a mí, ahora consigo, respondiendo a la vez de la propiedad (la mente) y del propietario (mí mismo). Despertar me había permitido reaparecer y examinar mis dominios mentales, la proyección en gran angular de una película mágica, en parte documental y en parte ficción, que conocemos como la conciencia humana.
Todos accedemos libremente a la conciencia, que borbotea de una manera tan sobrada y abundante en la mente que dejamos que se apague, sin titubear ni vacilar, cada noche cuando nos dormimos, y permitimos que vuelva cada mañana cuando suena el despertador, 365 veces al año como mínimo, sin contar las siestas. Y, sin embargo, pocas cosas de nuestro ser son tan extraordinarias y singulares, fundamentales y, en apariencia, misteriosas como la conciencia. Sin conciencia, es decir, sin una mente dotada de subjetividad, no tendríamos modo de conocer que existimos, y mucho menos sabríamos quiénes somos y qué pensamos. Si la subjetividad no se hubiera originado, de manera muy modesta al principio, en criaturas vivas mucho más sencillas que los seres humanos, la memoria y el razonamiento probablemente no se habrían desarrollado de la manera prodigiosa en que lo hicieron, ni se habría allanado el camino evolutivo hacia el lenguaje y la versión compleja de la conciencia que hoy poseemos los seres humanos. Sin la subjetividad, la creatividad no habría florecido y no tendríamos canciones ni pintura ni literatura. El amor nunca sería amor, sólo sexo. La amistad habría quedado en mera conveniencia cooperativa. El dolor nunca se habría convertido en sufrimiento, no se hubiera considerado algo malo, sino sólo una dudosa ventaja dado que el placer tampoco se hubiera convertido en dicha o en gozo. Si la subjetividad no hubiera hecho su radical aparición, no existiría el conocimiento ni tampoco nadie que se fijara en las cosas y dejara constancia de ellas; es decir, no habría cultura ni historia de lo que las criaturas hicieron a lo largo de las épocas.
Si bien aún no he aportado una definición provisional de conciencia, espero al menos haber dejado claro qué significaría no tener conciencia: cuando falta la conciencia, el punto de vista personal queda suspendido, privado de sus funciones; sin conciencia no hay conocimiento de nuestra existencia ni tampoco conocimiento de que exista algo más. Si la conciencia no se hubiera desarrollado en el decurso de la evolución y no se hubiese expandido hasta alcanzar su versión humana, la humanidad, tal como ahora la conocemos, en toda su fragilidad y vigor, tampoco habría evolucionado. Uno se estremece de sólo pensar que el simple hecho de no haber pasado por un simple recodo en nuestro camino podría haber supuesto la pérdida de las alternativas biológicas que nos hacen ser propiamente humanos. Pero entonces, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta de que faltaba algo? Tomamos la conciencia como algo natural porque es tan accesible, tan fácil de utilizar, tan discreta cuando aparece o desaparece; pero si nos ponemos a pensar en ella, como personas corrientes o como científicos profesionales, la verdad es que desconcierta. ¿De qué está hecha la conciencia? De una mente, a mi juicio, con una peculiaridad, puesto que no podemos ser conscientes sin tener una mente de la que ser conscientes. Pero entonces, ¿de qué está hecha la mente? ¿La mente viene del aire o del cuerpo? Los más sagaces dicen que viene del cerebro, que reside en el cerebro, pero la respuesta no es satisfactoria. Y el cerebro, ¿cómo fabrica una mente?
El hecho de que nadie vea la mente, consciente o no, de los demás, es algo especialmente enigmático. Observamos los cuerpos y los actos de los demás, aquello que hacen, dicen o escriben, y podemos formular conjeturas fundadas acerca de lo que piensan. Pero no podemos observar la mente de los demás, y sólo uno mismo puede observar la suya, desde el interior y a través de una rendija más bien estrecha. Las propiedades de la mente —y aún más las propiedades de la mente consciente— parecen ser tan radicalmente distintas de las propiedades de la materia viva visible, que los más juiciosos se preguntan de qué modo un proceso (las mentes conscientes) se combina con el otro proceso (las células físicas que conviven en agregados llamados tejidos).