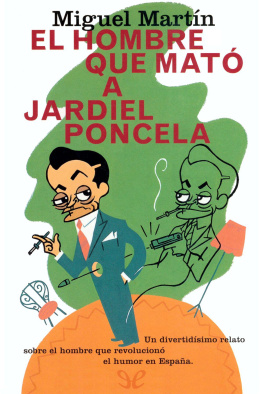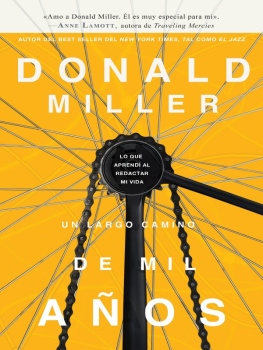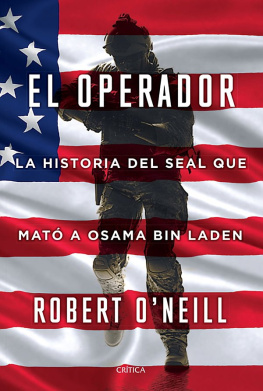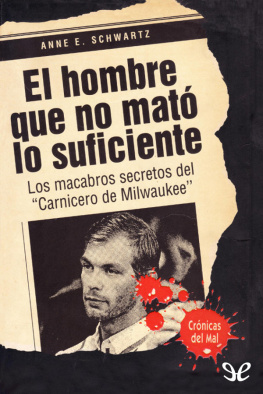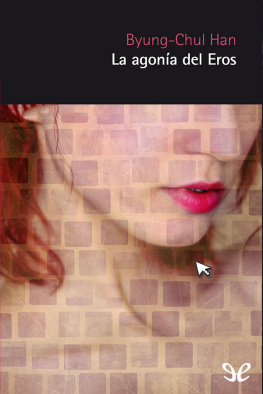MUERTE INDUCIDA
En un momento pudo haber terminado con su vida, porque valor no le faltaba. Y además era tan romántico como Larra o Espronceda.
Sin embargo, eligió el camino más penoso y más difícil: dejarse morir. ¡Años le costó a Jardiel Poncela consumar su deseo aquella mañana del 18 de febrero de 1952!
Morirse es un error, había dicho en el título inicial de una de sus comedias más ingeniosas, cuando aún paladeaba los ingredientes que luego sazonaron las revistas del corazón: éxito, mujeres y dinero para hacerlas relativamente felices; «al menos —recelaba entonces— hasta que encuentren otro con una fortuna capaz de proporcionarles la felicidad completa».
¿Por qué quiso morir prematuramente, si pocos años antes consideraba un error desaparecer del mundo, incluso a la edad en que la naturaleza se muestra menos generosa?
Se escribió entonces —y, lo que es peor, se mantiene— que Jardiel no soportó la enconada hostilidad de la crítica que él mismo había provocado; y que no pudo sobreponerse a la declinación del éxito.
Es una gran mentira, de las muchas que aderezan la literatura biográfica.
Le escuché lecturas resignadas de críticas muy adversas, siempre apostilladas por una sentencia original que años después se repite mucho:
—Bueno, el caso es que hablen de uno, aunque sea bien. —Sonriente y divertido, se lanzaba al contraataque: era la regla del peligroso juego que él mismo había impuesto.
¿Por eso iba a dejarse morir? ¡Venga ya!
¿Por esos pateos organizados desde la propia claque en algunos de sus últimos estrenos? Tampoco. Le oí encajar el más estruendoso, a Como mejor están las rubias es con patatas, con el estoicismo de quien escucha la fórmula matrimonial al casarse en terceras nupcias:
—Se van perfeccionando: ha sido un «meneo» de no te menees.
Claro que le afectaron los fracasos profesionales, pero no al extremo de hacerle desear la muerte, por la sencilla razón de que guardaba un arsenal de esperanzas; tantas como comedias tenía proyectadas cuando fue sibilinamente inducido a morir por su peor enemigo.
¿Quién cometió aquel crimen, hasta hoy perfecto? Alguien a quien conocimos los más próximos al escritor y no tuvimos la perspicacia de descubrirlo a tiempo, por más que sus intenciones no pudieron estar más claras.
También es cierto que el asesino era inseparable de Jardiel y resultaba difícil —por no decir imposible— contrariar sus caprichosas predilecciones.
Tardé veinticuatro horas —las que mediaron entre el homicidio consumado y el sepelio de la víctima— en identificar al culpable. Pero ya no merecía la pena denunciarlo; porque, curiosamente, también había muerto aquella absurda mañana.
ÁLVAREZ, INOCENTE
En el ático de Infantas, 40, humeaba el aliento: lucía el loquillo sol de febrero, pero el frío atrasado, adherido a las paredes, se le resistía.
La estancia principal de la casa formaba ángulo recto, despejado, sin divisiones. En el lado más largo y estrecho se extendía la mesa del comedor, iluminada por un ventanal medianero a la terraza que planeaba sobre la calle de las Infantas; el otro, interior, lo ocupaba un tresillo tertuliano —casi superfluo en los últimos años de patético abandono—, y en uno de los tabiques se abría la entrada a la alcoba matrimonial.
Lo importante en aquel espacio angular era el vértice, acotado por una mesa cóncava y alargada que se ceñía al silloncito de Jardiel; la diseñó así para tener a mano el material que requería su escritura artesanal: tijeras, pegamentos, tintas de varios colores, secantes, cuartillas y cartulinas surtidas, reglas, maquinitas de uso burocrático…, lo necesario, en fin, para dar a sus originales un aspecto verdaderamente original, del que se jactaba.
Todo estaba aquella mañana donde no debía, es decir, en su sitio. Los servicios funerarios se hacían rogar, porque el cuerpecillo inánime de Jardiel era tan insolvente como en la última etapa de su vida.
Parecía levitar sobre la cama desnuda, como si le faltara peso para yacer. Apenas una pavesa recogida en la blancura del sudario, que hacía más ostensible la insignificancia que adquirió voluntaria y abnegadamente.
¡Dios mío, y la Bandera Nacional arropando el envoltorio de la esquelética miniatura!
Más o menos, habría transcurrido un año desde que la compró; a pesar de que corrían tiempos de frecuentes manifestaciones patrióticas no le resultó nada fácil adquirirla en su entorno; era artículo de tienda militar.
—¿Por qué tanto interés en conseguir una bandera? —le pregunté varias veces en la persistente búsqueda.
Sólo cuando la tuvo abrazada contra el pecho, como hacían los santos con la Hostia, desveló su intención:
—Quiero que me acompañe en el último momento de vida.
—¿Pero qué le da España, si por comprar la bandera es posible que se haya quedado sin un duro? —Me solivianté.
—La oportunidad de no ser inglés o francés, ¿te parece poco? —Esbozó una de sus sonrisas intencionadas.
A partir de entonces, se movía por la casa con la enseña apretada en su regazo.
—Así la muerte no me coge a traición —se justificaba.
Para los pocos amigos que asistían vergonzantes a su voluntario deterioro físico era el primer síntoma de una irremediable decrepitud mental. Lo promulgaron, y pronto corrió la especie de que Jardiel había traspasado el enloquecido universo de ficción que cualificó su obra.
Es cierto que tuvo que atrincherarse en su mundo para hacer más liviana la espera de aquel 18 de febrero; pero no que ese mundo fuera el ámbito de la locura.
Lo proclamaba de modo fehaciente el bultito rojo y gualda que aquella mañana emergía del jergón desguarnecido: el ejemplo más dramático de la realidad absurda que vivió y, en consecuencia, describió Jardiel.
La contemplación de aquel mínimo cadáver no auspiciaba la pena ritual de los muertos que dejan el mundo a su pesar. Pero tampoco permitía creer que fuera el desenlace de un proceso deliberado.
Despertaba, eso sí, un profundo sentimiento de rabia, incluso de acerada venganza. ¿Contra quién, si se había dejado morir?
¿Contra la sociedad? Impensable: aún no circulaba la chorrada de que todos tenemos la culpa, sin comerlo ni beberlo, de que a alguien, por ejemplo, le salga la hija un poquitín puta.
Por otra parte, quien hubiera tratado al Jardiel íntimo y espontáneo sabría que lo único que le aterraba era la indiferencia a su provocativo ademán literario; nunca el agravio o la crítica despiadada.
¿Entonces? Sería preciso recurrir a su espíritu contradictorio para hallar alguna explicación coherente al prematuro hecho luctuoso. La había, aunque difícil de entender para los profanos, en su crítica y apresurada biografía: «Jardiel se dejó morir contra su voluntad», pudo titularse la verdadera reseña del óbito sin que causara la menor extrañeza, puesto que se trataba de un virtuoso de la paradoja.
Fue una ocurrencia súbita, pero en absoluto carente de fundamento: en las múltiples agonías que precedieron a la definitiva, musitaba ilusionados proyectos con la vehemencia de quien se aferra a la vida desesperadamente para poder realizarlos.
Y, sin embargo, al mismo tiempo rechazaba con obstinada intransigencia los remedios más elementales para conservar la salud, que se le iba a chorros; exactamente, como si alguien de su entorno le prohibiera beneficiarse de ellos, hasta reducirlo a la nimiedad que conlleva el deseo de morir.
¿Quién? La sutileza del procedimiento utilizado impedía concretar con premura la tremenda sospecha hacia una de las pocas personas que en los últimos años tuvieron acceso al albedrío del escritor.
Conocedor de la intriga que cultivó en vida con notorio desparpajo, pensé que Jardiel hubiera procedido a investigar su propio asesinato con la minuciosa reconstrucción mental de los avatares que lo precedieron; porque revelarían el móvil y, en consecuencia, a su beneficiario.