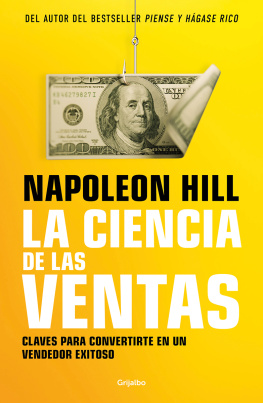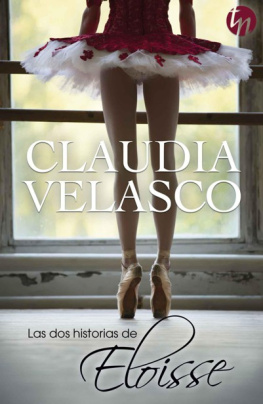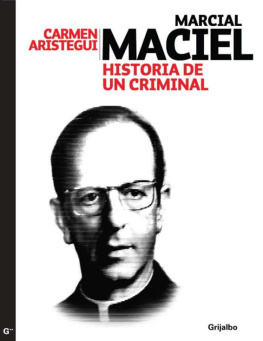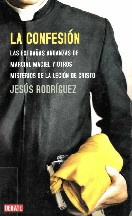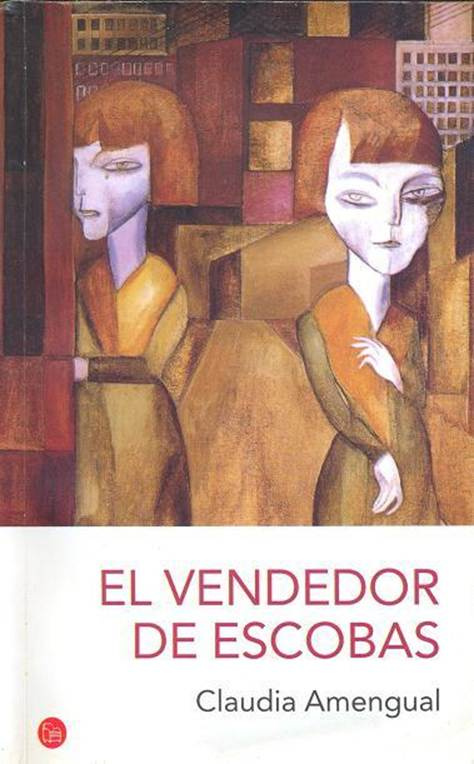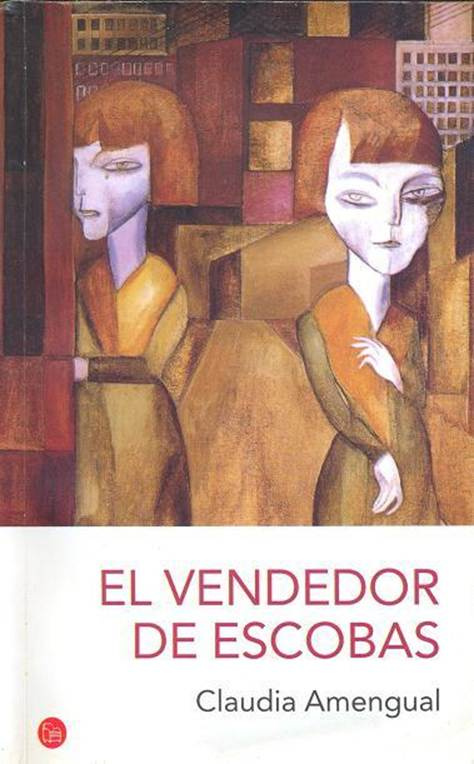
Claudia Amengual
El vendedor de escobas
© Claudia Amengual, 2002, 2005
A Carolina y a Florencia, mis hermanas.
En memoria de don Julio C. da Rosa.
El vendedor de escobas siempre me pareció viejo, aunque no dudo de que esta apreciación estuviera viciada por las distorsiones naturales de la edad y el tamaño. Cuando niña, todo me resultaba enorme. Ahora tengo una dimensión nueva de las cosas. Los techos han bajado considerablemente y las calles ya no me atemorizan como laberintos imposibles. A medida que fui creciendo y encontrándome en mi cuerpo, el mundo se volvió un lugar abarcable y el largo de mi brazo fue el límite de mis posibilidades físicas.
Así será, supongo, cuando tenga que acompañar a Maciel a desmantelar la casa. Todo me resultará más pequeño y ya no me asustarán los cortinados ni las esculturas. Me produce una cierta curiosidad volver allí después de tanto tiempo. Maciel, en cambio, está muerta de miedo. No lo dice, claro, pero sé que es así. Me llamó ayer para pedirme ese favor y estuvo media hora hablando de tonterías antes de animarse. "Maciel", le contesté, "por supuesto. No era necesario dar tanta vuelta". Entonces, como siempre, huyó de una probable discusión, me dijo que pensaba mandar todo a remate, que era cuestión de meter las cosas en cajas y que llevara ropa vieja porque la casa estaría hecha un asco después de tantos años sin ventilar. Ambas sabemos lo que esto significa, pero nos concedimos la tregua de no desempolvar viejas tristezas, al menos no por teléfono, aunque parece inevitable que, una vez allí, los recuerdos se empecinen en volver.
No sé cuánto puede uno mantenerse a salvo de la memoria. Tampoco sé si es sano esquivar la evocación de cosas tristes o si es necesario zambullirse hasta que arda el alma. No creo que haya recetas para esto. De algún modo hacemos una selección de lo tolerable y escondemos lo otro, lo tapamos con trivialidades, con frivolidad. Quizá, después de todo, la frivolidad no sea tan mala. Nos permite sobrevivir, como una capa de barniz que protege la madera.
Yo fui una frívola absoluta, pero era pura flaqueza. Como todo lo extremo, no era buena. Después, el tiempo y las heridas hicieron su trabajo. Claro que tuve que poner voluntad, mucha voluntad, pero para eso primero necesité darme cuenta de la mentira en la que vivía y aprender a distinguir aquello de lo que no debía desprenderme. Sin embargo, todo no puede ser sacrificio, tiene que haber un espacio para el ocio y el placer, incluso para la estupidez. Entonces comprendí que un poco de frivolidad también me hacía sentir humana.
* * *
Antes de verlo, yo sabía que era el vendedor de escobas. Era la forma de tocar el timbre lo que anticipaba su cara agriada; una forma breve, impaciente, que escondía ansiedad o quizás hambre. Nunca antes había reparado en ese sutil detalle, pero es así, cada persona tiene su estilo para tocar timbre aunque se trate siempre del mismo insignificante botón. Mi madre, por ejemplo, lo hacía dos veces, dos pulsaciones idénticas, tan previsibles como su buen ánimo impermeable a la enfermedad que finalmente la mató y que llevó con plena conciencia por años.
En cambio, Felipe se apoya con todo su esqueleto hasta que percibe que alguien se ha percatado de que está allí. Vive apurado, sin sentarse para comer, diciendo cada cinco segundos que el tiempo no le alcanza; pero yo lo he estado observando con atención y estoy segura de que no es más que una costumbre que se le ha hecho necesaria para sentirse alguien. En otra época, Felipe tuvo que multiplicarse, sacar cien brazos y mil piernas, engañar al sueño con litros de café y alguna pastilla, andar como loco de un trabajo a otro soportando órdenes y haciendo cosas que no le gustaban. Parecía un espectro cuando llegaba a casa, pellizcaba el sueño no más de una hora, se pegaba una lavada de gato y volvía a salir. Yo me levantaba para hacerle compañía, pero casi no hablábamos. Tenía total certeza de los escasos minutos de los que disponía antes de marcar tarjeta en vaya a saber Dios qué sucucho. Su olor era extraño, una mezcla de sudor y desencanto que se hacía irrespirable. Creo que nunca tuvo conciencia de ese olor tan particular que luego fue perdiendo. No me animaba a decirle nada, abría un poco la ventana de la cocina y salpicaba el aire con gotas de limón apenas él se iba.
Ahora, que no necesita correr como antes, que la comida alcanza y yo tengo mi título colgado de la pared, Felipe sigue repitiendo su letanía de hombre apurado y me doy cuenta de que es lo único que lo hace sentir importante, la sensación artificial de que sus segundos son vitales para un proyecto merecedor de tal entrega, un proyecto que, en el caso de Felipe, siempre será ajeno.
Lo cierto es que de aquellos años no pudo sacarse la costumbre de creer que no tiene tiempo y esto lo lleva a ser una persona bastante difícil para la convivencia. No hay mujer que aguante semejante locura. Yo, en cambio, no tengo que hacer ningún esfuerzo para vivir con él, y es porque puedo ver más allá, donde los demás no ven. Un defecto entre tantas virtudes no me parece razón suficiente para desechar a una persona, mucho menos si esa perdona ha sido inmensamente generosa, al punto de dejar la juventud para que otro alcanzara sus sueños. Ese es mi hermano, Felipe, el loco, como lo llaman en el barrio; mi hermano Felipe, como lo siento yo.
Pero vuelvo al vendedor de escobas, cuya forma de tocar el timbre presagiaba un ritual que por muchos años se volvió rutina. Apenas lo oía, me lanzaba a la ventana y lo espiaba detrás de las cortinas. El traje gris no llegaba a cubrirle muñecas y tobillos. No usaba medias y los zapatos, único detalle del atuendo que cambiaba cada tanto, eran notoriamente estrechos para aquel hombre altísimo que, de tanto vivir entre escobas, había terminado pereciéndose a ellas. Me llamaba la atención el cuerpo desgarbado que terminaba en una cabellera recortada a tijeretazos, sin el menor cariño. Así andaba por la calle, con paso de jirafa, apenas encorvado por el peso de una docena de escobas que llevaba sobre el hombro izquierdo. No levantaba la vista ni para cruzar la calle. Más de una vez estuvo a punto de ser atropellado por algún automovilista que frenaba a tiempo y luego lo insultaba con impunidad. Él no miraba, ni mucho menos respondía. Parecía disfrutar de esa exclusión del mundo, o quizá fuera la única forma de soportar la vida, hacer como si nada pudiera rozarlo, una suerte de armadura imaginaria que lo mantenía a salvo de la soledad. No creo, sin embargo, que el vendedor de escobas pudiera escapar de sus recuerdos. Era evidente que su vida lo seguía como una sombra y, cada tanto, le hacía de contrapeso en el hombro derecho.
Cuando yo oía el timbre corría a mirar, solamente a mirar, porque sabía de antemano que no iba a comprarle. Me detenía a un par metros de la cortina y desde allí observaba el rostro crispado, la mano todavía apoyada en la reja, las escobas equilibradas sobre su cola. Las pocas veces que coincidimos, no intercambiamos palabras. Quedaba estático, como si su carga hiciera obvia la razón de su presencia; me miraba a los ojos con una cierta desesperación y un chispazo de resentimiento que yo devolvía con un gesto negativo hecho con la cabeza o con la mano. Eso sucedió por muchos años, hasta que un día noté que ni siquiera esperaba mi rechazo. Si nos cruzábamos por casualidad, se detenía un segundo y seguía la marcha cansina. Me resultaba una actitud antipática y por demás necia. Necesité tiempo y vida para comprender que aquello era dignidad.
Por mucho tiempo dejé que el orgullo dominara mis actos. Lo veo ahora, claro está; desde la perspectiva que da el tiempo, es fácil arreglar la vida propia e incluso las ajenas. Sobreviene una cierta piedad, nos volvemos comprensivos y llegamos a creer que podemos perdonar. Pero para llegar a esta conclusión hay que pasar por la vida, no hay atajo.
Página siguiente