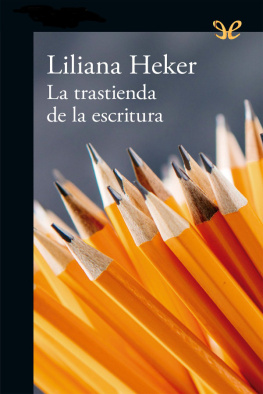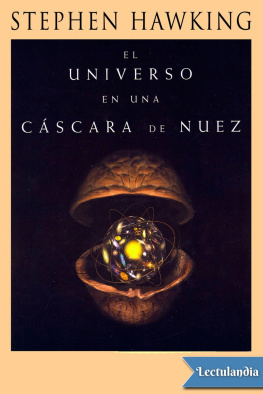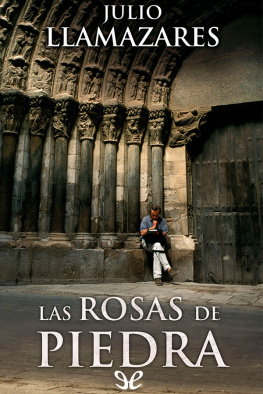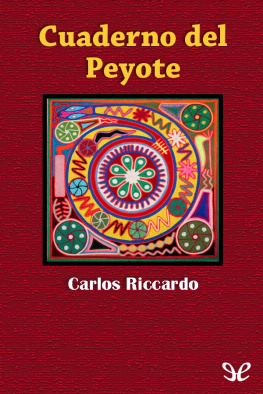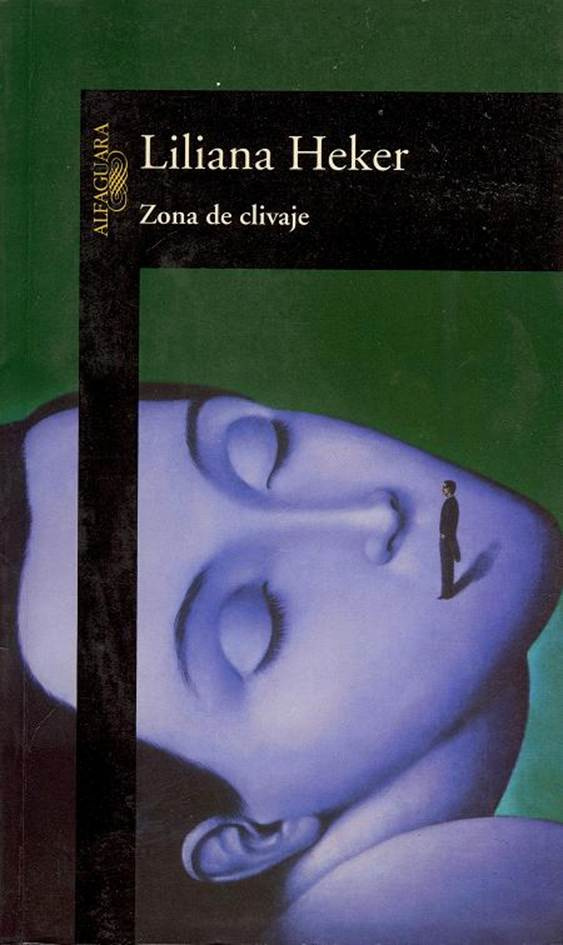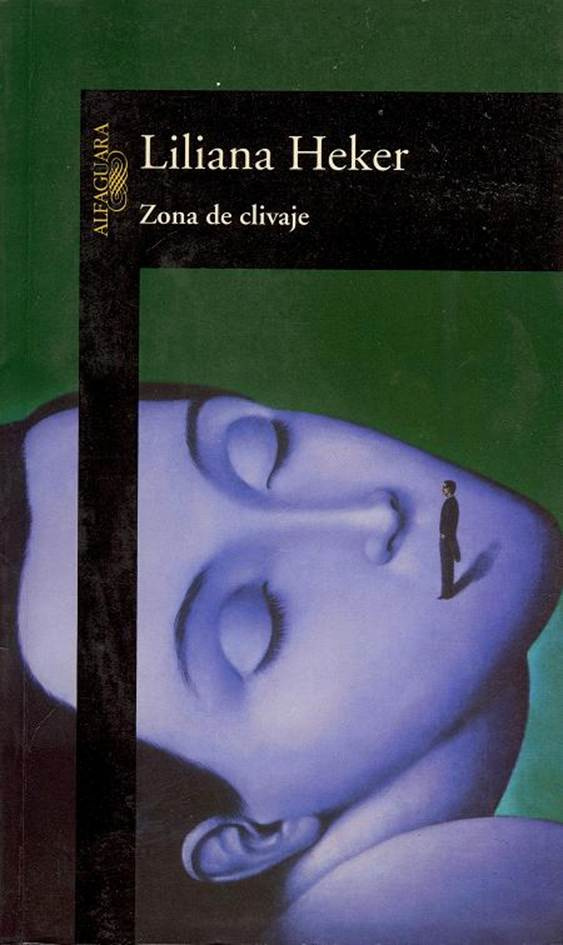
Liliana Heker
Zona de clivaje
© 1987, Liliana Heker
Al hombre que, a fuerza de
amor y de locura,
instaló en mi mundo un luminoso caos
a Ernesto Imas,
por el amor, la luz y la locura.
Ámame sin piedad. Deja que los
amantes fáciles se amen cuando es fácil amar. Ámame hasta por haberte traicionado.
WILLIAM SAROYAN
El calavera no chilla, acababa de decirle el viejo. Y tenía razón. Si a último momento Irene había desechado la Hermes Baby y se había decidido por una Remington que, entre otros males, no trababa las mayúsculas y carecía de jota, mejor aceptaba sin chistar que el viejo se tomase su tiempo para arreglarla.
– Pero ocho días me parece demasiado -dijo sin muchas esperanzas.
El viejo puso los ojos en blanco, murmuró Mamita querida, en qué mundo me metiste y giró la cabeza como buscando un testigo de lo que acababa de escuchar.
Pero lo único vivo en ese cubículo atestado de máquinas de escribir (fuera de Irene y del viejo mismo) era Alfredo, que no podía ver al viejo porque estaba en una situación extraña. Con la cabeza metida en la Remington y empeñado en alterar con los dedos cierto mecanismo. Dispuesto a resolver in situ el problema de las mayúsculas, pensó Irene, para no hablar de la jota. Y todo porque no se resignaba a que un viejo charlatán arruinase los festejos del cumpleaños de ella justo el día en que él había decidido celebrarlo.
Era apenas una contingencia que el cumpleaños de ella hubiese ocurrido en febrero y ahora estuviesen en agosto; para Alfredo (cosa que Irene había maliciado trece años atrás, en el Constantinopla) toda medición del tiempo era una práctica bizantina; sólo contaban los actos. Y si seis meses atrás (acababa justamente de explicarle él cuando iban a lo del viejo), si seis meses atrás le había parecido estupendo regalarle a ella una máquina de escribir; si durante todo ese tiempo (cada vez que yo te lo recordaba, le recordó Irene) se había mostrado resuelto a regalársela, y si ahora estaban por entrar a comprarla, ¿dónde residía el desperfecto? El desperfecto (había dicho Irene) residía en que ella no tenía una noción del tiempo tan singular como la de él, ella más bien vivía con un cronómetro en la cabeza, así que había pasado estos seis meses entre paréntesis, con la desagradable impresión de que, mientras no tuviera la máquina, no acabaría de consumarse su trigésimo cumpleaños. O sea con la guadaña en el pescuezo, se le cruzó. Pero en realidad no dijo trigésimo ya que ésa era una cuestión que ninguno de los dos mencionaba. Aunque por distintos motivos (escribiría después Irene); para Alfredo, la mujer de treinta años era un ejemplar balzaciano, definitivamente adulto, que se daba en ciertos casos pero no en el mío, como si un hilo dorado me atara a la adolescente que él había conocido trece años atrás, así que mi insistencia en una máquina de escribir sólo indicaba para él que la que ayer nomás decía que quería comerse la luna se había decidido por fin a mostrar la hilacha. En cambio para mí la máquina era un ensalmo contra la incerteza. La gente me tuteaba en el colectivo, nunca nadie me había llamado señora, todavía tenía cara de que me preguntaran cuántos años tenés. Treinta. Ahí estaba la madre del borrego. Algo se congelaría en el preciso instante en que yo lo dijera. El sentimiento maternal que despertaba en los otros -una celada para incautos, ¿o mi cara no venía a ser la mejor estafa de mi cerebro?-, el gesto del panadero regalándome una palmerita, la ancha risa de mi vecina al pasarme por el balcón un plato con tortas fritas, se tornarían de hielo apenas yo lo enunciara. En ese marasmo vivía, soñando que una máquina de escribir me iba a transformar de golpe y sin dolor en una cabal -aunque adorable- mujer de treinta años que exhalaría su grata treintañedad por toda la piel. No era de extrañar entonces que a último momento desechara la diminuta portátil de nombre sospechoso y me decidiera por una Remington como un tanque de guerra. Sólo que, por el momento, no podía tolerar la idea de que esta franja ambigua de mi vida se extendiera ocho días más.
– ¿Ocho días? -dijo Alfredo, emergiendo del interior de la máquina como si acabara de despertarse-. Si yo con una pincita de depilar y un alambre arreglo esto en diez minutos.
– No, por favor -susurró Irene-. Dejalo al señor, si al fin y al cabo no hay tanto apuro.
– Se ve que la chica le tiene confianza -dijo el viejo.
– No comprende mi genio -dijo Alfredo.
– Ah, son todas iguales -dijo el viejo, y suspiró.
Fue un suspiro tan extraordinario que Irene y Alfredo se buscaron simultáneamente la mirada, como para verificar en el otro este pequeño prodigio. Y la tarde dio un viraje hacia la felicidad.
– En serio no me importa esperar unos días -dijo Irene. Y creyó prudente agregar-: Hasta me gusta eso de que haya una demora, cosa de tener tiempo para preparar el alma.
Porque sabía que, resuelto a colmarla de dicha como él estaba ahora, era capaz de luchar, ayunar, desgarrarse, tragar vinagre y hasta comerse algún cocodrilo, con tal de que ella tuviera la máquina ya. Y porque acababa de reparar en lo que, un minuto antes, había dicho el viejo. Algo que había dado en el carozo mismo de su Westalshauung. El calavera no chilla, sí señor. Y al que quiera celeste, que le cueste.
Por fin Alfredo dejó la plata y salió a comprar cigarrillos. Dos minutos después salió Irene, corriendo; agitaba el recibo para que Alfredo pudiera verlo, aunque, como solía pasarle, sin averiguar en qué lugar físico de la realidad estaba él. Cruzó la calle tan radiante y desbocada que no vio a tiempo a una adolescente rubiona que corría en sentido contrario.
El choque fue violento e inesperado. Las dos se rieron y la adolescente prosiguió su carrera. Pero Irene no. Acababa de notar que no tenía la más pálida idea del lugar al que se dirigía. Atemperada, giró sobre sí misma buscando a Alfredo. Lo ubicó junto al quiosco de cigarrillos que -esas cosas también solían ocurrirle- no quedaba enfrente sino en la misma vereda de donde venía.
Y algo la hizo sentirse hermosa de la cabeza a los pies: la cara de Alfredo. La miraba riendo, súbitamente joven contra la pared gris. ¿No era asombroso que los arrebatos de ella aún tuvieran la virtud de hacerlo reír? Caminó y en su cuerpo iba floreciendo una sensación antigua, cierto estado de privilegio que solía embriagarla a los diecisiete años y que, en momentos como éste, todavía la embriagaba.
Aleteante llegó junto a Alfredo.
– A que no adivinás con quién chocaste -oyó.
Se sobresaltó pero no acusó el impacto: apenas hubo una imperceptible dilatación de los ojos. Choque, sí, ahora se acordaba, había chocado con alguien al cruzar la calle.
Predispuso su ánimo para una revelación porque eso prometía la expresión de Alfredo. O el descubrimiento de algún chiste excelso que en pocos instantes compartiría con Irene, siempre dispuesta a paladear hasta el espinazo ciertas tramas absurdas o perversas que urde la realidad.
– Con quién -preguntó. De pies a cabeza hambrienta de diversión y de conocimiento.
Y él se lo dijo. Era la silenciosa, la que los dos llamaban la mirona. Esa que, desde hacía más de cuatro meses, acechaba discretamente al profesor Alfredo Etchart.
Alfredo la había notado el primer día de clase. Y no debió de ser fácil, se había dicho Irene, que lo escuchaba sin mucha dedicación porque estaba abocada a un racimo de uvas que acababa de lavar: entre seiscientos alumnos verla resplandecer como si fuera una reina. Sobre todo porque esa adolescente jetona y de ojos chiquitos (según él le acababa de informar) no podía tener mucho de reina. Ahí estaría lo tentador, en ese apenas rielar de la belleza, un mero soplo, demasiado inconsistente para ser percibido por el ojo humano en estado normal. Él sin embargo lo vio. Acababa de decir algo sobre la función del arte, cierta ilusión que ellos debían perder de un arte utópico que caería sobre la sociedad como una bomba. En una palabra, que asistir a esta primera clase de Introducción a la literatura no era el mejor camino para hacer la revolución, podían ir pensándolo como primer trabajo práctico. Y la jetona se enojó. Yo también me hubiera enojado, pensó Irene comiéndose una uva. ¿O a los diecisiete años no necesitaba creer que cada uno de mis actos acarrearía su fatal granito de arena a la? ¿Y a los treinta? Al parecer, esa noche de abril en el Aula Magna todos necesitaban creerlo porque Alfredo advirtió el revuelo. Seiscientos alumnos dispuestos a saltar sobre él -pero demasiado enfáticos, aclaró y le robó una uva, mucho más fervorosos que ideológicos-. ¿No se estará poniendo viejo?, pensó Irene. Pero no fue el revuelo lo que lo inquietó. Fue la jetona. Su enojo, dando lugar a ciertas transformaciones. Fruncimiento de la boca, medio giro de la cabeza. Y el pelo, el modo en que se le balanceó el pelo cuando dio vuelta la cabeza. Y la boca trompuda vista ahora de perfil. Un efecto simultáneo y complejo que fulguró un segundo entre las seiscientas cabezas y produjo en Alfredo un estado de ebriedad. ¿Lo fugitivo dejándole un rastro de angustia? Comprensible, pensó Irene, ¿acaso no me ocurre también a mí? Una muchacha que de pronto pasaba a su lado y le provocaba un relámpago de maravilla y de miedo. La hermosura es como un imán, escribiría, o como un pozo sin fondo. Sobre todo cierta hermosura… ¿inocente? No, nada inocente. Maligna y arrogante pero desentendida de sí misma. Esa belleza escurridiza y versátil que se percibe en ciertas adolescentes. La trompudita parecía ser de la familia. Peligrosa, iba a pensar Irene después, de las que se toman su tiempo. Pero eso al cabo de dos meses, cuando los alumnos hubiesen perdido la desconfianza inicial que solía provocar Alfredo y ya lo odiaran o lo idolatraran sin dobleces. Entonces se iniciaría un rito al que Alfredo estaba habituado. Los alumnos más vehementes abordarían su escritorio al final de cada clase para seguir discutiendo. La trompudita no. Ella se quedaría a mitad de camino, mirándolo de lejos, como si no se animara a acercarse pero, en el fondo (iba a pensar Irene), como si no quisiera que él la confundiese con el montón. Entonces pensaría: peligrosa. Ahora todavía no. Ahora, en esta primera clase que Alfredo le sigue contando mientras Irene come uvas y en el preciso momento en que el profesor ha dicho que no era con libros que cambiarían el mundo y ha captado -pero ya menos voraz- el acecho general, la cabeza de la jetona se ha vuelto hacia él y su mirada ¿no le está prometiendo a Alfredo cierta posibilidad de salvación? Sí. Claro que los libros también entran en ese mundo mejor. Ciertos libros. Ya que toda obra de arte es una búsqueda solapada de belleza, una condena entonces a lo que embrutece al hombre, a aquello que lo degrada a un destino indigno. Estos locos perseguidores de lo bello -y está pensando en Baudelaire, y está pensando en Wilde- son más peligrosos para las buenas conciencias que ciertos farsantes que te enchufan dos o tres clisés políticos en un novelón mediocre y se creen los ángeles de la barricada. E Irene podía imaginarlo realmente apasionado por lo que decía y al mismo tiempo controlando a la trompudita que poco a poco se va transformando, confiadamente deja ahora que las palabras de Alfredo penetren en su alma virgen, todavía más embriagada (piensa Irene) por el sonido de las palabras que por lo que de verdad significan. Ya que toda formación es un proceso largo e intrincado, escribiría. Las alumnas intuitivas perciben tonos, matices, hasta omisiones en las que deben confiar. Como perras. Olfatean la verdadera sabiduría, y se disponen, desenfadadas y putas, alegres y desenfrenadas, a que las ideas audaces entren en sus cabecitas.
Página siguiente