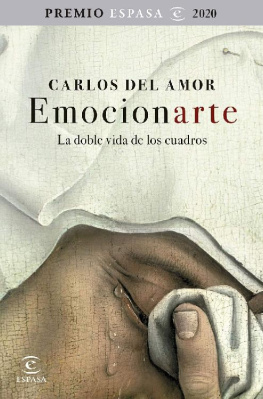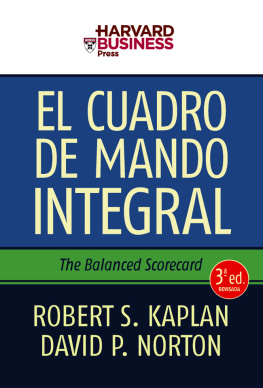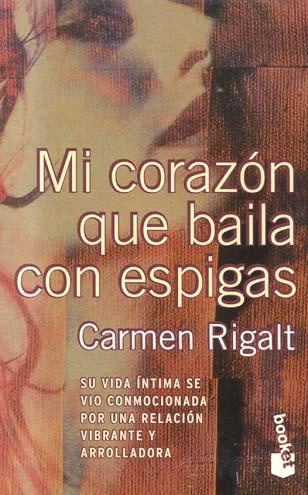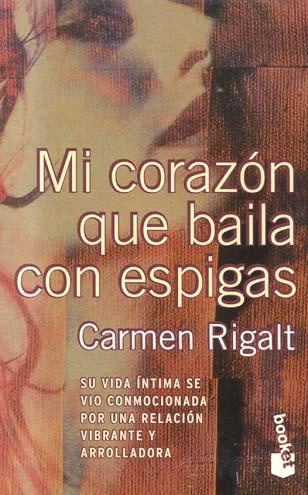
Carmen Rigalt
Mi corazón que baila con espigas
Estaba terminando de maquillarme cuando ha llamado Leo. También es casualidad. Salvo que haya quedado para comer fuera de casa, los domingos no me arreglo en todo el día. El abrazo del camisón en el cuerpo, la sensación de la piel tibia, los muslos pegados, y sobre todo, el vago y persistente deseo de regresar a la cama, me incitan a permanecer así durante horas. Ya sé que es poco higiénico, pero me gusta. Mi estado natural es el desaliño: la bata mal abrochada, el camisón a rastras o, como mucho, una túnica holgada cuyo dobladillo está siempre descosido porque suelo pisarlo en mi constante subir y bajar las escaleras de la buhardilla. Madre solía decir que soy un desastre y ahora lo digo yo también: soy un desastre. Pero esta mañana terminaba de maquillarme cuando ha llamado Leo. Es como si alguna fibra remota de mi cabeza lo hubiera presentido. Hacía bastante que no sabía nada de él. Y él no sabía nada de mí. Cuando he descolgado el auricular y he oído su voz algodonosa abriéndose paso entre las brumas de la larga distancia, he sentido un pequeño acceso de contrariedad, como un leve malestar que partiendo de la tráquea se ha dispersado por el cuerpo en dirección a los brazos y las piernas. Creo que también he notado el pulso de la sangre en las muñecas. Quizás fuera sentimiento de culpabilidad, porque Leo me hace sentir culpable aunque en su voz no haya el mínimo atisbo de reproche. Ahora me tocaba llamar a mí y él se ha adelantado. Leo siempre llega cinco minutos antes de todo, especialmente cinco minutos antes de que llegue yo. Eso me fastidia.
Estaba aún en el cuarto de baño y acababa de depositar junto al lavabo el perfilador de labios, que se ha deslizado por el mármol y ha caído al suelo. Clac. Me pasa siempre. Todos los lápices están despuntados de tanto caerse. Me había agachado a coger el perfilador cuando ha sonado el teléfono (siempre voy con el teléfono portátil a cuestas, y a veces sucede que lo dejo abandonado en un rincón de la casa y tengo que seguir el rastro de la llamada para localizarlo). Esta vez ha sonado cerca, y al cogerlo he visto que estaba un poco mojado porque le había salpicado el agua de la ducha. Hola, ha dicho Leo después de comprobar que mi voz era efectivamente mía. Antes, cuando estaba más enamorado -y cuando yo también lo estaba, pues lo de ahora más que enamoramiento es obcecación-, sus palabras siempre iban precedidas de enormes silencios, y yo pensaba que lo hacía por mortificarme. Hola, ha repetido arrastrando la última vocal. Leo es así. Llama y espera. Luego dice una o dos palabras, como si quisiera tantear mi estado de ánimo a través de sus entrecortados silencios. Hola, he contestado yo fingiendo alegrarme un poco. Su voz me ha llegado entonces limpia y próxima, sin sonidos etéreos, y cuando a continuación le he preguntado dónde estaba, no he oído el eco de mi propia voz como sucede siempre que me llama desde el otro lado del mar. Me ha invadido un sudor frío, intermitente, y el miedo se ha apoderado de todas mis terminaciones nerviosas.
No podía creerlo. Leo estaba aquí. Dios mío: aquí.
He tenido que acompañar a Marius al médico. Otra vez el asma se ceba en su cuerpo. Me angustia su fatiga, la pesadumbre que vence sus movimientos de adolescente, ese pitido punzante que le suena entre palabra y palabra como si tuviera un alambre atravesado en los pulmones. Marius me preocupa. A veces pienso que los médicos, lejos de aplacar su alergia, le han desbaratado el organismo. En primavera, viéndole tan vulnerable, siempre con los ojos llorosos y la respiración dificultosa, parece un muñeco a punto de romperse. Lo digo sin exagerar. No quiero que detecte mi preocupación, ese estado de ánimo vigilante al que me arrastran sus achaques, pero es difícil disimularlo. Marius siempre ha sido un chico especial. Entre todos hemos fomentado su fragilidad, mejor dicho, su engañosa fragilidad, pues luego vamos al médico y resulta que todo es una falsa alarma; entonces yo sufro un gran bochorno y no me atrevo a levantar la cara de la vergüenza que me doy. Al médico le insinúo que ya me lo imaginaba, es decir, que ya me imaginaba que se trataba de una alarma tonta, pero no es cierto. Cuando llevo a Marius al médico siempre me pongo en lo peor. Forma parte de mi naturaleza sufridora y catastrofista. No ponerse en lo peor es como no ponerse. Naturalmente esto que siento tiene una explicación lógica para todo el mundo: Marius es hijo único y acapara todas mis angustias. Siempre he tendido a exagerar sus problemas y a vivirlos como una prolongación de los míos. Cuando lo tuve, hace diecisiete años, me invadió una profunda desazón. De pronto la idea de su existencia fue totalizadora, asfixiante. El bebé se desgajó de mi cuerpo y yo me sentí dividida, extraña, sin autonomía para dirigir mis propios movimientos. Es como si hubiera crecido algo extraño fuera de mí, algo de lo que nunca lograría desligarme. Una especie de brazo nuevo, un apéndice que, sin ser del todo mío, me pertenecía. Desde ese momento tuve la impresión de que jamás volvería a recuperar mi unidad física. Me fastidia reconocerlo, pero durante diecisiete años la maternidad me ha impedido ser libre.
No ha resultado fácil convencerlo porque esta tarde había quedado con sus compañeros para jugar a baloncesto y no estaba dispuesto a sacrificar sus planes. Pero yo tampoco estaba dispuesta a aplazar la cita y, además, una sobredosis deportiva no me parecía prudente en su estado. Marius siempre tiene pretextos para desembarazarse de las responsabilidades. Patín, cine, baloncesto, todo menos apalancar el culo en una silla y mirar un libro, siquiera por encima. Este año el tutor me ha llamado tres veces para quejarse de su escaso rendimiento en clase. Me siento impotente. Se lo he dicho al propio Marius utilizando distintos tonos. Cuando intento hacerle entrar en razón me mira con una suerte de obnubilación espesa, como si las palabras se quedaran flotando y no lograra atraparlas. Esa actitud suya -si no le conociera diría que es autista- me saca bastante de quicio. Lo que más me enfurece, con diferencia, es que ni se moleste en rebatirme. Incluso le da pereza hablar. Se aleja arrastrando sus zapatones del cuarenta y dos por el pasillo mientras yo, detrás de él, farfullo consignas mitineras sobre la responsabilidad y el número de camisetas diarias que echa a lavar, consignas que se estampan contra las paredes y rebotan en mis propios oídos. Seguramente es un problema de vagancia. Prefiero creerlo así. Ya sé que la vagancia es el clavo ardiendo de todas las madres ingenuas, pero yo no le encuentro otra explicación. Si Marius no es tonto, sólo cabe pensar que es vago. En realidad a mí nadie me ha dicho que mi hijo sea tonto -ojo: tampoco me han dicho que no lo sea-, de modo que por lógica habré de concluir que es vago. A Marius le cuesta un triunfo arrancarse, el simple gesto de alargar un brazo para coger algo que está a su alcance le supone un esfuerzo mayúsculo. Cuando se sienta en el sofá no dobla el cuerpo sino que se desploma sobre él como un fardo y los cojines salen disparados en todas las direcciones. Yo me paso el día recogiendo cojines del suelo. He probado a chutarlo con vitaminas, con ginseng, con energizantes de todo tipo, pero no hay manera. Está permanentemente con la mente floja, desvaída. Le cansa pensar, le cansa hablar, le cansa hacer. Le cansa vivir, en una palabra.
Otra vez, con la llegada del buen tiempo, sus medicinas se amontonan en el vasar de la cocina. El pulmicort, el polaramine, el cacharro de los aerosoles, que se lo compré hace un año y sólo lo ha usado un par de veces. Marius es así. Empieza las cosas y luego las deja a medias porque se aburre. Hasta Rocco se lo reprocha con la mirada. El pobre es el primero que lo sufre. Todas las noches Marius pone a prueba la incontinencia de Rocco y terminamos en trifulca. Parece que lo estoy viendo. Rocco se sitúa junto a la puerta, mira fijamente a Marius con la cabeza ladeada y unos ojos que casi lloran, y comienza a lanzar aullidos intermitentes para conmoverlo. Y nada. Algunos días se lo hace ahí mismo. El pis, claro. A veces he deseado poner un árbol de urgencia en el descansillo para aliviar su premura. Marius sólo busca a Rocco cuando se va a dormir. Lo sube a la cama, encima del edredón, y luego no hay forma de quitar los pelos. También eso se lo afeo porque creo que los pelos de Rocco le hacen un flaco favor al asma. Pero Marius prefiere respirar torpemente, castigarme con ese silbido amarillo que le brota entre sus mal hilvanadas palabras. El médico me ha recomendado que olvide un poco al chaval y deje de analizar sus reacciones como si fuera un bicho raro. Que el asma la tengo yo en el corazón. Puede que no ande desencaminado: el asma en el corazón. Pero si yo le contara. Esta tarde, después de llegar de la consulta, Marius ha salido con los amigos. Como tenía prisa, ha tirado al suelo su mochila y la bolsa de deportes. Había logrado convencerlo para que no jugara el partido de baloncesto y, contrariado, ha plantado la bolsa en medio de la cocina, como si fuera una bolsa del Pryca. No he tocado nada. Tal cual lo ha dejado todo, tal cual lo encontrará. Me he tumbado en el sofá en plan despatarrado y me he puesto a comer nueces. Las persianas estaban bajadas y por las rendijas se colaban pequeños rayos de luz harinosa, con muchas partículas de polvo flotando. El cuerpo se me desmayaba solo y me he quedado dormida, como cuando la protagonista de una novela está sola y se duerme entre las páginas. Al despertar casi había anochecido. No había apenas luz, ni partículas de polvo, y en el paladar conservaba el sabor áspero y marrón de las nueces. Me ha costado recordar que estaba sola en casa, que debían de ser las siete de la tarde y que me había hecho el propósito de trabajar un poco en el folleto gastronómico que me ha encargado la agencia. Intentaba recuperar mi existencia mientras sonaba insistentemente el teléfono al otro extremo del salón. He debido soñar que alguien se levantaba a cogerlo, porque he permanecido quieta y su sonido ha seguido hiriendo mis oídos. Cuando he querido reaccionar ya había saltado el contestador. Entonces me he incorporado sacudiéndome la falda, que estaba hecha un borruño, y he tropezado con la esquina de la mesita. Tenía el brazo entumecido por la inmovilidad del sueño y en el bajo vientre notaba una vaga sensación de deseo, ese latido pastoso y ligeramente húmedo que procede de un sueño con equis de sexo. Según me acercaba al teléfono oía una voz como azul grabando un mensaje. He pulsado la tecla del rebobinado dispuesta a escuchar la grabación sin ganas. El cuerpo se me ha tensado en unos segundos. Marius estaba retenido en unos grandes almacenes. Mierda: acababan de pillarlo robando compacts.
Página siguiente