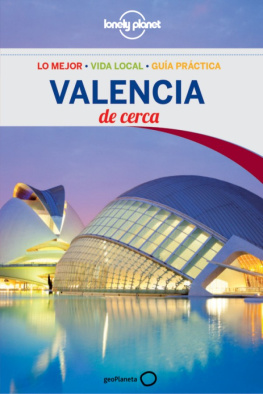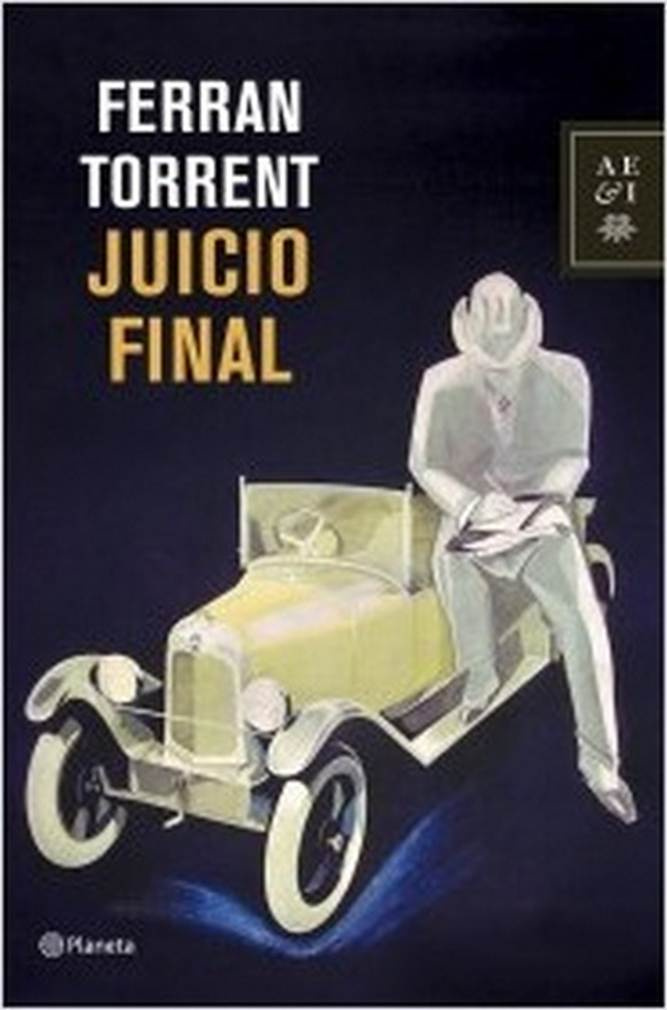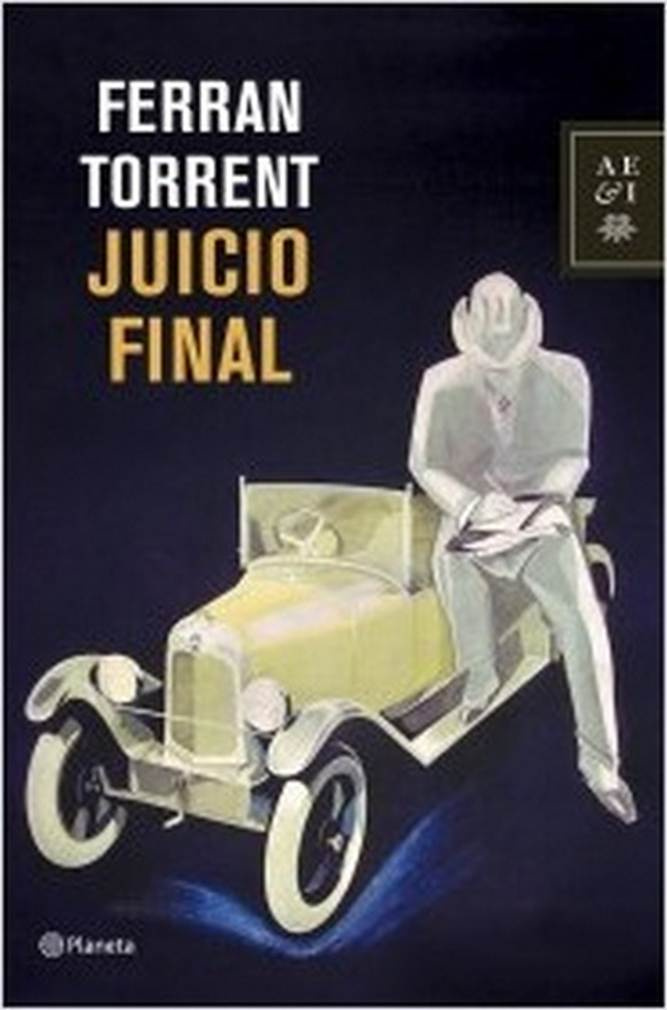
Ferran Torrent
Juicio Final
3º Lloris
A Felip Tobar, por sus consejos lingüísticos
Las heridas cicatrizan, pero las cicatrices crecen con nosotros.
STANISLAW JERZY LEC
«La gente normal lleva las heridas del tiempo en la memoria: nosotros, además, en el cuerpo.» Liam Yeats tenía tiempo para reflexionar. Tanto que lo hacía en cualquier momento, en el lugar que fuese. Observador por naturaleza, por oficio, con tal de consumir las horas, los días y las semanas en los que, a veces, no tenía con quien hablar, a menudo prestaba atención a las conversaciones de la gente. Estaba en Dar es Salaam, la capital y la mayor ciudad de Tanzania, un país de vida poco acelerada que proporcionaba una variante de felicidad posible: el sopor, además de varios atractivos, todos ellos relacionados con la naturaleza.
De pie ante la barra del Royal Palm Hotel tomaba una cerveza. Se frotó la pierna derecha, la flexionó tres veces: en la tibia sentía dolores ocasionales a causa de una vieja herida de bala. A veces el dolor perdía consistencia, como si palideciera en la costumbre de una angustia evanescente. Cerca de él había dos ingleses sentados en sofás confortables, acompañados por dos jóvenes negras. Mientras ellas, en swahili -idioma del que Yeats tenía nociones básicas-, comentaban asuntos personales, los dos ingleses, indiferentes a las jóvenes, charlaban sobre asuntos de negocios que hacían que el más viejo, cerca de los setenta años, expresara quejas, la fatiga que suscitaban en él los modos de la gente del país. Se aferraba a la nostalgia de la campiña inglesa, a su afán por retirarse y llevar una vida más plácida. Quizá por ello el irlandés Liam le escuchaba con más interés. Con cuarenta y tres años, también a él le abrumaba la obstinación estéril por iniciar una nueva vida en un rincón cualquiera, de clima cálido, quizá la temperatura ideal para su artrosis incipiente.
Liam sintió envidia. Ignoraba qué era lo que retenía a los dos ingleses en Tanzania, pero a buen seguro volverían a Inglaterra cuando quisieran. Sin embargo, él llevaba muchos años fuera de Irlanda. Pronto se cumplirían veinticinco. No podía volver. No debía. Al poner un pie en su país sería hombre muerto. Sentenciado por el IRA, disfrutaba de la incierta libertad de vivir en todas partes salvo en Irlanda. Por muchos años que pasaran, no podría volver. Aquélla fue la condena que le impusieron; una sentencia vital, firme e inalterable, que le comunicó, en nombre de la organización, su hermano Eddy en persona justo el mismo día que abandonó la prisión de Maze, cerca de la ciudad de Belfast.
Tienes que marcharte, le dijo. Liam no esperaba un recibimiento cordial, un abrazo fraternal, pero sí cierta comprensión. Al fin y al cabo, era su hermano, el único que tenía. Eddy era su referente, le había comprometido con la organización; juntos habían luchado, arriesgado la vida y matado por Irlanda. La misma vida que recibió una condena de exilio eterno que la expresión de los ojos, la mirada inclemente de Eddy ratificaba. Liam habría deseado explicarse y explicárselo, pero conocía los métodos: Eddy había ido a su encuentro subordinado a una orden estricta e inapelable, y Liam era consciente de la necesidad inmediata de irse para evitarle a Eddy que se convirtiera en su verdugo.
A pesar de todo, Liam aún llegó a preguntarle a Eddy si podía escribirle, y su hermano, contundente, respondió que no. Entonces, sin un apretón de manos, sin mediar ni una palabra más de despedida, se fue. Hacía veinticinco años de aquello y desde entonces no sabía nada, ni de Eddy ni de sus padres, que seguramente habían muerto. Hombre solitario y desarraigado, siempre lejos de Irlanda, ex miembro del IRA, ex agente del Mossad, ex mercenario en África y ahora asesino profesional, Liam Yeats estaba en Dar es Salaam para cumplir un encargo.
Le daba igual matar a un hombre que a otro. Que fuera viejo o joven no le inquietaba. Una mujer no suponía más problemas éticos, pero no mataba ni animales ni a niños. Era un artesano del crimen obcecado por el trabajo bien hecho. Observó a la gente que en aquel instante ocupaba la cafetería. La víctima se hospedaba en el hotel. De momento, era lo único que sabía. Quizá estuviera cerca. Echó un vistazo: excepto las dos muchachas africanas tan sólo había hombres, todos extranjeros. Llegó a contar doce. De haber podido elegir, no habría sabido hacerlo. Tampoco tenía importancia. No conocía personalmente a nadie. Al fin y al cabo, tras veinticinco años matando, asesinar se había convertido en un hábito cotidiano, un trabajo especializado como cualquier otro. En realidad, le preocupaba más su muerte que la de los demás. No el hecho de morir, sino dónde, junto a quién. Animal acorralado quiere morir en su bosque. Él lo tenía fácil. Llegado el día le bastaría con volver a Irlanda, a Strabane, su pueblo, en cuyas afueras habían muerto cosidos a tiros por el ejército inglés los hermanos Devine y su amigo Charles Breslin. Les dispararon más de ciento setenta balas, de las que aproximadamente la mitad se quedaron en el cuerpo de los tres militantes. El más joven tenía dieciséis años, el mayor veintidós. En el entierro de Charles, Liam solicitó su ingreso en el IRA. Una decisión condicionada por un estado emocional.
Eddy le aconsejó que lo pensara. Era un adolescente. La vida en la organización era dura, durísima. Si entraba ya no podría salir. Liam hizo ambas cosas. Aunque sólo fuera para morir, siempre le quedaría Irlanda. Pensó que para un tipo como él, solo y solitario, no era una posibilidad desdeñable. Irlanda, una cita aplazada; una duda sistemática que se le revelaba con la fatiga de los años; una deuda pendiente consigo mismo y con Eddy.
Dos años después de que el Front hubo decidido, con su abstención en el Parlament valenciano, que el Partido Conservador gobernara la Generalitat, Francesc Petit debía afrontar un congreso extraordinario en el que tendría que vencer la tesis de Horaci Guardiola, de la facción más izquierdista, que, con una intensa campaña interna, había alcanzado más del veinticinco por ciento de las firmas de los militantes, requisito indispensable para convocarlo. Había sido una campaña en que los socialistas, a través del incombustible Josep Maria Madrid -secretario de finanzas-, habían tenido una participación activa, con la movilización en las comarcas donde los simpatizantes de Guardiola tenían una presencia, si no notoria, al menos cualitativa a fin de convencer al resto de los afiliados del Front, que se mantenían neutrales o reticentes ante la política autonómica de la derecha, que pretendía hacer del litoral, y lo estaba consiguiendo, un lugar donde la construcción más arbitraria campara a sus anchas, con absoluta impunidad.
Concentrado en sus tareas parlamentarias y obcecado porque el Front tuviese chance en la asignatura pendiente de las elecciones generales, Francesc Petit había desatendido el poder en el seno de su propio partido, circunstancia que aprovechó su opositor más encarnizado; una oposición que iba más allá de lo ideológico para convertirse en un asunto personal que se remitía a años atrás, cuando Petit, dueño y señor, abortó cualquier intento de Guardiola por llegar a acuerdos puntuales en ciertas comarcas. Horaci Guardiola sintetizaba lo que había hecho del Front un partido con ínfimas probabilidades de erigirse en alternativa a las dos formaciones mayoritarias, pero ahora Francesc Petit, ante una derrota más que previsible en el congreso, se esforzaba por alcanzar una entente de suma dificultad. No obstante, un día antes de la celebración del congreso, apuraba hasta el último momento en el reservado de un restaurante, lejos de la prensa, por ser en las últimas semanas su objetivo más buscado.
Página siguiente