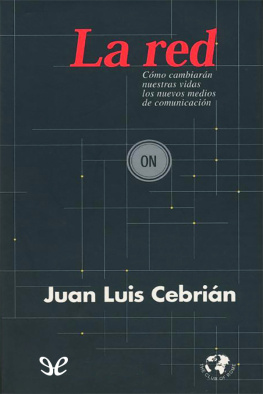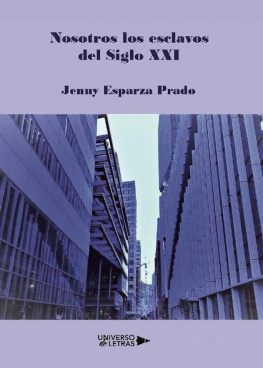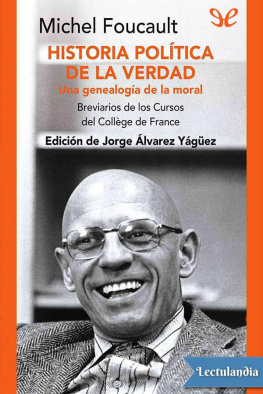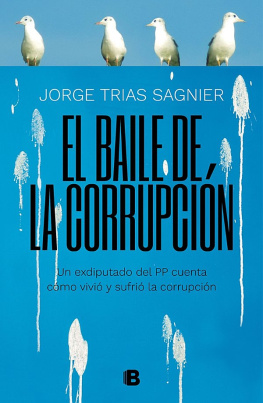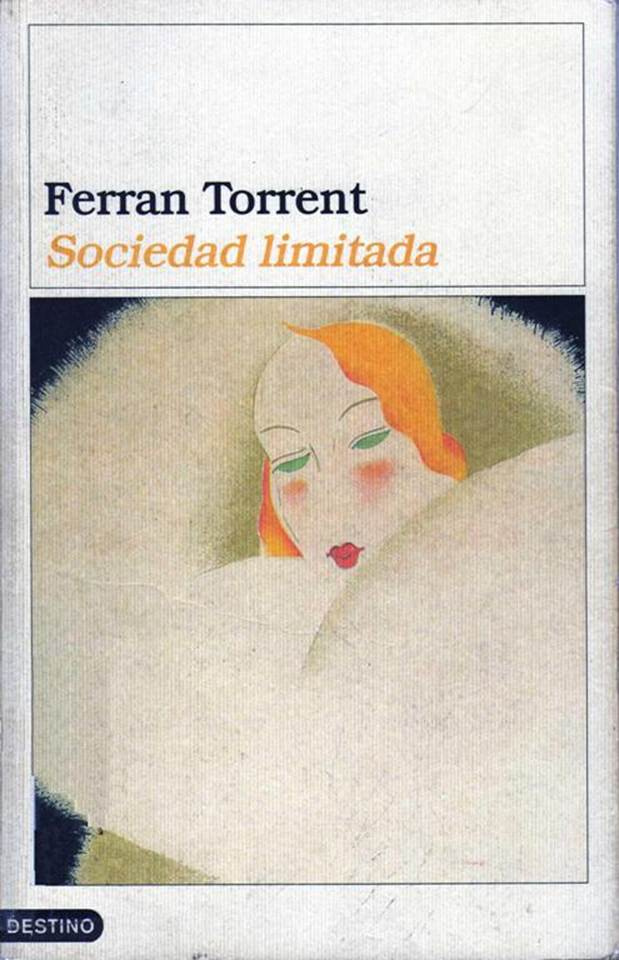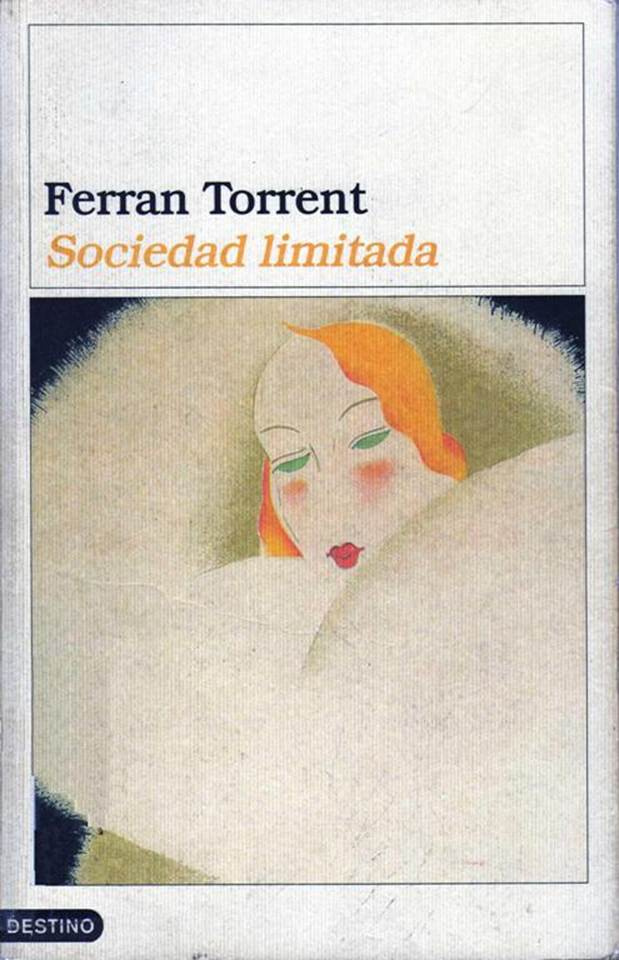
Ferran Torrent
Sociedad limitada
1º Lloris
A Ramón Barnils, presente en la memoria.
Advertencia al lector: Aunque parezcan reales, los personajes de esta novela son ficticios.
A diferencia de la burguesía catalana, ansiosa por sentarse en un palco del Liceu, los empresarios valencianos han tenido y siguen teniendo la caza como signo de distinción social. El empresario valenciano, también, ha preferido siempre las putas a la tradicional querida. Cuestión de pragmatismo: las queridas complican la vida y en la cama no son tan profesionales; lo que puedas pagar con dinero te lo ahorras en quebraderos de cabeza. Premisa importante en un tejido empresarial cuyos negociantes y vividores son más que visibles.
Juan Lloris Martorell es uno de los empresarios valencianos más importantes. En volumen económico, al menos. Desde su adolescencia Lloris siempre fue cazador, afición que heredó de su padre. Pero mucho antes, cuando el apellido Lloris no pasaba de ser muy corriente, cazaba con una escopeta de clavos del dieciséis durante la última semana de la temporada, cuando los señoritos dejaban cazar a los pobres. Sin embargo, ahora tenía una Scott, una escopeta paralela con cañón de setenta y tres milímetros y de una estrella (apropiada para la caza de patos, dado el alcance del disparo). Ahora, Juan Lloris poseía un coto privado. Y un arma hecha a medida que le había costado cuatro millones de pesetas en la casa Pourcey, de Londres. Tirar con una Scott era como conducir un Rolls Royce. Había Scotts de cuatro, de ocho, de diez e incluso de doce o catorce millones de pesetas, como había Rolls de varios precios que no por ello dejaban de ser Rolls. La marca marcaba las diferencias. De eso se trataba. Lloris había presenciado la compra de una Scott de doce millones por parte de unos jeques. La suya sólo valía cuatro, pero sin duda era la mejor de toda la Albufera. Cuando la enseñaba, causaba sensación. Si tuviera una de diez millones, quizá hubiera hecho el ridículo como un nuevo rico, que es lo que eran los jeques. Con todo, estaba seguro de que ningún cazador usaba otra igual. Por lo menos eso decía el tío Granero. Aunque también es cierto que, si el tío Granero hubiese visto otra mejor, jamás se lo hubiera dicho. Era muy considerado con el sinyoret.
Bien, era un martes de finales de enero, con tonos de primavera. Como casi todo el invierno valenciano. Con un poco de viento y con la mítica humedad de la zona. Un día espléndido, no obstante. Juan Lloris llevaba unas botas de agua negras que le llegaban hasta las rodillas, pantalones verdes de perneras anchas, camisa verde bajo un chaleco repleto de bolsillos de estilo militar y un sombrero de fieltro también verde pero más oscuro. Sentado en un tablón ancho, justo en medio de la barca, miraba siempre hacia adelante, abstraído o quizá observando el rumbo de la barca, que avanzaba por un callejón de agua entre cañares.
Detrás suyo -siempre detrás suyo-, erguido en una punta de la barca, el tío Granero, setenta y cuatro años, cara ennegrecida y profundamente agrietada, ojos pequeños pero vivísimos, perchaba lentamente. De sus labios colgaba un caliquenyo apagado. El tío Granero parecía un tipo sacado de un calendario autóctono: de altura prudente, con una faja ancha y negra, huesudo hasta tal punto que dirías que se le ve la artritis. Ambos hubieran conformado una perfecta estampa tradicional si no fuera por la gorra de Penthouse del tío Granero. Ah, y por las botas: unas Panama Jack que le había regalado Juan Lloris cuando se cansó de llevarlas. Le gustaban tanto que las llevaba mientras perchaba por los callejones del coto. Gram, el perro, iba por los cañares buscando collverds o folies de canyar para su amo. Gran perro, Gram. Un sabueso fantástico, para Lloris la niña de sus ojos. Se conocía el terreno palmo a palmo. Sabía cómo evitar los obstáculos peligrosos, los barrizales. Pisaba sobre seguro. Advertía a su dueño como debía: se detenía a unos metros del collverd y le miraba, avisándole para que se preparara. Entonces el tío Granero dejaba de perchar, Lloris se preparaba sobre la barca e inmediatamente, después de poner la Scott en posición de tiro, lanzaba un grito y Gram perseguía a las aves para que volaran y así su amo eligiera la altura que más le convenía. También tenía a Junça, la perra, pero estaba en celo y se le acercaban perros de otros recintos. Era un misterio cómo aquellos perros podían oler a una perra en celo desde dos quilómetros de distancia. El sexo, he ahí el gran tema. ¡Si lo sabría él, Juan Lloris! Pero lo que le molestaba no eran los perros que iban tras Junça, sino la intrusión de sus dueños en la propiedad. Con la excusa de buscar a los animales aprovechaban para localizar colonias de collverds o de polles de canyar para cazarlos cuando él no estaba. El tío Granero, un sabio de la naturaleza, mantenía el equilibrio ecológico dejando entrar a los cazadores, especialmente las noches de cabila, sin que el señorito se enterara. Se hacía el sueco cuando notaba su presencia. Por muchos que mataran, al coto de Lloris siempre vendrían más.
El coto era el orgullo de Juan Lloris Martorell. Tanto era así que durante un tiempo lo convirtió en zona de obligada visita. Hasta allí trajo a sus amigos (no muchos, dicho sea de paso), pero especialmente a sus más destacados clientes y proveedores. El emblema del progreso económico, de la sólida prosperidad que disfrutaba, era el coto, su posesión más preciada. Para empezar, era el único coto acuático privado de la Albufera. Lloris, descendiente de una humilde familia agrícola, conocía bien la explotación arrocera. Consiguió hacer, sin perjuicio del equilibrio ambiental, callejones entre cañares, y aprovechó las turbinas para renovar el agua a fin de que no se estancara. ¿Por qué? Muy sencillo: porque a los collverds les gusta el agua fresca. Si disponían de ella, estaban más contentos; si eran felices, follaban más y se reproducían, de manera que Juan Lloris tenía collverds en abundancia. Menos de los que esperaba, cierto, pero es que no esperaba que el tío Granero hiciera la vista gorda con los cazadores en las noches de cabila. El coto era todo un modelo. Incluso los biólogos, plaga insistente que Lloris despreciaba, ya que, según él, no tenían la práctica que otorga la sabiduría no escrita al hombre de campo, lo felicitaban por su mantenimiento de la finca, más de mil hanegadas de arrozales, cerca de un millón de metros cuadrados, con zonas con el agua al mínimo para que algunas especies de aves pudieran comer sin problemas. Lo felicitaban porque en su coto no se disparaba nunca contra las crías de collverd, ni por supuesto contra ningún ave protegida, como las garzas, que otorgaban al paisaje un esplendor sublime. Lloris era respetuoso para con el medio, el suyo, un ejemplo social que se esforzaba en cuidar.
Gram se paró a beber agua. Lo hacía a placer, como si hubieran pasado días desde la última vez. El tío Granero lo observó sorprendido. A menos que hubiera agua fresca, Gram no bebía ni una gota. De hecho, el tío llevaba agua de casa en una cazuela aparte para él. Dejó de perchar y exclamó:
– ¡No puede ser!
– ¿Qué es lo que no puede ser? -se volvió Lloris, forzado a salir de sus pensamientos.
Entonces el tío Granero acercó la barca a la orilla, saltó al margen con una agilidad impropia de un viejo pero con la diligencia que le proporcionaban años de oficio, y observó con atención el ullal donde bebía Gram. Incrédulo, metió la mano para comprobar que el agua era fresca. Él mismo bebió ante la atenta mirada de Lloris.
– Sinyoret, sale agua fresca.
Página siguiente