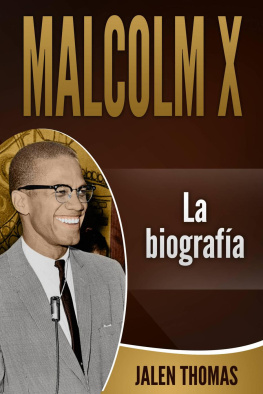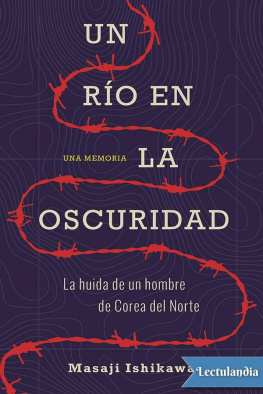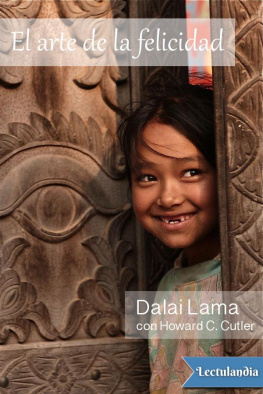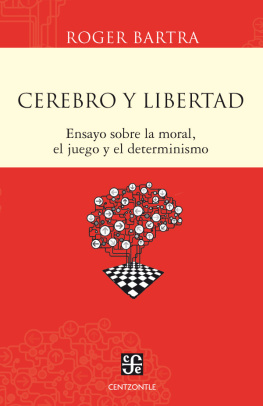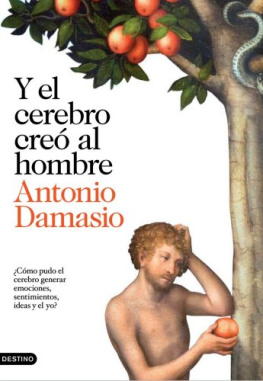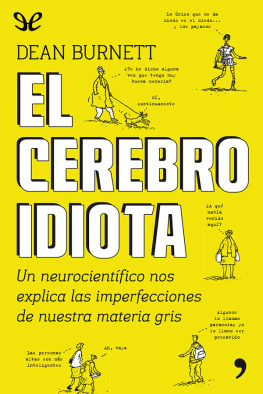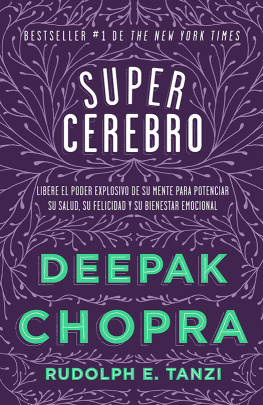Gao Xingjian
El Libro De Un Hombre Solo
TITULO ORIGINAL: YIGE REN DE SHENGJING
Traducción de Xin Fei y José Luis Sánchez
Epílogo de Liu Zaifu
No ha olvidado que tuvo otra vida. El recuerdo de unas viejas fotografías amarillentas que quedaron en su casa, a salvo de las llamas, le produce una cierta tristeza, pero es demasiado distante, como si no fuera de este mundo, como si realmente hubiera desaparecido para siempre. En su vivienda de Beijing, todavía se encontraba una foto de familia que le dejó su padre, ya fallecido, cuando la policía la precintó. Era la fotografía más completa de su numerosa familia. En aquella época, su abuelo todavía vivía, tenía el pelo totalmente blanco. Debido a un ataque cerebral, ya no conseguía hablar y permanecía sentado en su mecedora. El era el primogénito del primero de los hijos y el único niño de la fotografía, estaba entre sus abuelos, llevaba un calzón con una abertura en la entrepierna, que dejaba aparecer su pequeño miembro, y un gorro al estilo norteamericano en forma de barco. La guerra de Resistencia contra Japón, que duró ocho años, acababa de terminar y todavía no había empezado la Guerra Civil. Se hicieron la fotografía delante de la puerta redonda de un jardín lleno de crisantemos dorados y de gallocrestas púrpura. Resplandecía la luz del sol de verano -en todo caso ése era el recuerdo que tenía-; pero, en la fotografía, las marcas de agua habían dado al jardín un color gris amarillento. En segundo plano, tras la puerta redonda, se veía la casa de dos pisos de estilo británico en la que vivía la familia, con la galería abajo y una balaustrada en la planta de arriba. Recordaba que en la fotografía había trece personas, una cifra nefasta: su padre, su madre, sus tíos y sus tías; pero, menos él y una tía que ahora vivía en los Estados Unidos, todos habían desaparecido de este mundo, al igual que la casa de detrás de la puerta redonda.
Cuando todavía vivía en China, volvió a pasar una vez por esa ciudad,, y buscó ese patio detrás del banco donde trabajaba su padre, pero sólo encontró unas viviendas modestas de ladrillo gris, construidas hacía ya años, y cuando preguntó a las personas que entraban o salían de esas viviendas si ese patio había existido anteriormente, nadie sabía nada. Sin embargo, él recordaba que la casa tenía una puerta trasera que daba a un lago que llegaba hasta una escalera de piedra, y que el día de la fiesta de Duanwu, su padre y sus colegas del banco se apretujaban en la escalera de piedra para contemplar las carreras de los barcos-dragones. A bordo de las naves, que solían adornar con guirnaldas, se tocaban tambores y gongs. Los tripulantes tenían que acercarse a la puerta de atrás de las casas para atrapar unas bolsas rojas que colgaban sobre cañas de bambú. Por supuesto, en las bolsas había dinero. Sus dos tíos y su pequeña tía también lo llevaban en barco a recoger castañas de agua frescas, pero nunca había ido al otro lado del lago, y aunque lo hiciera ahora y mirara desde allí hacia esta orilla, ya no conseguiría traer ninguna imagen clara de sus recuerdos, que hoy le parecían sueños.
Era una familia en decadencia, demasiado dulce, demasiado frágil para subsistir en aquella época, y estaba abocada a desaparecer. Después de la muerte de su abuelo, su padre perdió rápidamente su puesto en la dirección del banco y empezó el declive de la familia. Tan sólo su segundo tío, que se pasaba el tiempo canturreando unas arias de la Ópera de Beijing, colaboró durante unos cuantos años con el nuevo poder político como personalidad demócrata, antes de ser tachado de derechista. Desde entonces, cayó en un mutismo total, y dormitaba siempre que se quedaba sentado. Se fue transformando rápidamente en un viejo decrépito totalmente amorfo, y acabó por apagarse del todo al cabo de unos años. Todos los miembros de su numerosa familia habían muerto: de enfermedad, se habían ahogado, suicidado, de locura, o junto a sus maridos, al seguirlos a los campos de reeducación por el trabajo. El único descendiente que quedaba era él, ese hijo desnaturalizado. Ahora, según se comentaba, sólo debía de seguir viva una tía paterna, que había traído la mala suerte a toda la familia; pero nunca la había vuelto a ver desde que tomaron la fotografía. El marido de esa tía se enroló en el Ejército del Aire del Guomindang, servía en tierra y nunca había tirado bombas; después, se refugió en Taiwan, donde murió de enfermedad unos años más tarde. En cuanto a la tía que se marchó a los Estados Unidos, él nunca supo cómo consiguió salir del país, ni se molestó en saberlo.
El día en que cumplió diez años -en realidad nueve, ya que se seguía el antiguo calendario lunar- la familia todavía estaba en pleno esplendor; el cumpleaños fue muy animado. Por la mañana, nada más levantarse, se vistió con ropa nueva y nuevos zapatos de cuero, lujo inaudito por aquel entonces para un niño pequeño. También le dieron regalos: una cometa, un juego de damas, un rompecabezas, lápices de colores de importación y una pistola de tapón, además de los Cuentos de los hermanos Grimm en dos volúmenes ilustrados con aguafuertes. Su abuela le dio unos cuantos yuanes de plata en una bolsa roja: unas piastras de la época de la dinastía Manchú, con el dibujo de un dragón o la gran cabeza calva de Yuan Shikai, así como nuevos yuanes de plata con la imagen de Chiang Kaishek en uniforme. Al sacudirlos, su sonoridad era diferente; los más nuevos emitían un sonido cristalino, mucho menos grave y sordo que los que llevaban la cabeza de Yuan Shikai; los guardó en un maletín de cuero en el que conservaba su álbum de sellos y sus canicas de todos los colores. Después, la familia al completo fue al restaurante a comer pequeños raviolis rellenos de huevas de cangrejo, un establecimiento ajardinado con rocalla y un estanque lleno de peces rojos. Colocaron una enorme mesa redonda para que todos pudieran tomar asiento alrededor. Era la primera vez que se convertía en el punto de mira de toda la familia. Estaba sentado al lado de su abuela, en el lugar que habría tenido que ocupar su abuelo, que acababa de morir, como si hubiera esperado para irse al otro mundo a que el niño se hiciera cargo de los suyos. Mordió con fuerza un ravioli que quemaba y que le salpicó de aceite su ropa nueva, pero nadie lo regañó, todos se rieron, y él se sintió muy incómodo. Si se acordaba de aquello era probablemente porque se había sentido muy avergonzado, acababa de salir de la despreocupación de la infancia para pasar a la edad adulta.
Recordaba todavía que, cuando murió su abuelo, la sala funeraria estaba llena de inscripciones sobre tejido que las personas ofrecían para dar el pésame, parecía la parte de atrás de un teatro; era aún más interesante que el día de su cumpleaños. Unos cuantos monjes golpeaban los gongs y los tambores mientras leían los sutras, y él se divertía entre las tiras que colgaban. Su madre quería que se pusiera unos zapatos de cáñamo y acabó haciéndole caso, pero no aceptó ponerse en la cabeza un trozo de tela blanca, porque le parecía muy feo. Probablemente fuera la voluntad de la abuela, ya que su padre había tenido que anudarse una cinta blanca en la cabeza, aunque llevaba un traje de lino blanco al estilo occidental. Casi todos los hombres que venían a dar el pésame también vestían al estilo occidental y llevaban una corbata anudada al cuello, mientras que las mujeres lucían vestido chino de origen manchú y zapatos de tacón alto. Una de ellas sabía tocar el piano y cantaba con voz de soprano coloratura y soltando unos trémolos que evocaban balidos, no durante ese funeral, por supuesto, sino en otra ocasión, en una velada con su familia; era la primera vez que escuchaba a alguien cantar de aquel modo y no pudo evitar reírse. Su madre lo riñó al oído, pero él no consiguió contener su ataque de risa.
Página siguiente