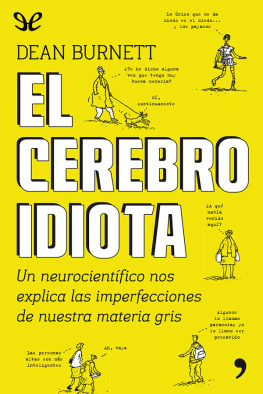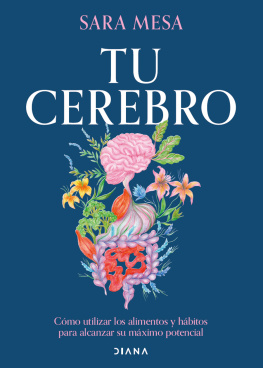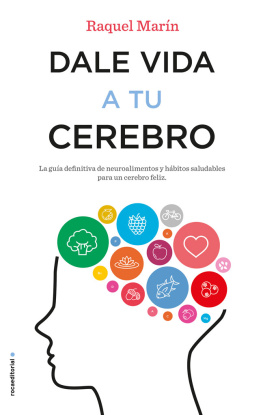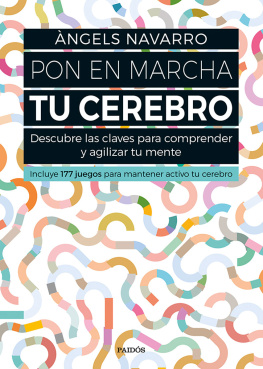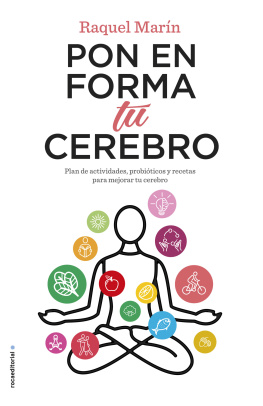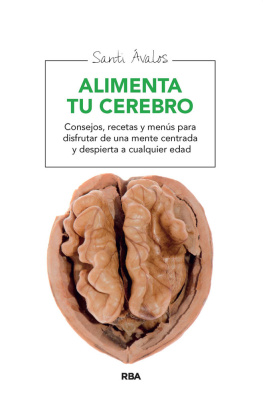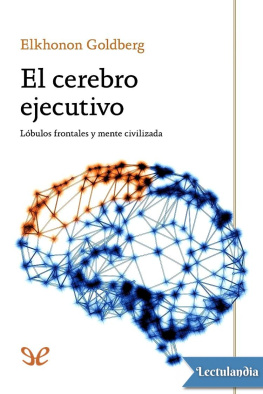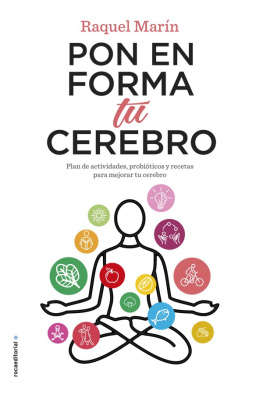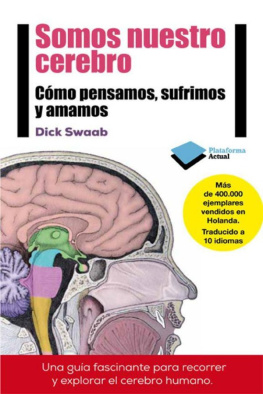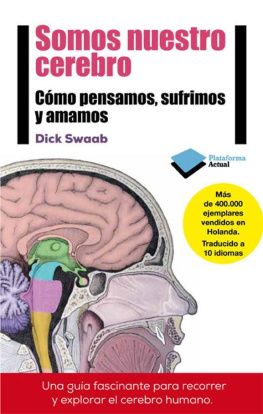7
¡ABRAZO DE GRUPO!
Cómo influyen en el cerebro las otras personas
Muchos dicen que no les importa lo que otros piensen de ellos. Lo dicen con frecuencia y en voz alta, y hasta son capaces de hacer cualquier cosa con tal de dejar muy patente a todo el mundo que ellos son así. Al parecer, que no nos importe lo que las demás personas opinen de nosotros es una actitud que solo se confirma si es del conocimiento público y manifiesto de las susodichas personas cuya opinión supuestamente nos trae sin cuidado. Quienes desprecian las «normas sociales» siempre terminan formando un grupo aparte y claramente reconocible. Desde los mods y los skinheads (o «cabezas rapadas») de mediados del siglo XX hasta los góticos y los emos de la actualidad, lo primero que hace un individuo cuando no quiere conformarse a las convenciones normales es buscarse otra identidad grupal a la que ajustarse en lugar de aquellas. Hasta en las pandillas de moteros o en la Mafia se tiende a seguir un cierto código común en el vestir: tal vez sean personas que no tengan respeto alguno por la ley, pero lo que sí quieren es el respeto de sus iguales.
Si ni los más empedernidos delincuentes y forajidos son capaces de resistirse al impulso de formar grupos, muy arraigado debe de estar dicho instinto en nuestros cerebros. Colocar a un preso en una celda de aislamiento durante un tiempo excesivo es una práctica considerada como tortura psicológica, lo que demuestra que el contacto humano tiene más de necesidad que de simple deseo. La verdad es que, por extraño que nos pueda parecer, gran parte del cerebro humano está dedicada a (y formada por) las interacciones con otras personas y que, incluso de adultos, dependemos de los demás…, hasta extremos sorprendentes.
Conocemos el clásico debate en torno a qué hace que una persona sea como es: ¿lo innato o lo adquirido?, ¿los genes o el ambiente? Y la respuesta hay que buscarla en una combinación de ambos tipos de factores. Los genes tienen obviamente un gran impacto en cómo terminamos siendo, pero también lo tienen todas aquellas cosas que nos ocurren mientras nos desarrollamos. Y, en el caso de un cerebro en desarrollo, una de las fuentes principales de información y experiencia (si no la principal) es la que forman los otros seres humanos. Lo que las personas nos dicen, cómo se comportan o qué hacen y piensan/sugieren/crean/creen son cosas que tienen una repercusión directa en el cerebro cuando todavía está en proceso de formación. Además, mucho de nuestro yo o de nuestro ser (nuestra autoestima, nuestro ego, nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones, etcétera) se deriva de lo que piensan otros individuos y de cómo se portan estos con nosotros.
Si tenemos en cuenta lo mucho que influyen otras personas en el desarrollo de nuestro cerebro y lo mucho que ellas están siendo controladas a su vez por sus propios cerebros, solo cabe extraer una conclusión posible: ¡los cerebros humanos controlan su propio desarrollo! Muchas obras de ciencia ficción postapocalíptica basan su trama precisamente en la idea de que los ordenadores hagan (o estén haciendo ya) eso mismo, pero no nos parece tan aterrador si son los cerebros quienes obran así porque, como ya hemos visto reiteradamente, los cerebros humanos son demasiado irrisorios para eso. Y ello implica que también las personas somos demasiado poca cosa por separado. De ahí que tengamos una parte tan extensa de nuestro cerebro dedicada a la interacción colectiva.
En lo que sigue del capítulo, hallaremos numerosos ejemplos de las estrambóticas consecuencias a que tal configuración mental puede dar lugar.
AGRADECIMIENTOS
A mi esposa, Vanita, por apoyarme en otro de mis descabellados proyectos sin apenas entornar los ojos en señal de incredulidad en ningún momento.
A mis hijos, Millen y Kavita, por darme un motivo para querer lanzarme a la aventura de escribir un libro y por ser demasiado pequeños aún como para importarles si triunfaba en mi propósito o no.
A mis padres, sin quienes no sería capaz de hacer esto… Ni, bien pensado, ninguna otra cosa.
A Simon, por ser tan buen amigo como para avisarme del riesgo de que terminara escribiendo tonterías cuando me dejaba llevar demasiado por la emoción.
A mi agente, Chris, de Greene and Heaton, por lo mucho que ha trabajado y, en especial, por haberse puesto inicialmente en contacto conmigo para decirme si había pensado alguna vez en escribir un libro, porque la verdad es que, hasta aquel momento, nunca lo había pensado.
A mi editora, Laura, por todos sus esfuerzos y su paciencia, y, en especial, por repetirme «eres un neurocientífico, así que deberías escribir sobre el cerebro» hasta que comprendí que tenía razón.
A John, Lisa y el resto del personal de Guardian Faber por transformar mis destartalados esbozos en algo que parece que la gente realmente quiere leer.
A James, Tash, Celine, Chris y unos cuantos James más en The Guardian, por darme la oportunidad de colaborar en tan importante cabecera periodística, pese a que yo estaba convencido de que su ofrecimiento se debía a un error administrativo.
A todos mis demás amigos y familiares que me brindaron su apoyo, su ayuda y la diversión que tanto necesitaba mientras escribía este libro.
A ustedes. A todos ustedes. Porque, técnicamente hablando, esto es culpa suya.
¡Pero, hombre, si eres… tú! Sí, de aquella vez que… ya sabes
(Los mecanismos del por qué recordamos caras
antes que nombres)
—¿Sabes la chica aquella con la que ibas al colegio?
—¿Podrías ser más concreta?
—Sí, hombre, aquella chica alta. Pelo largo y rubio, aunque, si te digo la verdad, creo que se lo teñía. Vivía en la calle de al lado de la nuestra, pero sus padres se divorciaron y su madre se mudó al piso en el que vivían los Jones cuando aún no se habían trasladado a Australia. Su hermana era amiga de tu prima antes de que cayera embarazada de aquel chico del pueblo, menudo escándalo fue. Siempre llevaba un abrigo rojo y la verdad es que no le quedaba nada bien. ¿Sabes de quién te hablo?
—¿Cómo se llama?
—Ni idea.
Yo he tenido innumerables conversaciones como esta con mi madre, con mi abuela o con otros familiares. Es evidente que no le pasa nada a su memoria ni a su capacidad para captar los detalles; pueden proporcionarnos tantos datos personales de ese alguien que darían para llenar varias páginas de la Wikipedia. Pero son muchas las personas que en diálogos así dicen tener problemas para recordar nombres, incluso cuando están mirando directamente a la persona de cuyo nombre tratan de acordarse en aquel mismo momento. A mí me ha pasado. Puede arruinarle una ceremonia de boda a cualquiera.
¿Por qué sucede? ¿Por qué podemos reconocer el rostro de una persona sin que nos venga su nombre a la mente? ¿No son ambas maneras igualmente válidas de identificar a alguien? Necesitamos ahondar un poco más en el funcionamiento de la memoria humana para comprender mejor qué es lo que realmente ocurre en situaciones como esas.
En primer lugar, las caras dan mucha información. Las expresiones, el contacto con las miradas, los movimientos de las bocas: todas esas son formas fundamentales de comunicación entre los seres humanos. Los rasgos faciales revelan mucho acerca de una persona: el color de sus ojos o de su pelo, su estructura ósea, su dentadura… todos ellos son detalles que pueden usarse para reconocer a un individuo. Tanto es así que el cerebro humano parece haber adquirido a lo largo de la evolución ciertas características que le ayudan en el reconocimiento y el procesamiento de los rostros, por ejemplo, reconociendo más fácilmente patrones de ese tipo y mostrando una predisposición general a identificar caras en cualquier imagen formada al azar, como veremos en el capítulo 5.
Comparado con algo así, ¿qué puede ofrecernos el nombre de una persona? Potencialmente, algunas pistas en cuanto a sus orígenes sociales o culturales, pero, en general, no consiste más que en un par de palabras, una secuencia de sílabas arbitrarias, una breve serie de ruidos que, según se nos informa, pertenecen a un rostro específico. Pero ¿y qué?