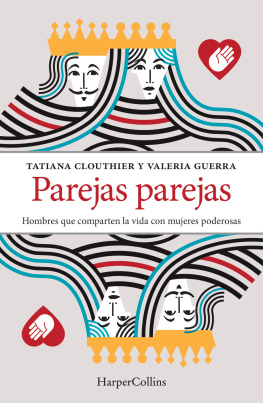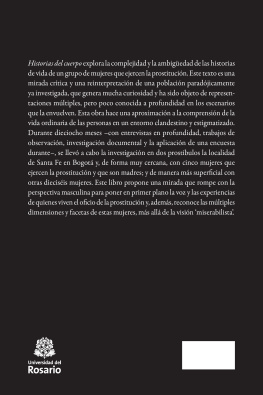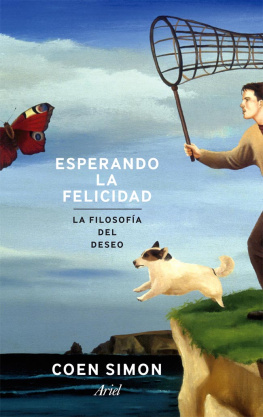EL ARTE DE ESPERAR
Es primavera cuando caigo en la cuenta de que puede que nunca tenga hijos. Alrededor de esa época reaparecen las cigarras tras trece años de espera; salen de pulcros hoyos abiertos en el suelo para desprenderse de las cáscaras larvales, y les brotan alas y vuelan hasta la copa de los árboles, llenando el aire con el sonido de su singular propósito: la reproducción. En los bosques donde vivo, una zona especialmente protegida de la destrucción del hábitat, la llamada de apareamiento de los machos, un zumbido vibrante y continuo, un sonido a la vez lejano y cercano, me crea la impresión de vivir dentro de una caracola.
Cerca del río, donde suena con más fuerza el canto de las cigarras, las cáscaras larvales desechadas —cuerpos de un ámbar translúcido, ingrávidos y espeluznantes— crujen bajo mis pies mientras paseo. En la otra orilla, en un nido construido en la copa de un pino alto y delgado, dos águilas calvas se turnan para cuidar a dos aguiluchos recién nacidos. En el agua aparecen crías de tortuga, serpientes pequeñas y patitos. Debajo del porche de mis padres, tres gatas callejeras paren una detrás de otra. Y en las noticias, un embarazo milagroso: en el parque zoológico de Carolina del Norte se queda preñada Jamani , una gorila de once años, el primer embarazo de esta especie en veinte años.
En mayo voy a la consulta de mi endocrinólogo reproductivo, y en el aire que rodea el complejo de hormigón y acero del hospital advierto una extraña ausencia de sonido. No hay árboles altos para atrapar el viento o dar refugio a las cigarras, y en el puente peatonal del aparcamiento cubierto todos caminan deprisa, cabizbajos, concentrados en llegar a sus citas. En la sala de espera clavo la uña en la hoja de un ficus plantado en una maceta y me tranquilizo al comprobar que es de verdad: verde, vivo.
La selección de revistas que hay en la mesa deja que desear: un par de números antiguos del New Yorker , con la etiqueta de la dirección arrancada, y un volumen grueso con el alarmante título de Fertility and Sterility . En la portada hay una pequeña fotografía cuadrada de un mono rhesus sostenido por unas manos humanas invisibles en una toalla blanca. El mono tiene una expresión atemorizada, con sus oscuros ojos muy abiertos, y su boca forma un pequeño óvalo rosado de sorpresa. La imagen de una cría de mono no parece la más adecuada para poner delante de unas mujeres que están pasando por la confusión y las incertidumbres de un tratamiento de fertilidad —«¿qué son esas manchas grisáceas y misteriosas que se ven en la ecografía, por cierto?»—, pero como no estoy segura de cuánto tiempo me van a hacer esperar, cojo la revista. Paso las páginas hasta que doy con otra foto del mono y de sus hermanos, y el artículo correspondiente, sobre la conservación de la fertilidad en primates humanos y no humanos expuestos a radiación. A la madre de ese mono, así como a otras veinte hembras, se le dio un fármaco experimental y se la expuso a la misma clase de radiación que se administra a las mujeres en un tratamiento contra el cáncer. En otras páginas encuentro una investigación sobre las células testiculares de un ratón, las adherencias peritoneales en las ratas y la fecundación in vitro (FIV) en los babuinos.
Evidentemente, esta investigación se concibió para el estudio de la infertilidad humana, no de la animal. Los animales no humanos no se exponen a sí mismos a una radioterapia que puede poner en riesgo su fertilidad; ni posponen la reproducción, como he hecho yo, durante años tomando anticonceptivos. Reproducirse y asegurar la madurez sexual de la progenie es un imperativo biológico para ellos; de él depende su éxito, y especie tras especie observamos cómo tanto los machos como las hembras lo sacrifican todo, incluso la vida, para lograrlo. Pero en las especies con sistemas reproductivos más complejos —los animales genéticamente más cercanos a los seres humanos—, los científicos han documentado casos de infertilidad, desequilibrios hormonales, endometriosis y supresión reproductiva. «¿Cómo se enfrentan a ello?», me pregunto sin dejar de mirar la foto de la cría de mono rhesus , sus grandes ojos redondos y separados diseñados para provocar una respuesta maternal. ¿Llevan mejor —o de otra manera— la infertilidad o la imposibilidad de procrear?
Me llaman por mi nombre, y un médico que no conozco me escanea los ovarios. Tomo notas en un cuaderno en blanco que he llenado de tréboles de cuatro hojas encontrados en mis paseos por el río: «¿Dos folículos? ¿Tres? Probabilidades de éxito entre un 15 y un 18 %».
Al salir, robo la revista con el mono en la portada. De nuevo en casa, bajo el enramado de robles y nogales americanos, abro la puerta del coche y el sonido se cuela rápidamente, más sonoro tras su ausencia. El canto de las cigarras: miles y miles de machos contrayendo sus membranas internas para encontrar pareja. En Tennessee es tan exagerado que un hombre llama a Emergencias para quejarse porque cree que es alguien manejando maquinaria.
Al cabo de unos días voy al parque zoológico de Carolina del Norte, donde Jamani , la gorila preñada, no parece ser consciente de que desde que se dio a conocer su estado cada día vienen a verla decenas de visitantes más. Comparte recinto con Acacia , una hembra de dieciséis años socialmente dominante pero relativamente menuda, y con Nkosi , un macho de veinte años que pesa ciento ochenta kilos. La cría de los gorilas de las tierras bajas que se encuentran en cautiverio se gestiona según un Plan de Supervivencia de las Especies (PSE) que tiene por objeto asegurar la diversidad genética entre los miembros cautivos de una especie. Eso significa que a las gorilas adultas se les administran píldoras anticonceptivas —como las que toman las hembras humanas— hasta que las pruebas genéticas recomiendan su cruce con un macho de la misma especie. Aun después de recibir luz verde, una gorila cautiva puede tardar meses o años en concebir. Algunas nunca lo consiguen.