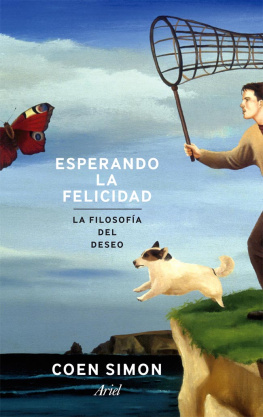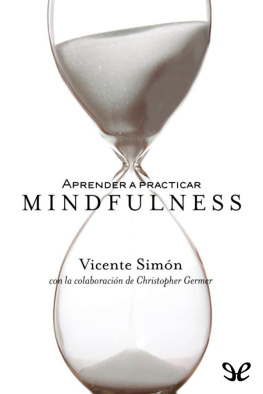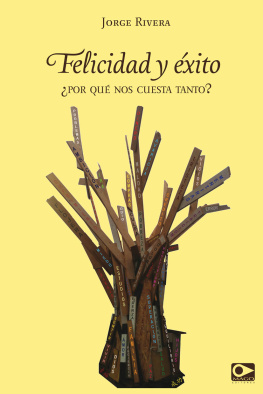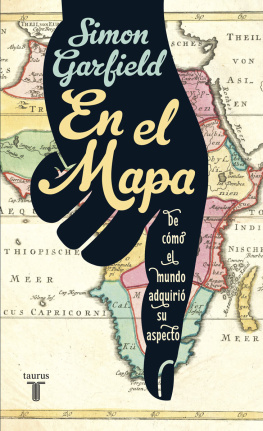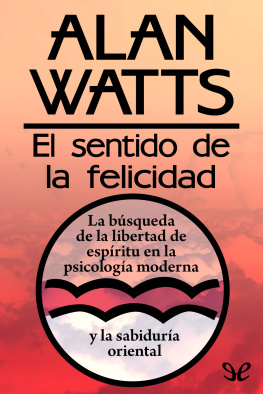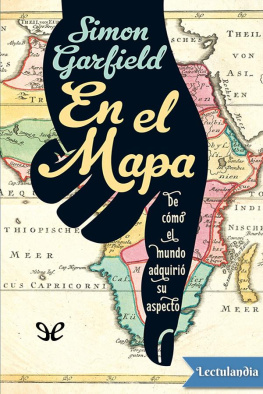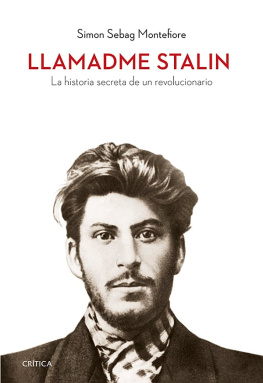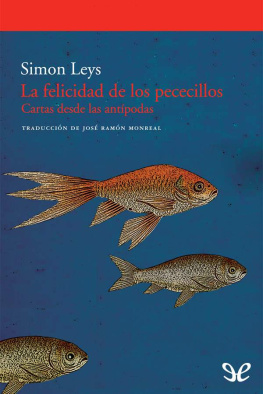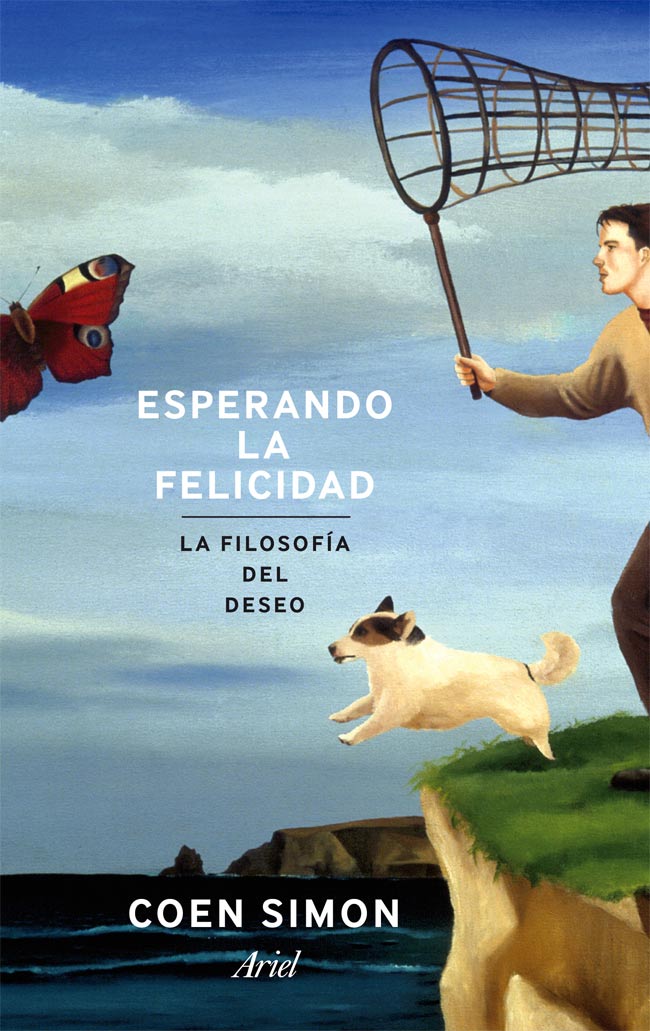Llamo a la puerta de una piedra.
—Soy yo, déjame entrar.
respirarte.
—Vete —dice la piedra—.
Estoy herméticamente cerrada.
Incluso hecha añicos,
sería añicos cerrados.
Incluso hecha polvo,
sería polvo cerrado.
PRÓLOGO
Una representación en la puerta de la cocina
S IEMPRE QUE ME VOY UNOS DÍAS DE CASA , les dejo a los niños un pequeño dibujo en la hoja de un bloc de notas o en su pizarra. Con unos cuantos trazos esbozo un tren o un coche de cuya ventanilla se asoma un personaje que saluda con la mano y que se supone soy yo. Sustituye al texto escrito que solía dejarle a mi mujer antes de que tuviésemos hijos.
Una mañana, justo cuando estaba a punto de salir de casa para estar fuera más tiempo de lo normal, me acordé del dibujo. Dejé mi maletín delante de la puerta corredera de la cocina que está recubierta por una capa de pintura para pizarras y cogí una tiza de la caja que hay sobre el frigorífico. Teníamos previsto reunirnos una semana más tarde en casa de mi suegra, en Amsterdam, a donde acudirían en nuestro Citroën Berlingo azul.
Empecé pintando la casa de mi suegra demasiado grande, pero como tenía prisa opté por dibujar más rápido en lugar de coger el borrador y empezar de nuevo. En unos cuantos trazos esbocé las casas colindantes, y me dibujé asomado a la ventana de la segunda planta, sonriente y saludando a un Berlingo bastante rudimentario. Temí que, debido a la falta de profundidad en el dibujo, no captaran lo que representaba, así que cogí todas las tizas del frigorífico y empecé a colorear el coche de azul y la casa de naranja claro. Con tiza amarilla dibujé una luna con forma de uña y aún me dio tiempo a añadir una acera con cuatro amsterdammertjes, esos bolardos marrones típicos de la ciudad, antes de salir corriendo.
Por supuesto, esos saludos dibujados van dirigidos a los que se quedan en casa, del mismo modo en que las palabras «nos vemos pronto» deben ocupar mi lugar hasta que vuelvan a verme. Sin embargo, los dibujos de despedida constituyen también un ritual con el que intento reprimir mi nostalgia.
Aquel dibujo en la puerta sigue estando allí y desde entonces anotamos con letra diminuta los artículos de la lista de la compra arriba, en el espacio que quedó libre junto a la luna.
Una noche, mientras buscaba un sitio donde añadir «detergente» a la lista, mi mirada se posó en el dibujo y recordé el año anterior, cuando había esbozado la imagen.
De repente se me ocurrió por qué los deseos pasados parecen siempre tan superados, no porque ya no los tengamos, sino porque ninguna imagen, ninguna representación es capaz de abarcar todo el deseo. La culpa no la tiene la imperfección de la representación, sino el carácter inagotable de todo deseo.
Aunque las representaciones de nuestros deseos sean imperfectas, cada deseo exige una imagen, pues eso es lo que estamos esperando.
El dibujo de tiza, que representaba el deseo bastante banal de ser una familia reunida, conservaba el recuerdo de cómo éramos. Gracias a ello, me permitió asomarme a mis sentimientos de entonces, y vi que mis deseos no se habían colmado. No porque no nos hubiéramos reencontrado al cabo de una semana larga en casa de mi suegra en Amsterdam. Al contrario, todo salió según lo previsto. Sino porque el sentimiento que nos produce un reencuentro nunca puede coincidir con lo que esperábamos de él.
En realidad, ¿qué queremos cuando deseamos? En cada reencuentro, las personas se tratan unas a otras como si debiera ser así. Nos vemos y pasamos al orden del día, hasta que tenemos que separarnos por un tiempo más o menos largo. ¿Qué echamos de menos cuando nos echamos de menos? ¿Echamos de menos la presencia del otro o echamos de menos lo que también echamos de menos cuando estamos juntos, el poder fundirnos plenamente con el otro como si fuésemos una sola persona? ¿De qué hablamos cuando estamos juntos? ¿Por qué reímos? Y ¿por qué lloramos?
Nuestro comportamiento cuando estamos juntos, ¿no será como un dibujo que queda cuando nos marchamos? ¿No será que el juego al que nos entregamos juntos ocupa también el lugar de aquello que queremos en realidad?
A fin de cuentas, ¿qué es el contacto entre personas, entre la persona y el mundo, entre ella y su época, sino un sustituto del contacto que no deja preguntas sin responder? Este libro trata de la naturaleza de ese deseo. De las imágenes que sustituyen aquello que queremos, pero no podemos abrazar.
Y de esta manera, este libro, al igual que cualquier otro libro, sustituye aquello que quería decir en realidad, pero para lo cual no existen palabras.
1
NO MIRES ATRÁS
El deseo de existir
P OR MI CUMPLEAÑOS , A PRINCIPIOS de junio, unos días antes de que naciera nuestra hija, todavía había helado a ras de suelo durante la noche. Nuestro primer retoño debía nacer precisamente aquel día, pero se hizo esperar. O, mejor dicho, la espera cambió de forma, puesto que la espera tiene muchas tonalidades.
Yo me había ahorrado la primera espera. Mi mujer fue la que esperó en el baño de nuestro piso de Groninga a la primera señal de vida después de orinar sobre la tira de la prueba de embarazo. Como no quería comunicarme la noticia por teléfono, tuvo que esperarme hasta la noche, pues aquel día volví con retraso de una reunión en La Haya. A partir de aquel momento esperamos juntos. No era una espera desagradable. Al contrario, daba color a los quehaceres cotidianos, como un día soleado puede darle un aire bucólico a beber un vaso de leche. Aquella espera lo iluminaba todo: la mudanza, unas compras, el aire, el sol, la lluvia, los nuevos vecinos, el sabor de un cigarrillo, las hojas verdes de los árboles, el vuelo de apareamiento de una paloma torcaz.
Pero cuando pasó mi cumpleaños y luego el fin de semana de Pentecostés, y nuestra hija todavía no había nacido, nuestra espera se tiñó de una ligera impaciencia. No del todo, claro está, no con la indignación que se siente cuando no hay ni rastro del tren que debería estar saliendo en ese instante. Es más, eso de no llegar en el momento acordado parecía una muestra del carácter de esa niña que todavía no había nacido. No obstante, a partir de entonces, la espera se hizo menos armoniosa. Para no perder la paciencia, más vale no tener que soportar la impaciencia de otro. Ahora que nuestra hija por lo visto había elegido cuándo venir al mundo, haciendo caso omiso de los cálculos expertos, la vida parecía estar en modo de pausa. Nada de lo que pasara en ese tiempo adicional podría influir en la historia. Poco importaba que hicieras algo o no hicieras nada. Aunque los pájaros cantaran con la misma fuerza que todas las mañanas, sus gorjeos ya no sonaban esperanzadores, sino más bien rutinarios.
Durante esa prórroga, una tarde en que el frío por fin había desaparecido, me dediqué a quitar la hierba y el musgo de entre las piedras del jardín, en la parte delantera de la casa. Cuando empezó a anochecer entré y me senté en el sofá junto a mi mujer embarazada.
—Ha quedado totalmente limpio —le dije.
Con la mirada ausente, me apuntó a la boca y me dijo:
—Todavía tienes algo entre los dientes.
Desconcertado, hurgué con la uña hasta sacar un resto de lechuga que dejé sobre la punta de mi dedo entre nosotros dos. Nos echamos a reír. La risa fue breve, porque entonces ella rompió aguas.