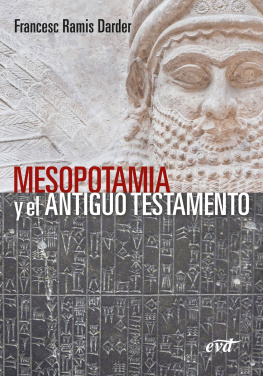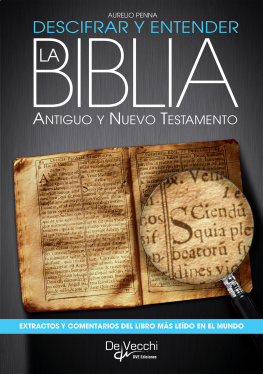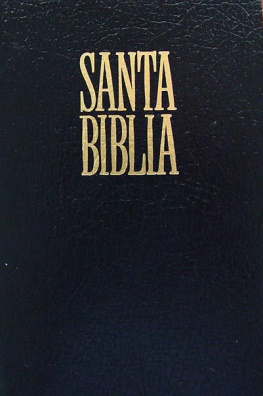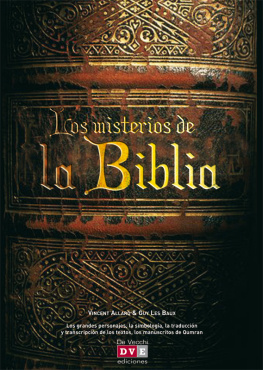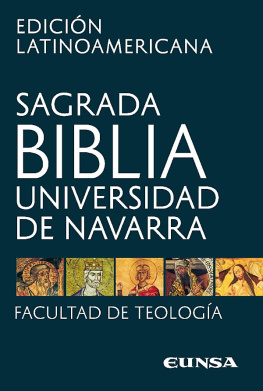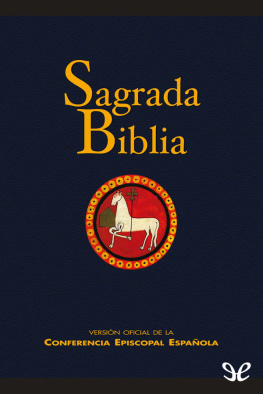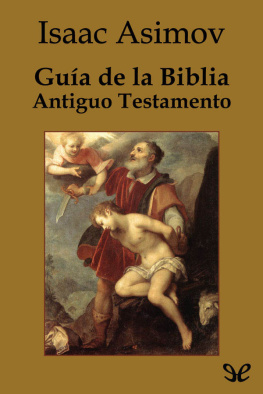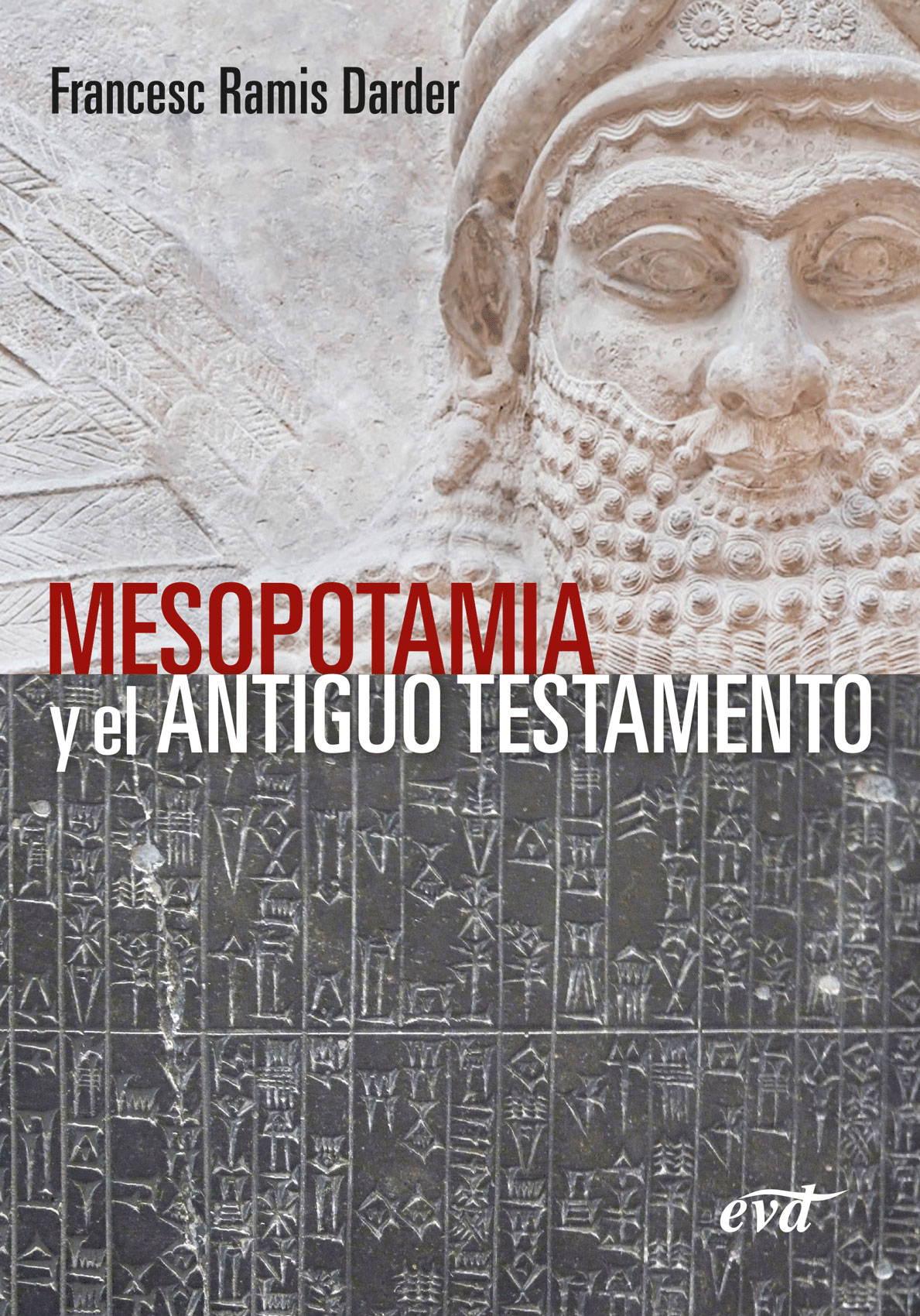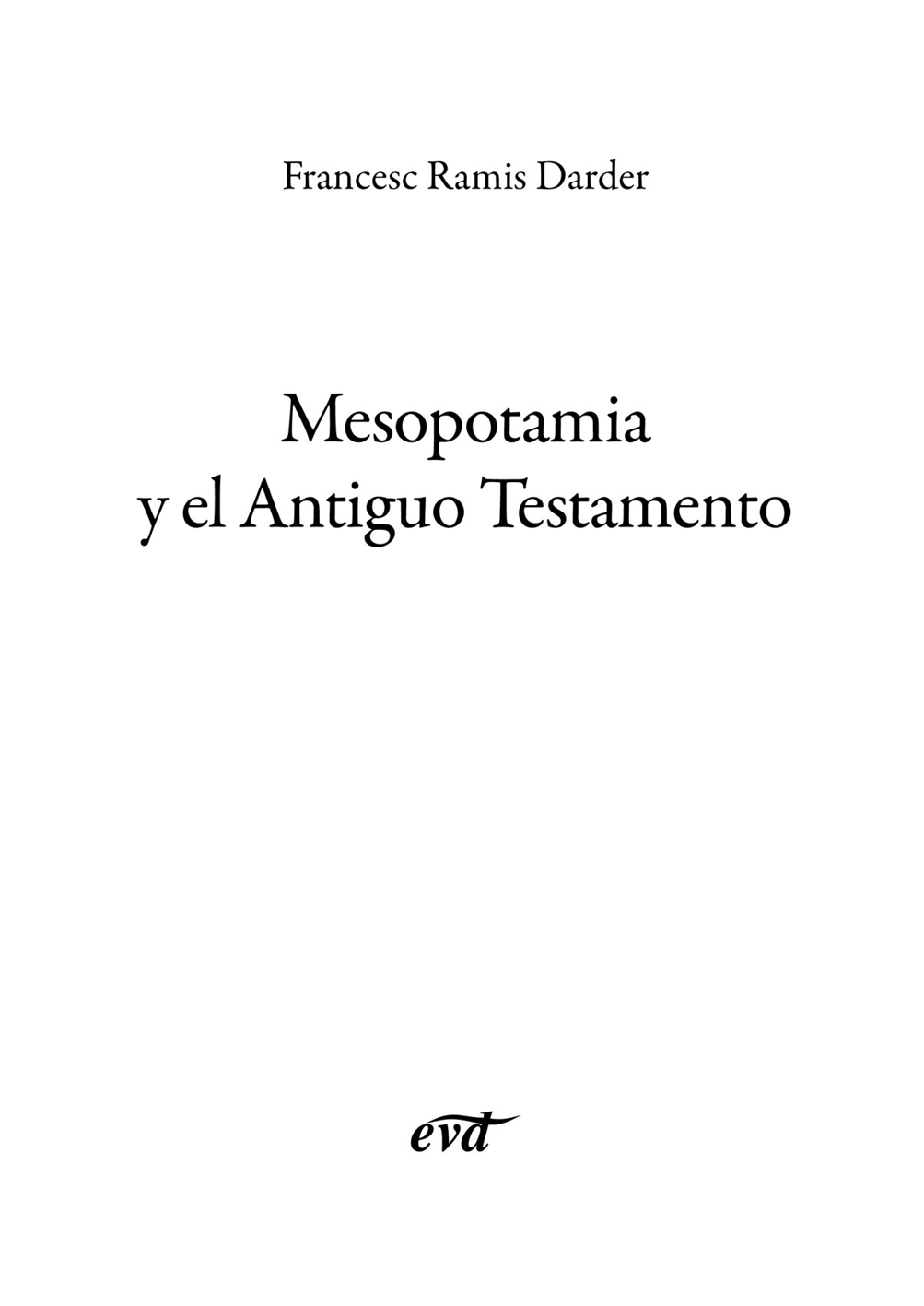Prólogo
Hagamos el elogio de las personas ilustres
de nuestros antepasados por generaciones (Eclo 44,1)
Asentados en su peculiaridad cultural y religiosa, los redactores bíblicos hilvanaron el Antiguo Testamento sobre el telar del pensamiento oriental. De ahí la necesidad de conocer la historia y la cultura del mundo antiguo para comprender la especificidad teológica que palpita entre las líneas de la Escritura.
Como conoce el lector, el marco geográfico por el que discurre el Antiguo Testamento es amplio. Apreciamos el eco de Egipto, Mesopotamia, Canaán, Siria, Elam, el mundo hitita, Grecia, e incluso Roma, sin descuidar la mención de regiones como Arabia o Nubia, entre otras. Ante tal magnitud y atentos a la extensión de nuestro ensayo, acotaremos el estudio a la tierra del Éufrates y el Tigris: Mesopotamia. Sin duda, una de las zonas de mayor influencia sobre la historia y la cultura del pueblo de la Biblia; así lo evidencian, a modo de ejemplo, los relatos del Génesis o la experiencia judaíta del exilio en Babilonia. Acudiremos a la historia de Egipto y de las regiones orientales, como es obvio, siempre que sea necesario para perfilar los acontecimientos que fraguaron la cultura mesopotámica y su influencia en la Escritura.
La historia de Mesopotamia abraza un dilatado arco temporal. Alborea con la eclosión de los ancestros de los sumerios, y se prolonga por una sucesión de imperios, a saber, acadios, asirios, babilonios, persas, monarquías helenísticas, hasta el fugaz dominio romano. No podemos olvidar las etapas confusas en que se precipitó Mesopotamia cuando sufrió las invasiones extrajeras capitaneadas por los gutis, martus, o luluvitas, entre otros pueblos; tampoco podemos desdeñar el influjo de las potencias periféricas como Elam, al este, o el reino hitita, al noroeste. La magnitud temporal también impone acotar, dada la extensión de este libro, el periplo de la historia. Ceñiremos el estudio a la etapa en que Mesopotamia conformó una civilización con carácter propio, sin estar sometida al dominio extranjero. Es decir, desde el susurro de la prehistoria y la irrupción de los sumerios hasta la conquista de la región por los persas, comendados por Ciro II (539 a. C.). Los ejes de la cultura mesopotámica, forjados durante tan prolongado período, influyeron, como veremos a lo largo del ensayo, en la reflexión de los redactores bíblicos. Quedará para otra ocasión el análisis de las etapas dominadas por los persas y los soberanos helenistas en su relación, cultural e histórica, con el relato bíblico.
Grandes maestros han abordado la relación entre el pensamiento mesopotámico y la Escritura. En el ámbito hispano, debemos destacar la honda aportación de M. García Cordero (Biblia y legado del Antiguo Oriente, 1977), y de J. González Echegaray (La Biblia y el Creciente Fértil, 1990). El primero, García Cordero, presenta el contenido de la narración bíblica, desde los orígenes del cosmos hasta el advenimiento de Jesús de Nazaret, para apreciar en cada etapa el eco de la cultura y la historia mesopotámica en el mensaje bíblico. El segundo, González Echegaray, recorre la historia de Israel, desde la prehistoria hasta el dominio romano, para sondear la relación entre el pueblo de la Biblia y la cultura del Oriente Antiguo.
Desde nuestra perspectiva y con la mayor modestia, adoptamos un horizonte diverso y a la vez complementario con la óptica de los autores mencionados. Por una parte, recorremos los hitos de la historia y de la cultura mesopotámica, desde el amanecer de la prehistoria hasta inicio del dominio persa; por otra, y de modo sugerente, entreoiremos cómo los redactores bíblicos, entretelados con el pensamiento mesopotámico, plasmaron el hondón teológico de la Escritura. Así, el objetivo del texto que presentamos estriba en ofrecer una panorámica de la historia mesopotámica, en la que se sumerge la historia de Israel; a la vez que esboza los grandes mojones del pensamiento del país del Éufrates para apreciar cómo los escribas bíblicos supieron recogerlo para cincelar la genuina identidad teológica del Antiguo Testamento.
Con intención de plasmar el objetivo expuesto, surcaremos un itinerario preciso. El capítulo primero esboza los rasgos esenciales de la geografía mesopotámica. Los poetas, enamorados de la metáfora, vislumbraban el pálpito del paraíso entre el cauce del Tigris y del Éufrates; por eso, una vez delineada la geografía, contemplaremos el relato del Edén, eco del vergel mesopotámico (Gn 2,8-15). El capítulo segundo zigzaguea entre la neblina primigenia de la civilización sumeria para escuchar después, entre la simbología de la historia de los orígenes (Gn 1–11), el eco del pensamiento mesopotámico.
Entre las páginas del capítulo tercero exploraremos el período dinástico arcaico para intuir, de nuevo entre los versos de la historia primera (Gn 1–11), la grandeza de antiguas ciudades, Uruk, Ur, Acad, y el eco de las migraciones patriarcales (Gn 15). El capítulo cuarto mostrará la magnificencia de la III dinastía de Ur con intención de confrontar el aspecto teológico de las genealogías bíblicas con la lista real sumeria, reflejo de la historia mitológica de la tierra del Éufrates (Gn 5,1-12).
El planteamiento del capítulo quinto penetra en el Renacimiento sumerio y los reinos amorreos; esbozada su conformación, dibuja la cosmología mesopotámica para perfilar la hondura teológica de la cosmología bíblica (Gn 1,1-31). La grandeza de Babilonia despunta en el capítulo sexto; la envergadura del Código de Hammurabi y la legislación mesopotámica constituyen el cañamazo donde crecerá la peculiaridad teológica de la ley bíblica (Dt 12–26), mientras la Epopeya de Gilgamesh sugerirá el encanto del relato de Noé (Gn 6–8). El capítulo séptimo observa el auge de los imperios emergentes, el reino hitita y el Imperio de Mitanni, para apreciar la influencia de la identidad hurrita, los Textos de Nuzi, y los Códigos Hititas en la etnografía y la legislación bíblica (Gn 15,1-21). La Babilonia casita recorre el capítulo octavo; la historia de Jonás y la confrontación del Poema de Gilgamesh con la descripción del Sheol permite comparar la tradición mesopotámica con la perspectiva bíblica (Is 14,3-20).
El capítulo noveno aborda, en primer lugar, la etapa de guerra y confusión que entenebreció Mesopotamia, para esbozar, después, la regeneración de la zona y la irrupción de nuevos reinos. De ahí nace la conveniencia de comentar el relato del diluvio (Gn 6,9–8,22), alegoría de la confusión que enlutó la identidad israelita, y la pervivencia de la alianza (Dt 12–26), símbolo de la comunidad renovada. A lo largo del capítulo décimo, constamos la fiereza de Asiria para contrastar su legislación con la ley bíblica (Ex 21–23), apreciar la analogía entre el nacimiento de Sargón y Moisés (Ex 2,1-10), y describir la perspectiva bíblica de la historia de Israel y Asiria.
Las páginas del capítulo undécimo hilvanan la historia del Imperio neobabilónico con la intención de entrever el impacto del Enuma Elis y la esbeltez del gran zigurat en el poema de la creación (Gn 1,1–2,4a) y en la simbología de la Torre de Babel (Gn 11,1-9). El exilio en Babilonia marcó la identidad de la comunidad de la Biblia. Por eso comentamos los avatares del destierro, junto a la predicación de Jeremías, Ezequiel y el profeta del consuelo que enjuagaron las lágrimas y sembraron esperanza en el alma de los deportados, hasta que Ciro II, el Ungido del Señor (Is 45,1-5.25), les abrió las puertas para volver a Jerusalén. Como hemos indicado, la conquista persa puso fin a la identidad mesopotámica como región independiente; después, advendrá el dominio extranjero (persas, griegos, helenistas, romanos). Tanto esa razón como la necesidad de acotar la extensión del estudio, también pondrán punto final a nuestra exposición.