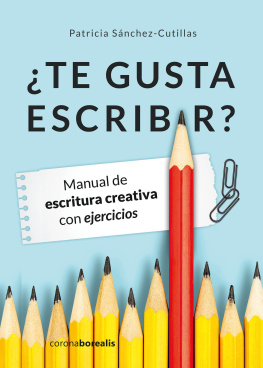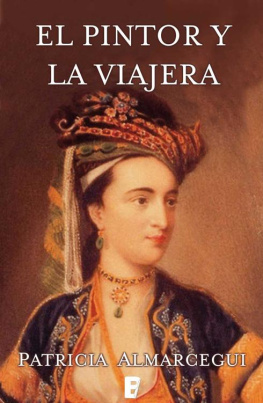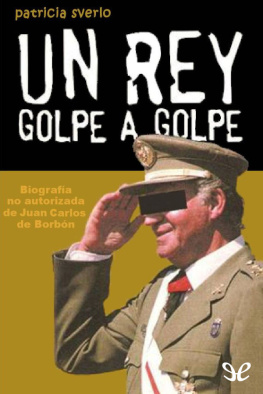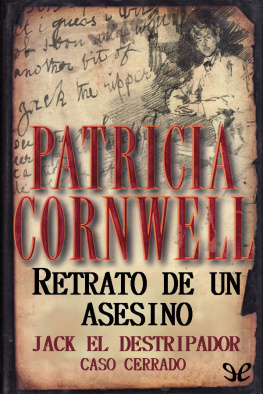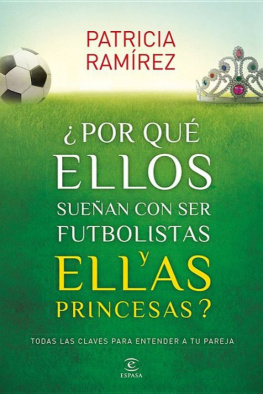1
Eran los celos lo que le impedía conciliar el sueño y lo que le obligó a abandonar la cama –sábanas y manta en confuso revoltijo– y la oscura y silenciosa pensión para salir a caminar por las calles.
Sin embargo, llevaba tanto tiempo viviendo con aquellos celos que las imágenes y palabras habituales, con su impacto directo e innegable sobre el corazón, no ascendían nunca hasta el plano consciente. En aquellos últimos tiempos todo quedaba reducido a la Situación. La Situación reflejaba el actual estado de cosas que se prolongaba ya desde hacía dos años. No servía de nada molestarse en repasar los detalles. La Situación era como una piedra, pongamos una piedra de más de dos kilos, que David llevaba en el pecho día y noche. Durante las horas que no estaba trabajando, la Situación resultaba algo más pesada que durante el resto del tiempo, pero eso era todo.
Las calles del barrio, una zona residencial descuidada y venida a menos, estaban muy oscuras y completamente desiertas en aquel momento. Era muy poco después de la medianoche. David dobló la esquina y siguió andando por una calle que descendía hacia el río Hudson. A sus espaldas oyó un débil ruido de automóviles poniéndose en marcha: acababa de terminar la película en el cine de Main Street. Al subirse a un bordillo tuvo que evitar el tronco de un árbol que crecía inclinado hacia el interior de la acera. En la habitación que hacía esquina en el segundo piso de una casa de madera estaba encendida una luz amarillenta. ¿Alguien leyendo o una simple visita al cuarto de baño?, se preguntó David. Un individuo pasó a su lado, dando tumbos pesadamente, borracho. David llegó a un letrero de CALLEJÓN SIN SALIDA , pasó por encima de una valla blanca de poca altura, se detuvo sobre un suelo cubierto de grava, se cruzó de brazos y se quedó mirando la oscuridad que tenía enfrente y que era el río Hudson. No lograba verlo pero sí olerlo. Sabía que estaba allí, con su color gris verdoso, profundo y siempre en movimiento, y más o menos sucio. Se había marchado de la pensión sin ponerse el abrigo, y soplaba un cortante viento otoñal. Resistió durante unos cinco minutos, se dio la vuelta y cruzó de nuevo la valla de poca altura.
De camino hacia la pensión cruzó por delante de Andy’s Diner, una alargada estructura de aluminio situada oblicuamente en un solar vacío. Sin sentir realmente ganas de comer ni incluso de calentarse, David se dirigió hacia el bar-restaurante. Sólo había dos clientes, hombres, sentados muy lejos el uno del otro en dos de los taburetes situados delante del mostrador, y David ocupó un sitio equidistante entre los dos. El bar olía a carne picada frita y, débilmente, al café muy poco cargado que hacían allí y que a David no le gustaba nada. Un individuo musculoso, de movimientos pausados, llamado Sam, estaba a cargo del pequeño bar-restaurante, junto con su mujer. Alguien le había dicho a David que Andy, el primitivo propietario, había muerto hacía un par de años.
–¿Qué tal? –dijo Sam con voz cansada, sin molestarse siquiera en mirar a David, y pasando, con gesto casi simbólico, un trapo mojado sobre el mostrador.
–Bien. Un café, por favor –dijo David.
–¿Solo?
–Sí, por favor. –Con leche y azúcar el café sabía más bien a té, y, desde luego, no lograría desvelar a nadie. David puso los codos sobre el mostrador, cerró la mano derecha que se le había quedado muy fría y la apretó con fuerza contra la izquierda. Se quedó mirando sin ver la fotografía de brillantes colores de uno de los platos que servían en el restaurante. Alguien entró en el local y se sentó a su lado; era una chica. David no se volvió a mirarla.
–Buenas noches, Sam –dijo la muchacha, y el rostro de Sam se iluminó.
–¡Hola! ¿Qué tal está esta noche mi preciosidad? ¿Qué vas a tomar? ¿Lo de siempre?
–Sí. Y con mucha nata.
–Te pondrás gorda.
–Yo no. No tengo que preocuparme de eso. –Se volvió hacia David–. Buenas noches, Mr. Kelsey.
David se sobresaltó y la miró. No la conocía.
–Buenas noches –replicó, sonriendo un poco de manera automática; luego volvió a mirar al frente.
–¿Siempre es usted así de callado? –le preguntó la chica al cabo de un momento.
David volvió a mirarla. No era una chica fácil, pensó, tan sólo una chica corriente.
–Imagino que sí –dijo él, acercándose la taza de café.
–No se acuerda de mí, ¿verdad? –dijo la muchacha, echándose a reír.
–No, lo siento.
–Yo también vivo en la pensión –le dijo ella con una sonrisa muy amplia–. Mrs. McCartney nos presentó el lunes. Le he visto todas las noches en el comedor, pero desayuno antes que usted. Me llamo Effie Brennan. Me alegro de conocerle por segunda vez. –Hizo una inclinación de cabeza y su cabello de color castaño claro se balanceó ligeramente.
–Encantado de conocerla –dijo David–. Lamento tener tan mala memoria.
–Será sólo para las personas. Mrs. McCartney dice que es usted un científico de mucho mérito. Gracias, Sam.
La muchacha se inclinó sobre el chocolate, aspirando su aroma, y aunque David no la estaba mirando, se dio cuenta de que limpiaba furtivamente la cucharilla con la servilleta de papel antes de introducirla en la taza, y de que jugueteaba con la pella de nata, dándole vueltas y más vueltas con la cucharilla para mezclarla con el chocolate.
–¿No estaría usted en el cine esta noche por casualidad, Mr. Kelsey?
–No, no he ido.
–No se ha perdido gran cosa. Pero la verdad es que a mí me gustan prácticamente todas las películas. Quizá me pasa por no tener televisión. Las compañeras con las que vivía antes tenían una, pero era de la chica que se marchó. En casa tengo un aparato, pero hace seis meses que no he estado allí. Viviendo, quiero decir. Soy de Ellenville. Usted no es de aquí, ¿verdad?
–No. Soy de California.
–¡California! –dijo ella con admiración–. Bueno, Froudsburg no es gran cosa, imagino, pero es más grande que otros sitios que conozco, lo que tampoco significa mucho, claro. –Volvió a sonreír con su amplia sonrisa. Tenía dientes grandes y cuadrados y un rostro más bien alargado–. Tengo un buen empleo. Estoy de secretaria en un almacén de madera. Depew’s. Probablemente lo conoce usted. Vivía en un bonito apartamento, pero una de las chicas se casó, así que tuvimos que dejarlo. Ahora mismo estoy buscando otro que esté dentro de mis posibilidades. No creo que me apetezca quedarme de manera permanente en casa de Mrs. McCartney. –Effie se echó a reír.
David no supo qué decir.
–¿A usted sí le gustaría? –le preguntó ella.
–A mí no me parece mal.
Effie Brennan bebió otro sorbo de chocolate, inclinándose mucho.
–Bueno, puede que sea distinto para un hombre. No me gusta eso de tener que compartir el cuarto de baño. ¿Lleva usted mucho tiempo allí?
–Algo más de un año –dijo David, notando los ojos de la muchacha fijos en él, aunque no la estaba mirando.
–Cielo santo. Entonces imagino que debe gustarle.
Otras personas le habían dicho lo mismo. Todo el mundo, incluso aquella chica que acababa de llegar a la pensión, sabía que ganaba un buen sueldo. Antes o después alguien le explicaría también lo que hacía con el dinero.
–Pero Mrs. McCartney me dijo que mantenía usted a su madre, que está muy enferma. Ya se había enterado.
–Así es –dijo David.
–A Mrs. McCartney le parece maravilloso lo que hace usted. A mí también. ¿No tendrá una cerilla, verdad, Mr. Kelsey?
–Lo siento. No fumo –David alzó la mano–. Sam, ¿puedes darle una cerilla?
–Claro. –Sam le dio a David una caja con la mano libre mientras pasaba a su lado.
La muchacha se llevó el cigarrillo a la boca entre dos dedos de uñas pintadas, esperando que David le diera fuego, pero él le entregó la caja con una sonrisa. Luego dejó una moneda de diez centavos sobre el mostrador y se bajó del taburete.