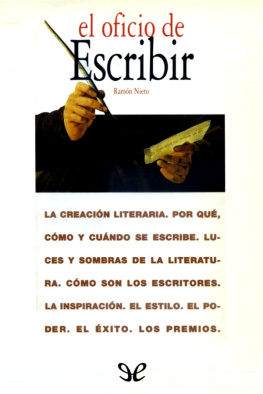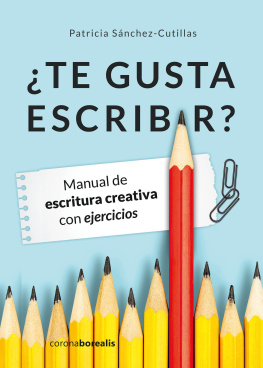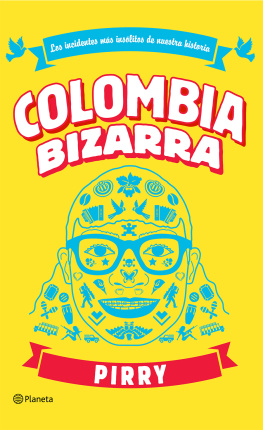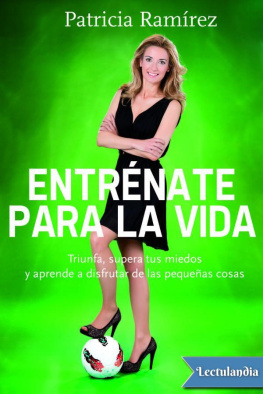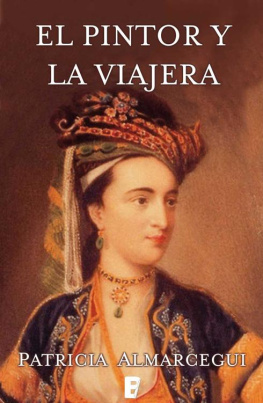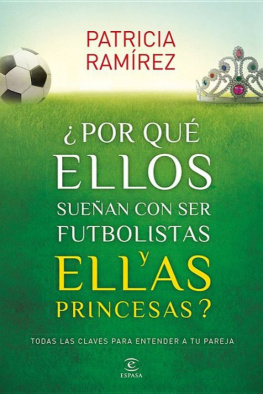Título original: Crónicas del paraíso
1.ª edición: enero de 2022
© 2022, Patricia Nieto
Diseño de la colección: Guillemot-Navares
Reservados todos los derechos de esta edición para
Editorial Planeta Colombiana S. A.
Calle 73 n.º 7 - 60, Bogotá (Colombia)
ISBN 13: 978-958-42-9942-0
ISBN 10: 958-42-9941-7
Primera edición (Colombia):
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia — Printed in Colombia
Conoce más en: https://www.planetadelibros.com.co/
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
A Tomás, mi padre,
que jugando a las escondidas se quedó
dormido detrás del punto y coma.
Llanto en el paraíso
Fin y principio
Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.
Alguien debe echar los escombros
a la cuneta
para que puedan pasar
los carros llenos de cadáveres.
Alguien debe meterse
entre el barro, las cenizas,
los muelles de los sofás,
las astillas de cristal
y los trapos sangrientos.
Alguien tiene que arrastrar una viga
para apuntalar un muro,
alguien poner un vidrio en la ventana
y la puerta en sus goznes.
Eso de fotogénico tiene poco
y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya
a otra guerra.
A reconstruir puentes
y estaciones de nuevo.
Las mangas quedarán hechas jirones
de tanto arremangarse.
Alguien con la escoba en las manos
recordará todavía cómo fue.
Alguien escuchará
asintiendo con la cabeza en su sitio.
Pero a su alrededor
empezará a haber algunos
a quienes les aburra.
Todavía habrá quien a veces
encuentre entre hierbajos
argumentos mordidos por la herrumbre,
y los lleve al montón de la basura.
Aquellos que sabían
de qué iba aquí la cosa
tendrán que dejar su lugar
a los que saben poco.
Y menos que poco.
E incluso prácticamente nada.
En la hierba que cubra
causas y consecuencias
seguro que habrá alguien tumbado,
con una espiga entre los dientes,
mirando las nubes.
WISLAWA SZYMBORSK A
(De Fin y principio, 1993.
Versión de Abel A. Murcia)
Declaración de amor
Abro los ojos y te veo. Tu cara no se conmueve ante la mía, tu cuerpo delgado naufraga en la camisa blanca, y tus pies —rudos, definidos— muestran el carácter de quien ha caminado con determinación. Casi no hablas, inclinas un poco la cabeza y desde allí me miras. Hay un tenue brillo en el fondo de tus ojos. Esa ruta me llama. Emprendo el viaje.
Llevas más de diez años frente a la puerta de mi casa. Has cambiado de rostro, de nombre, de atuendo, de equipaje, de compañía. A veces mujer, otras hombre; en ocasiones joven, en las siguientes niño o viejo; una vez trajiste ruana y sombrero y eras blanco, en la próxima fuiste un negro espigado de manos largas; antes, habías sido una indígena adornada con pulseras y collares coloridos; y muchos meses atrás, fuiste un mestizo rudo.
Era octubre cuando llegaste solo, sin padres, sin hermanos, sin esposa, sin bebés. En marzo, apareciste cabizbajo y detrás de ti, a paso lento, llegó tu esposa con un niño en brazos y otro pegadito a una pierna. En agosto, arribaste con extensa parentela y abundante menaje: abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, hijos, primos primeros, primos segundos y con ellos dos perros, un gato y una lora; descargaste un costal lleno de trastos y los demás dejaron en el piso colchones, catres, banquetas, azadones, recatones y un pilón de piedra.
Eres parecido a mí. Naciste en una montaña, te bañaste en el agua cristalina de una quebrada, viste yeguas dar a luz y ordeñaste las vacas como lo hicieron mi abuelo y mi padre. Como ellos, eras dueño de paisajes sin fronteras, de cielos sin manchas, de montañas sin caminos, de ríos indomables. En esas extensas propiedades edificaste tu casa con tus manos y según el dictado de tus sueños. A la de mi bisabuelo la rodeaba el cafetal y doce mandarinos y allí, sus hijos, uno de ellos mi abuelo, aprendió a conversar con la naturaleza según los tonos del verde, el movimiento de las nubes, la tez de las flores, el caminar de la potranca, el canto del gallo y el llanto de sus hijos, uno de ellos, mi padre.
Ellos, al igual que tú, perdieron el paraíso. De eso hace sesenta años. Dejaron el terruño una madrugada de horror. Una nota, escrita con letras apiñadas, anunciaba el avance del perseguidor. Para salvarse de morir dejaron la casa que tardaron diez años en construir y en ella la historia de una vida feliz: la Navidad a la luz de las velas, los convites amenizados por un trío, la algarabía de recolectores en tiempo de cosecha, los bailes después de un matrimonio, el dulce olor de las brevas, las carcajadas libres de las muchachas al llegar de la escuela.
Los pies recios de mi abuelo se parecen a los tuyos. Me detengo en tus tobillos angulosos y en los surcos marcados por las venas en tus piernas. El ojo de un poeta diría que tu cuerpo ha copiado las rutas del destierro. Allí, un camino; allá, una laguna; más lejos, una montaña; detrás, un puente; a un lado, un albergue; arriba, un páramo; y detrás, el territorio donde fuiste libre.
Reconstruyo tu viaje en contravía como si fuera posible el retorno. Tu casa está ahora en ruinas. Lo sabes y por eso sigues de pie, frente a mi puerta, y me llamas con la luz que aún queda en tus ojos. Quiero seguir mirándote y escuchar el relato de tu tragedia que es la misma de mi abuelo, de mi padre y mía.
Al desterrarte, destruyeron tu mundo. No pudiste ni traer a tus muertos. Algunos alcanzaron velorio y funeral; otros quedaron abandonados en el patio, a pleno sol; los demás yacen en las raíces de los mandarinos, las ceibas, las palmas, las plataneras; muchos tuvieron como tumba un río que no para de viajar, otros encontraron abrigo en un cementerio lejano donde alguien decidió darles nombres, edades, colores y rezar por la salvación de sus almas.
Llevas más de diez años aquí y solo ahora, cuando te contemplo, reconozco tu presencia. Eres bello como mi hermano, tímido como mi abuela y miras extasiado, como lo hacía mi padre, recién llegado a la ciudad. Todavía se le notaba el miedo en los labios cuando pidió el primer empleo. A ti, el dolor, el horror, la soledad, la humillación, el cansancio se te ven en todo el cuerpo.
Hoy abro la puerta de mi casa, te invito a pasar. Descarga tu equipaje, bebe de mi agua y pisa descalzo, como yo, la tierra que amo. Las flores de los guayacanes tapizan el prado, siéntate allí en medio de ese manto amarillo y deja que te lave los pies. He preparado agua de rosas para curarte y quiero que me enseñes a cantar como lo hacías a la orilla del río.
Mi casa es un valle rodeado de montañas. Subamos a ellas y conoce mi paisaje tallado por edificios marrones, avenidas grises, un río domesticado, cerros coronados por cristos y repletos de casas. Esperemos juntos que la tarde se convierta en noche y las laderas se iluminen como si fueran vecinas del pesebre. Recibamos el viento fresco de la noche, tejamos la colcha donde me han dicho que dibujas tus recuerdos, enséñame tus mapas. Yo te muestro las palmas de mis manos y así me lees la suerte.
Con la ciudad al frente, te digo que eres mi vecino. Tienes derecho a este paisaje con todo lo que contiene: los árboles, las flores, los pájaros, el alimento, los libros, la brisa, los cantos, las aguas, las palabras, las calles, las sonrisas, los bailes, el trabajo; y también el esfuerzo, las dudas, los dolores, los conflictos y los malos tiempos que también son parte de nuestro ser.