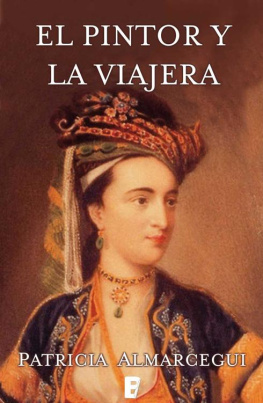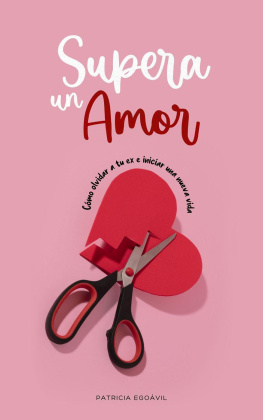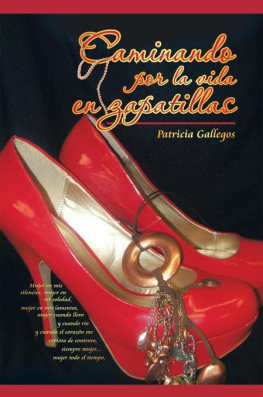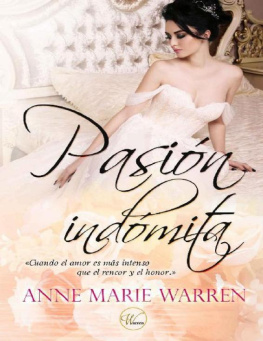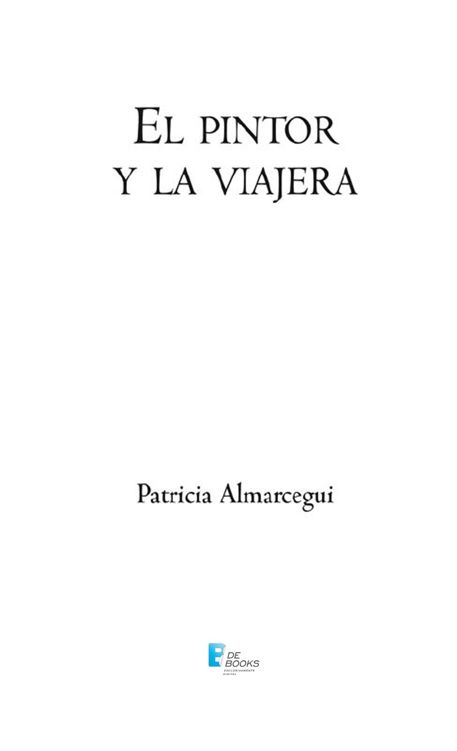Esta novela es fruto de un deseo imposible. El deseo de que el pintor Jean Auguste Dominique Ingres y la viajera lady Mary Wortley Montagu se hubieran conocido. Algo que nunca llegó a suceder, pues lady Montagu nació en 1689, un siglo antes que Ingres. Todo empezó hace varios años, en la sala dedicada a Ingres del Museo del Louvre. Mientras contemplaba el cuadro La pequeña bañista , me di cuenta de que las dos figuras del fondo pertenecían a un grabado de un libro de viajes publicado dos siglos antes. Decidí comenzar una investigación académica a fin de averiguar qué libros de viaje había visto y leído Ingres. Mi sorpresa fue grande cuando, leyendo sus diarios, me encontré con que una de sus fuentes principales habían sido las cartas escritas sobre el viaje a Turquía de lady Montagu, cuyo nombre aparece más adelante escrito en los márgenes de algunas de sus obras. Como yo ya conocía a la viajera —había escrito un artículo y seleccionado para una exposición sus misivas manuscritas— creí que el hallazgo era de interés, o cuando menos que lo tenía para mí. Y, de esa forma, una tarde me los imaginé juntos. Cansada de las exigencias de realidad de la escritura académica, decidí que tenía que reunirlos. Me olvidaría de cuanto había aprendido acerca de ambos y daría forma a ese deseo. Como también ocurre en la vida, la realidad y la ficción se han ido mezclando en la novela. A veces incluso tanto que me he visto obligada a interrumpir las palabras de la viajera y el pintor para poner en ellas algunos fragmentos literales de los diarios de él y las cartas de ella. Todo lo demás es, también, el resultado de un encuentro: el mío con dos personajes apasionantes y con el proceso de escritura de esta ficción.
1
La primavera
Tenía miedo. Por primera vez, se había dado cuenta de que había dejado de desear. Habían desaparecido las mujeres, los cuerpos y la piel. Ya no servía mirar, al menos como lo había hecho hasta entones. Y eso le hacía pensar que acababa de perder el único sentido que había sabido utilizar: la vista. Recordó que durante mucho tiempo soñó con que el deseo desaparecería y que por fin podría vivir tranquilo. Pero ahora que acababa de pasar no conseguía explicarse cómo había ocurrido y, lo que era peor, si volvería alguna vez. Era dramático: no desear más, nunca más. Bajó la vista, extendió todos los dedos y con los pulgares fue tocando una a una las puntas para intentar sentirlas mejor. Después pasó el índice por los labios y esperó. Advirtió que ya no reaccionaba ni ante la humedad. Seguro que si tenía el valor de mirarse en un espejo vería que sus labios habían perdido el color: la sangre del deseo.
Paseó por la habitación con pasos apresurados. Llevaba la bata abierta; sus calzones blancos quedaron al descubierto. Se la anudó nerviosamente. Al menos, pensó, era capaz de imaginarse a sí mismo, de verse a sí mismo, y su aspecto debía de ser patético. ¿Qué haría sin deseo?, se volvió a preguntar, ¿cómo miraría al mundo? Y, sobre todo, ¿cómo lo mirarían a él, cuyo trabajo había tratado durante años y años del deseo?
Se asomó a la ventana y vio que algunos de los árboles de la calle estaban en flor. Fue paseando la mirada de una a otra hasta que se fijó en una muy pequeña. Intentó entrar en ella, entrar en la flor. El blanco le inundó la retina, y se apartó deslumbrado. Con el movimiento, asomaron de nuevo los calzones. Entonces, sintió frío. Era primavera y él tenía frío: qué tristeza más grande. Hizo sonar la campanilla y llamó a la criada para que encendiera la chimenea. Se puso de espaldas a ésta. Decidió que intentaría adivinar cuándo comenzaba a quemar el papel atendiendo sólo al sonido de los pliegues de su ropa. Dejó de oírlos, se volvió bruscamente y la sorprendió delante del fuego. Las llamas comenzaban a enrojecer sus mejillas y las caderas parecían mirarle de frente. Las observó intensamente con ojos interrogadores, buscando algo. Pero nada, no sintió nada, el deseo había desaparecido. Y seguía teniendo mucho frío. Se dirigió a la ventana y volvió a mirar las flores de los árboles. El blanco había desaparecido, sólo quedaban unas manchas, sin luz.
Era el momento perfecto para alejarse de París. La ciudad había perdido todo interés para él. Ir al campo estaría bien. Más recogido, menos expuesto al mundo y más cerca de los olores y las formas sus sentidos podrían, quizá, volver a abrirse. Podía, por ejemplo, intentar ser jardinero durante un tiempo y cultivar un pequeño trozo de tierra que le permitiera ordenar su tiempo y tener una obligación. Así podría ligarse a algo real, a algo que creciera, que diera sentido a la vida, que no dejara pasar la primavera sin sentir que él tenía que ver con la primavera. Todos los días, a las mismas horas, lo haría depender de las estaciones, escucharlas, contemplarlas, pero sobre todo esperar... Quizás eso le hiciera ver los árboles y las flores de otra forma. Si había dejado de sentir al mirar, al menos intentaría tocar.
Cerró los ojos. Decidió ir repasando los colores y relacionarlos con el tacto; le daría a cada uno una propiedad. Un juego entretenido para no pensar en el frío que le causaba la primavera. Lila, suave. Rojo, áspero. Verde, punzante. Naranja, pegajoso. Amarillo, dulce. Pero no, era imposible, no podía imaginar el amarillo; tampoco su tacto. Lo intentó de nuevo. Cerró los ojos con fuerza, pero sólo consiguió que la cabeza se le llenara de chispas. Entonces pasó las manos por los calzones, los frotó de- sesperadamente de arriba abajo para ver si así se libraba del frío. Tenía que sentirlos, al menos a ellos; pero tampoco le devolvieron ningún color, ni siquiera su tacto.
La chimenea había caldeado finalmente la habitación. Se desanudó la bata y extendió las piernas. Abiertas, mostraban un par de manchas amarillas en el algodón de las perneras. ¡Hacía tanto tiempo que nadie se fijaba en el aspecto que tenía en el interior de su casa! Eso también debía solucionarlo, aunque ya no le quedaban fuerzas. Ni siquiera para el amor. Estuvo a punto de intentar recordar algo que guardara relación con el amor, pero no se atrevió. ¿Cómo iba a hacerlo cuando el deseo se había retirado? La primavera había llegado y sólo se dio cuenta de una cosa: tenía miedo, mucho miedo.
Llevaba días sin salir de casa. Sabía que no podía pasarse todo el día encerrado, pensando en formas de hacer que el tiempo pasara más deprisa, más bien dejando que brotaran formas para que fuera pasando más deprisa. Tenía que buscar algo para que mereciera la pena salir de casa. París le aburría muchísimo. En los últimos días había recibido algunas visitas pero había mandado decir a los criados que no se encontraba muy bien. Si los hubiera recibido no habría tenido ni idea de qué hablarles y, mucho peor todavía, habría tenido que escucharlos, a ellos, que seguramente, al igual que él, pocas veces hablaban de algo interesante. Recorrió con la mirada la habitación y observó los objetos que con tanto cuidado había ido comprando los últimos años. Parecía el salón de un coleccionista. Cada objeto tenía su propia historia. Se fijó en su favorito, un cuadro que había comprado a un viejo amigo anticuario, en el centro del cual aparecía un violín. Ignoraba la identidad del autor, pero ese violín tan pequeño sobre un fondo tan oscuro y desproporcionadamente grande, le gustaba. Le daba al instrumento toda la soledad que merecía y le devolvía su sonido y, con él, a veces, sólo a veces, su infancia. Como le pasaba hoy. Se acordó de su niñez, del suelo de madera de su casa, cómo olía, cómo crujía, cómo lo notaba seguro bajo sus pies mientras tocaba el violín, mientras su madre le contemplaba con una expresión de felicidad en los ojos muy abiertos y él le devolvía la sonrisa. Entonces, tomó una decisión: intentaría salir de casa.