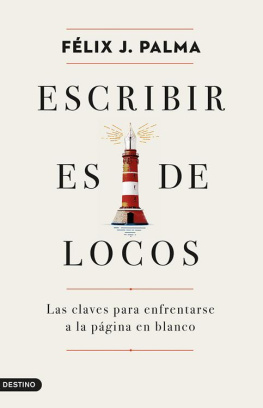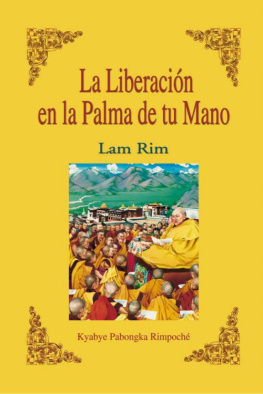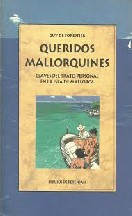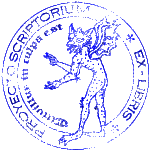Lea Vélez
La cirujana de Palma
ePub r1.0
Título original: La cirujana de Palma
Lea Vélez, 2014
Editor digital: orhi
ePub base r1.1
A mis padres porque me enseñaron a leer y a querer,
A mis hijos porque me enseñaron a mirar y a escribir,
A George, porque con su vida me enseñó a reír
y con su muerte… me enseñó a vivir.
La desconfianza en nosotros mismos es un enemigo traidor que nos priva de hacer muchas cosas buenas, sin más razón que la de no resolvernos a intentarlas.
WILLIAM SHAKESPEARE
—Maestro, ¿qué es lo que oigo? ¿Y qué gente es esa que parece dominada por el dolor?
Me respondió:
—Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio.
La divina comedia, diálogo entre DANTE y VIRGILIO a la entrada del infierno
El amor conquista todas las cosas; démosle paso al amor.
VIRGILIO, Bucólicas
Primera parte
Desde la ventana de mi encierro en Valldemossa se podría ver el mar. Como estoy en cama, inmóvil, solo puedo imaginar el Mediterráneo por el efecto que tiene entre mis cosas. Hoy huele a sal. Presiento una falsa calma en el canto de los pájaros. El aroma dulce, a heno mojado, anuncia tormenta… Me gustaría ver esa franja de azul intenso en la distancia, pero no logro convencer a mi falso fraile de que me saque a la terraza. Sueño con dormitar bajo los arcos de piedra, donde florece la buganvilla, junto a la sombra de esa solitaria palmera que abanica el atardecer… Allí mi cama no sería la de un enfermo. Se transformaría en un balandro amarrado con fuerza a esta rocosa orilla, la orilla donde está ella.
Dicen que es cólera, pero yo sé muy bien que la culpa la tiene la habitación verde de Can Belfort. La alcoba asesina. No me preocupa. Tana encontrará la solución. Siempre lo hace… y si esta vez no lo consigue, bien, pues moriré, pero ella entenderá entonces que el amor es algo más que un buen sentimiento. El amor es necesario, imprescindible, no una maldición… así que acepto, en buena hora, este final alternativo. ¿Lo acepto? No, no lo acepto… me engaño: prefiero vivir siempre entre sus brazos, si es que sus brazos quieren acogerme.
Pero mientras espero la decisión de los dioses, vivir o morir, mientras esperamos todos que algo cambie y el monje me da sopa de pasta italiana en este aislamiento cartujo que protege a otros de mi extraña enfermedad, debo hablar de las tragedias que sacudieron Mallorca, del misterio del amor, de por qué llevo veinte años escribiendo y sobre todo de Tana, la mujer por la que daría mi vida si me quedase algo que dar: La cirujana de Palma.
Palma de Mallorca. 1835
Tana avanzaba a la luz de las velas. La marquesa empujó una puerta que se abrió gimiendo y ambas entraron en el dormitorio principal. Las manos pálidas de la anfitriona plegaron dos grandes contraventanas de madera y la estancia se encendió. Un intenso azul entró en cascada por el balcón de piedra de estilo veneciano, iluminando unos ojos del mismo color.
—Y esta es la vista.
Tana no esperaba el mar. Se asomó como un personaje de teatro al balcón renacentista y sintió que las olas aplaudían su entrada en escena.
—¿Sabía yo qué es el amor? Ojos… jurad que no… porque nunca había visto una belleza así.
—Ah, ¡qué delicia, es usted Julieta! —dijo la marquesa, complacida por la cita y la oportunidad con que la atractiva forastera la empleaba.
Tana asintió con ilusión contenida. Vio ondas azules con coronas blancas detrás de la muralla. Era una ovación. Rugía amable el mar de la bahía. Muy cerca, se alzaba protectora la catedral. Los pesqueros cruzaban Porto Pi de camino al mercado. Dos banderas en la torre de señales anunciaron la llegada de un correo. Inmediatamente se sintió acogida, acompañada.
—La voy a comprar —le dijo Tana a la marquesa—. Mi marido y yo seremos felices aquí.
—¿Está segura?
La pobre marquesa llevaba años tratando de vender la mitad oeste de Can Belfort y se mostraba escéptica. Tana asintió con énfasis. El precio era ridículo para el tamaño de la finca. Aunque debía gastarlo todo, Can Belfort era una maravilla inesperada. El primer piso sería consulta y despacho. El segundo, salones y laboratorio, junto a la biblioteca. Las antiguas cuadras, detrás del huerto, sala de anatomía. El tercer piso, por supuesto, con sus balcones a la bahía, se convertiría en la residencia. Aunque la cocina estaba sucia y anticuada, una cuadrilla de mozos bien mandados la tendría lista en cuestión de horas. La casa era perfecta porque sus imperfecciones —desconchones, grietas, arañas en sus telas, tablas que crujen bajo las pisadas— le resultaban, simplemente, encantadoras. Tuvo miedo. Can Belfort era eso: demasiado buena para ser verdad. Imaginó un hogar. La casona le habló en la forma en que hablan los objetos, erizando la piel, excitando el corazón, ofuscando pensamientos, removiendo la sangre. El mar batía en la muralla. Arrullaba, murmuraba. Tana estaba sola y el sonido acompañaba. Bajo el escudo de armas de los marqueses —una lagartija sobre el lomo de un caballo, o un dragó, como las llaman aquí—, Tana acalló su último suspiro de inseguridad y estrechó la mano de doña Marta, la marquesa viuda de Belfort, cerrando el trato. Le latía fuerte el corazón. Esa misma tarde visitaron al notario, firmaron escrituras y ambas celebraron su buena suerte por separado.
Pronto supo Tana el porqué de tan bajo precio. También comprendió que si las cosas les iban mal en Palma, jamás recuperaría la inversión. El asunto llegó a sus oídos de boca del carbonero:
—Lleva dos semanas aquí y ya es usted célebre en la isla —dijo él.
—Los forasteros somos llamativos.
—No es célebre por forastera sino por valiente, porque hay que tener las faldas de lunares para meterse en esta casa.
—No soy miedosa y mi esposo llegará muy pronto.
—Me imagino que como su marido atrapa criminales, ustedes no le tienen miedo a nada, pero sepa usted, señora, que las maldiciones maldicen por igual a creídos y descreídos. Es mejor tenerle miedo a los muertos y andar prevenido.
—Mi marido es forense. Un forense con miedo de los muertos es algo así como un buscador de perlas con miedo a darse un chapuzón.
—¿Qué es un forense?
—Un cirujano que indaga las razones de la muerte.
—La muerte no tiene razones.
—Para ser filósofo, se disfraza muy bien de carbonero.
El hombre soltó una sonora carcajada.
—Las criadas son graciosas, las costureras, ocurrentes, las prostitutas se las saben todas. Usted es la primera dama que reúne las tres mejores cualidades de las mujeres de verdad.
—¿Las damas no somos mujeres de verdad?
—No. Las damas son mujeres de sus maridos.
Tana se dijo que el hombre clavaba buenas frases entre palada y palada.
—A ver, doña Tana, bromas aparte, yo me refiero a los espíritus de la habitación verde.
Tana miró intrigada a este parlanchín sucio de carbón. No entendía. Él no dejaba de lanzar picón hacia la pared de ladrillo de la carbonera, siguiendo el ritmo de las olas del mar. Estas se destrozaban incansables contra los cimientos de la casa, con fuerza creciente. Ambos sonidos se acompasaban. Un asqueroso saco de arpillera abierto en dos le cubría la cabeza y la espalda como una siniestra capucha con capa. Era bajito, desnutrido y duro, y cuando la miraba cerraba un ojo como si hiciera puntería. A Tana le recordó al cuasimodo de Victor Hugo, a pesar de que las gentes de ciertos ambientes habrían podido decir que no le faltaba atractivo al carbonero. Fuera se preparaba el temporal.