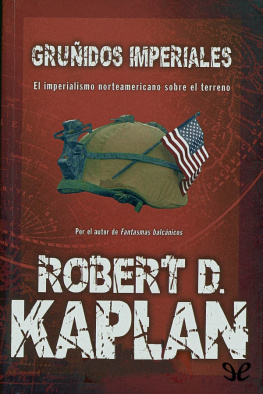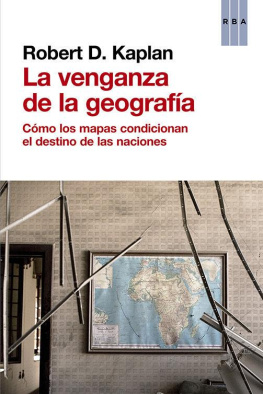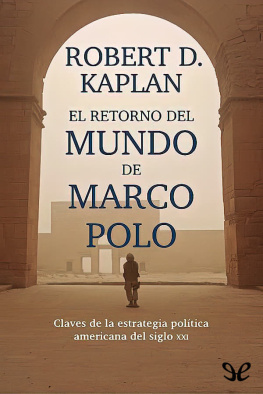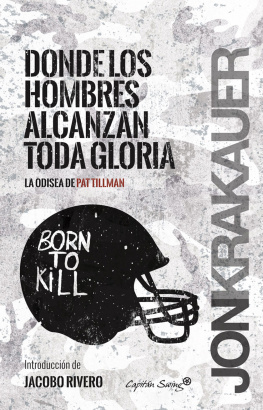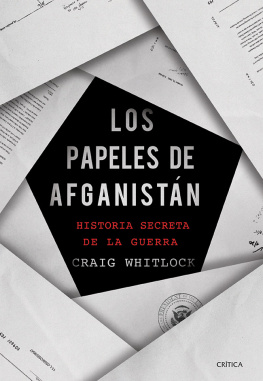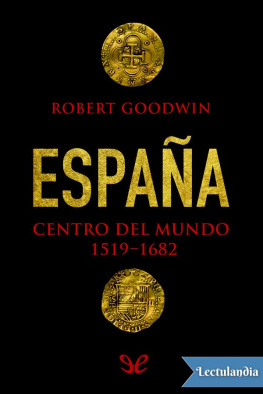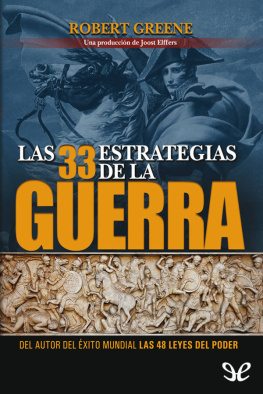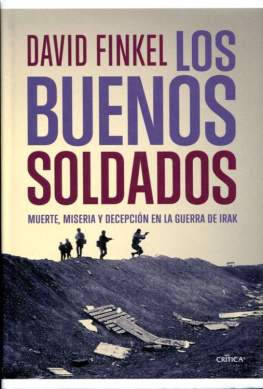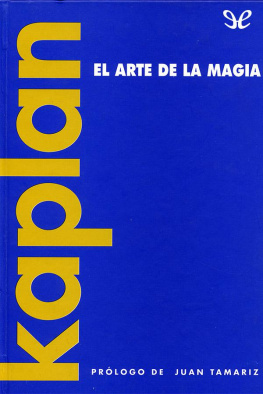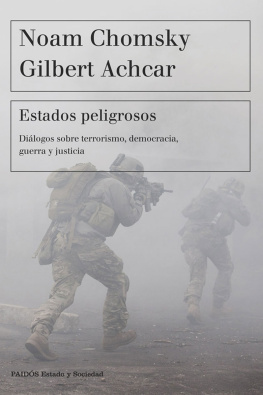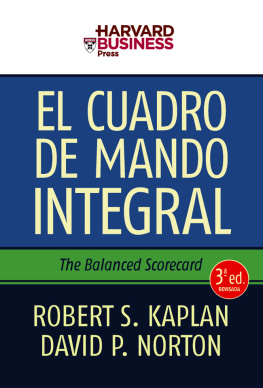1
CENTCOM
YEMEN, INVIERNO DE 2002
Con notas sobre Colombia
Yemen era enorme. Y sólo se trataba de un país pequeño […]. ¿Cómo manejar un imperio como ése?
En noviembre de 1934, cuando la viajera y arabista británica Freya Stark arribó a Yemen para explorar el ancho oasis del wadi Hadramaut, la persona que más la ayudó de todas las que se encontró fue el esteta y magnate francés Antonin Besse, cuyo imperio comercial con sede en Adén se extendía desde Abisinia al este asiático. Besse, vestido con chaqueta de esmoquin blanca y pantalones cortos arrugados del mismo color, servía un vino excelente en las cenas y era descrito como «un mercader al estilo de las Mil y una noches o el Renacimiento». En diciembre de 2002, cuando fui a Yemen, quien más me ayudó de todas las personas que conocí fue Bob Adolph, un teniente coronel retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, que era el oficial de seguridad de las Naciones Unidas para Yemen.
Adolph, cuya carrera militar lo había llevado de una parte a otra del mundo, tenía pecho de culturista y un rostro campechano con algo de bulldog bajo las gafas de montura metálica y la gorra de béisbol arrugada. Lo distinguí al otro lado del control de pasaportes del aeropuerto, esperando en el oscuro almacén con luz de neón que hacía las veces de aeropuerto de Sanaa.
A causa de su propio problema con Al Qaeda, los yemeníes sospechaban de cualquiera con un visado paquistaní en el pasaporte. Un hombre con un cigarrillo en la boca que llevaba un jersey raído y zapatillas me llevó a un lado. Adolph, al ver que no me aclaraba, se acercó tranquilamente al agente y le habló en un árabe malo pero aceptable, apretando los dientes cuando quería hacer énfasis en algo. No era el único que regateaba con los agentes de aduanas y pasaportes. Se trataba de una típica escena tercermundista: la confusión y cacofonía de la negociación en lugar de unas normas establecidas.
Después de que Adolph insistiera un poco más, recuperé mi pasaporte. Nos dirigimos al aparcamiento. Eran las dos de la madrugada. Dos niños mendigos agarraron mis maletas y las cargaron en el Land Cruiser. Adolph les entregó medio dólar en ríales. Me sentía relajado. El mundo árabe, si bien pasto de la violencia política, tenía poca o ninguna delincuencia común. En ese sentido, el islam había estado a la altura del desafío de la urbanización y la vida moderna, y era un éxito sin paliativos.
«Éste es el Estado más democrático de Arabia. Por ese mismo motivo, es el más peligroso e inestable», dijo Adolph, y me explicó que cuando la democracia a la occidental sustituía a la dictadura absoluta en lugares con altos índices de paro e instituciones débiles y corruptas, el resultado solía ser un vacío del que podían aprovecharse grupos como Al Qaeda. «He trazado numerosos planes de evacuación para el personal de la ONU en el país, para tener al día las listas de llamadas que deben realizarse —prosiguió—. Si el país se viene abajo durante la noche, puedo tener a toda nuestra gente en Asmara al día siguiente a tiempo para merendar en el Intercontinental. El truco consiste en no dejar de hacer favores a personas del Ejército, la policía y las tribus, y nunca cobrarlos, hasta que los necesites para sacar a tu gente.»
Dio un viraje para evitar otro choque frontal. «Fíjate en cómo conducen por aquí: hay chavales de diez años con listines de teléfono en el asiento para conducir antiguallas. Olvídate de las normas y los carnés. Guarda todo el dinero en diferentes bolsillos. A pesar de todas las armas, el dinero contante y sonante siempre te dará más poder en Yemen que una pistola. Todos los habitantes de este país son hombres de negocios, y buenos.» Su tono era autoritario, didáctico.
Era la última noche del Ramadán. Aunque faltaban unas horas para el amanecer, las calles estaban llenas de gente bulliciosa y alegres guirnaldas de luces. Sanaa parecía una visión de Arabia de cuento de hadas, con edificios de basalto y adobe adornados con cristales de colores tallados y frisos de yeso. Recordé mi primera visita a Yemen en 1986.
En aquel entonces, los diplomáticos y demás especialistas en la zona me habían garantizado que, con el descubrimiento de petróleo en cantidades significativas, el Gobierno yemení pronto dispondría de los medios económicos para extender su poder al campo y acabar con el caos feudal. Había sucedido lo contrario. Para aplacar a los jeques, el Gobierno los sobornó con la flamante riqueza, de modo que los beneficios del petróleo reforzaron la periferia medieval en lugar de la capital modernizadora. A mediados de los años 90 se produjo un estallido de secuestros de turistas, cuando los jeques se volvieron codiciosos y pretendieron chantajear por medios adicionales al Gobierno. Los dirigentes también tenían que competir con los acaudalados extremistas wahabíes de Arabia Saudí y con Al Qaeda, que en ocasiones tenían más dinero con el que influir en los cabecillas tribales yemeníes. Desde que Al Qaeda tomara como objetivo los petroleros que zarpaban de la costa yemení, el precio de los seguros navales había subido, con lo que se había reducido el tráfico marítimo y en consecuencia el monto de los ingresos de las exportaciones de petróleo, de modo que el régimen disponía de menos caudal para sobornos. La comunidad extranjera temía el advenimiento de una nueva oleada de secuestros.
Para Al Qaeda, Yemen era un país propicio por el caos imperante y las simpatías culturales, situado en el corazón de Arabia y por tanto mucho más deseable que el Afganistán remoto y no árabe. Quizá bastara con ir socavando el régimen.
En el centro de Sanaa, me fijé en que la gente no llevaba los baratos jerséis de poliéster occidentalizados que denotan la descomposición de las identidades tribales bajo la olla a presión de la urbanización. Todavía se vestían con los tobes blancos y kefias a cuadros o chales de cachemira; los hombres, además, lucían yambias (puñales curvos ornamentales) en el centro de sus cinturones.
«Todo es tribal —me explicaría otra fuente del Ejército estadounidense—. Los ministerios son feudos de las diversas tribus. Es un mundo de burocracias inconexas. Toda la información circula hasta arriba del todo sin que por el camino se comparta nada, de modo que sólo [el presidente Alí Abdulá] Saleh sabe lo que pasa. Por lo tocante a las furiosas exigencias de los estadounidenses para que combata a Bin Laden, nosotros no somos más que otra tribu loca de las que Saleh se guarda en la chistera para esgrimirla contra las demás. Lo mismo con Al Qaeda. Saleh tiene que aplacar y hacer favores a todo el mundo para mantenerse en el poder.» Ya, pensé; da de comer al perro que esté más próximo a morderle.
Adolph me contó que el Gobierno yemení controlaba tan sólo un 50 por ciento del país, más o menos. Un diplomático occidental de alto rango en Yemen rebatiría con vehemencia la afirmación y me explicaría que Saleh controlaba «todas las principales carreteras, pozos petrolíferos y oleoductos», lo cual, repliqué, suponía menos del 50 por ciento del país. «Bueno —bufó el diplomático—, controla lo que tiene que controlar.» Si ése era el caso, pensé, ¿por qué existía un problema tan grande con Al Qaeda en el momento de mi visita? La diferencia entre Adolph y el diplomático no radicaba en los hechos que manejaban o ni siquiera en sus percepciones, como se demostraría. La cuestión era que, como el teniente coronel con el que había hablado fugazmente en Camp Pendieron, Adolph no sabía ser sutil o disimular. Era brutal y refrescantemente brusco. Tratar con él ahorraba tiempo.
Dentro del Land Cruiser disparado, Adolph despachó los más recientes «incidentes» de seguridad del país. Su edificio de apartamentos había sido escenario de un tiroteo entre el hijo de un jeque muy bien situado y fuerzas gubernamentales, con cuatro personas muertas. Varias más habían fallecido durante otro tiroteo entre las tribus Al Haima y Bani Mattar a las afueras de Sanaa. Dos bombas habían explotado cerca de las residencias de funcionarios del Gobierno en la capital. En la cercana Marib se había producido un intento de asesinar al gobernador regional, Abdulá Alí al Nassi, protagonizado por miembros de una tribu que habían bloqueado la carretera y abierto fuego sobre su vehículo. Los motivos de toda aquella violencia seguían siendo turbios. En cuando a Al Yauf y otras zonas de la frontera saudí, se habían producido tantos atentados y tiroteos que Adolph no se había molestado en investigarlos o llevar la cuenta. Todo aquello fue el preludio del asesinato de un destacado político yemení y tres misionarios estadounidenses.