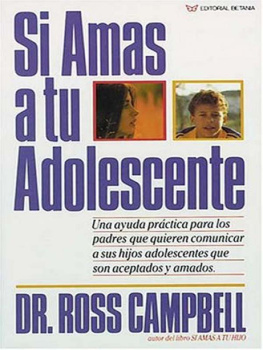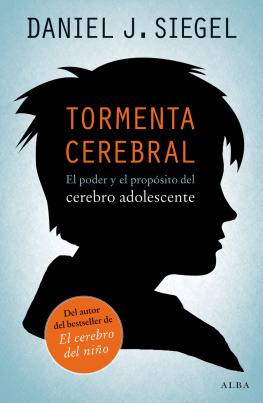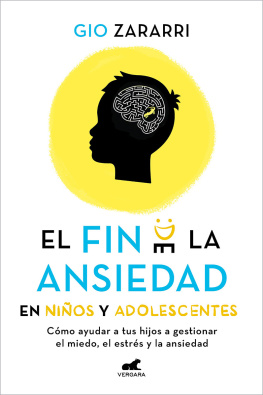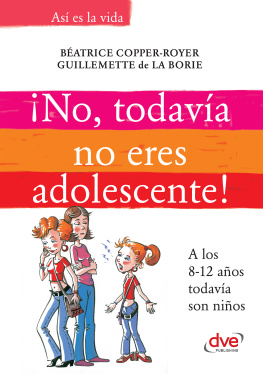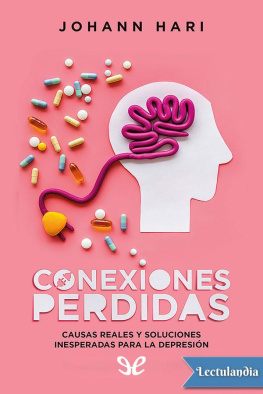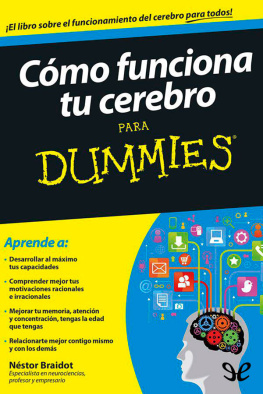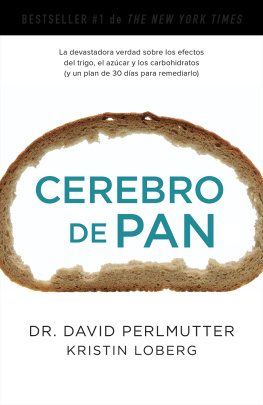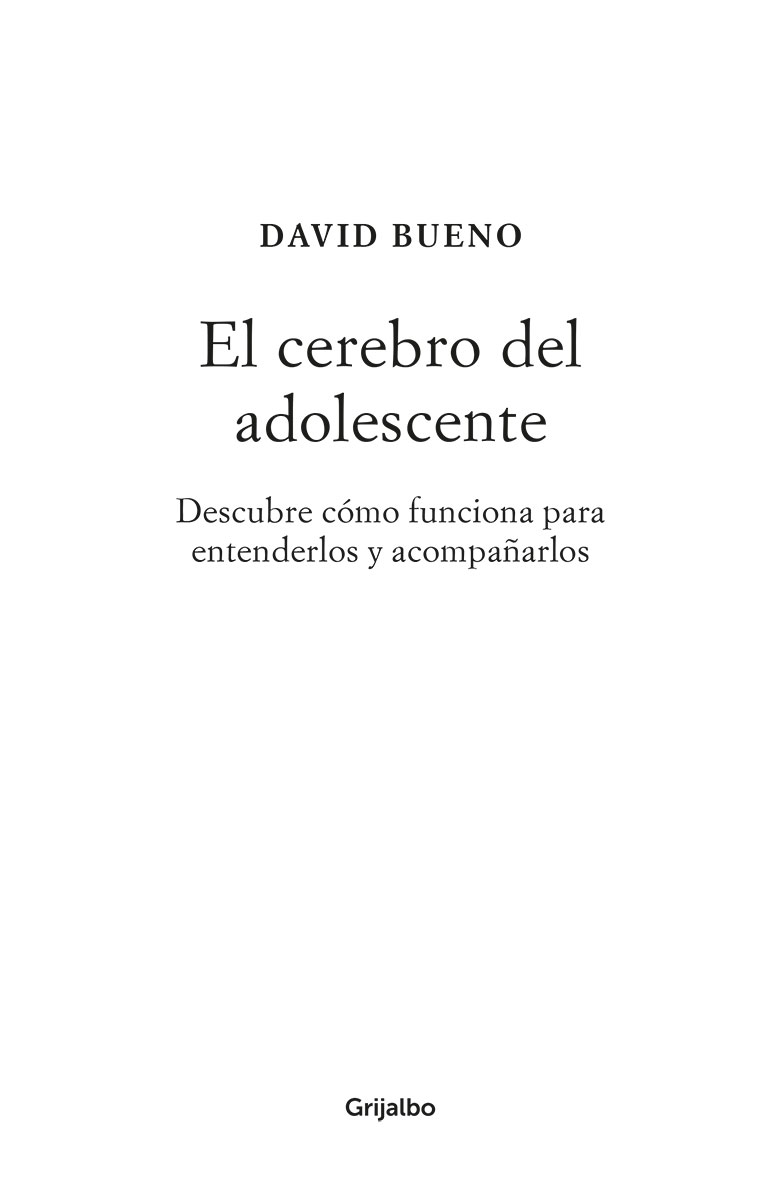Introducción
Anabel se levantó de la cama llena de rabia. La tarde anterior había discutido con Juan, ese chico del instituto que le provocaba mariposas en el estómago y a quien al mismo tiempo consideraba insoportable. Pasó por delante de sus padres, que estaban preparando el desayuno, y, sin decir nada, salió de casa dando un portazo. Sus padres se miraron angustiados. «¿Qué le pasa a nuestra hija? Se lo damos todo, pero ella prefiere estar siempre con sus amigas en lugar de estudiar un poquito más y sacar mejores notas... ¿Qué será de ella si no sienta la cabeza? ¿Qué le pasa a la juventud actual, que parece haber perdido el norte?».
Cuando llegó al instituto se encontró con Rosi y Paquita, sus amigas «para toda la vida», y con Rafa, que siempre andaba con ellas porque entre chicas se sentía más a gusto. Justo en ese momento se cruzaron con Sebastián, que se puso colorado al ver a Paloma, otra de sus compañeras, una «motivada» que siempre llevaba los deberes hechos. Anabel se dio cuenta de la reacción de Sebastián y empezó a reírse a carcajadas. Solo paró cuando los auriculares se le cayeron de las orejas y los demás se dieron cuenta de que escuchaba baladas clásicas; lo que se estilaba en su grupo era el rap callejero. Muerta de vergüenza, deseó no haber salido de la cama aquella mañana.
Esta historia, ficticia como los personajes que la interpretan, refleja algunos de los muchos comportamientos que asociamos con una adolescencia «típica», suponiendo que esta etapa de la vida tenga algo de típico. Pocos momentos de la vida nos llenan el cerebro con recuerdos tan intensos como la adolescencia: grandes alegrías y profundas decepciones, ganas de triunfar y miedos que abren brechas aparentemente insuperables, amor e ira, placer y angustia, empatía y rebeldía. Expresiones, palabras y sensaciones contrapuestas que definen un periodo imprescindible e irrepetible de la vida. Y aunque todos la hayamos vivido de una forma muy intensa, a menudo nos cuesta entender la adolescencia de nuestros hijos e hijas, o la de nuestros alumnos y alumnas. Generación tras generación, existe una tendencia a repetir una serie de lamentos a propósito de los adolescentes y los jóvenes: han perdido los valores, no respetan a sus mayores, sus gustos se han vuelto superficiales, son más impulsivos y hedonistas, se esfuerzan menos que nosotros a su edad, son más inconscientes y un largo etcétera de letanías parecidas. Por consiguiente, a menudo hay quien piensa que, como sociedad, estamos abocados al abismo. Muchos adultos parecen no entender a los adolescentes y a los jóvenes, y los adolescentes y los jóvenes parece que hacen lo imposible para no entenderse con los mayores.
Esta sensación, muy generalizada, no es nueva. Es una tendencia histórica que se repite inexorablemente. Hace más de dos mil años, Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la Grecia clásica, decía que «los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral». Platón, otro de los grandes filósofos clásicos, afirmaba: «¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos?». Incluso Sócrates dijo que «la juventud de hoy [...] es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. [...] Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». ¿Te suenan estas opiniones? Parecen sacadas de una tertulia actual entre padres y madres de adolescentes, o entre sus maestros, que se compadecen entre ellos por las actitudes de sus hijos o sus alumnos.
Y no solo encontramos estas opiniones en los orígenes de la civilización occidental. Confucio, uno de los grandes filósofos chinos, dejó escrito: «Los jóvenes y los criados son los más difíciles de manejar. Si los tratáis con familiaridad, se tornan irrespetuosos; si los ponéis a distancia, se resienten». Por su parte, el filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche, cuya obra, escrita durante la segunda mitad del siglo XIX , ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental contemporánea, afirmó: «Los jóvenes son arrogantes, pues frecuentan a sus semejantes, todos los cuales, no siendo nada, quieren pasar por mucho».
Estas ideas sobre la adolescencia toman a veces caminos furibundos. Permitidme un ejemplo en clave personal. Desde hace casi una década y media dedico una parte considerable de mi investigación y docencia al tema de la neuroeducación, o neurociencia educativa, como también se la denomina. Consiste en aplicar los conocimientos en neurociencia y en neurociencia cognitiva —es decir, cómo es, cómo se forma y cómo funciona el cerebro— a comprender cómo respondemos ante los procesos educativos y cómo estos influyen en la construcción y maduración del cerebro. Dicho de otra manera, consiste en entender cómo aprendemos y de qué manera todo lo que aprendemos y cómo lo aprendemos termina influyendo en la construcción del cerebro y, por extensión, en cómo somos y en cómo nos percibimos. Durante el último trimestre del año 2020 disfruté de un permiso parcial de mi universidad para trabajar como asesor para el International Bureau of Education de la Unesco, periodo durante el cual realicé algo más de media docena de informes sobre neuroeducación. Esta estancia formaba parte de un programa conjunto con la International Brain Research Organization, que lo financiaba, con el objetivo de acercar estas dos disciplinas académicas —la neurociencia y la educación— en beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo. El último de estos informes, que sirvió de base para la conferencia plenaria que impartí en esta organización como acto de clausura del año 2020, trató de los efectos que estaban teniendo las restricciones sociales y el confinamiento debidos a la gestión de la pandemia de la COVID -19 en los adolescentes y los jóvenes. Lo realicé a partir de una cincuentena de artículos científicos que se habían publicado a propósito de esto entre julio y diciembre de ese año en revistas especializadas. En estos trabajos científicos, donde se examinaron a adolescentes y jóvenes de todos los continentes y de culturas y niveles socioeconómicos diversos, se evidenciaba un incremento generalizado, y en muchos casos alarmante, de ansiedad y estrés, que favorecía comportamientos de tipo depresivo en algunos y frustración e ira en otros.
A raíz de este informe, publiqué un artículo de opinión en un periódico catalán ( El Punt Avui ) en el que reflexionaba sobre la necesidad de estar pendientes de los estados emocionales de los adolescentes y los jóvenes para reducir la sensación de ansiedad y estrés, ya que ambos estados perjudican la maduración adecuada del cerebro y pueden tener consecuencias negativas a medio y largo plazo. Tras la publicación de este artículo de opinión —en el que lo único que hacía era argumentar y reflexionar sobre la importancia de los estados emocionales para la maduración equilibrada de los adolescentes—, recibí una serie de comentarios cuyos autores decían, por ejemplo: «Ya les va bien pasarlo mal, así se darán cuenta de que la vida no es una fiesta continua, que es lo único en lo que piensan todos», «Los jóvenes que han vivido una guerra han crecido mejor porque se han curtido en dificultades reales», «Lo que necesitan es mano dura» o «No sirve de nada intentar preguntarles y entender cómo se sienten porque nos mienten y nos engañan por naturaleza, y sus respuestas son malintencionadas». ¿Percibes el gran parecido global con las afirmaciones de los filósofos que he citado antes como ejemplo? Lo más alarmante para mí no fueron estas y otras opiniones parecidas, sino el número de likes que acumularon. ¿Tan alejados estamos de los adolescentes y los jóvenes para que tantas personas se cierren en banda y se nieguen a entenderlos? ¿Acaso no fuimos nosotros también adolescentes?