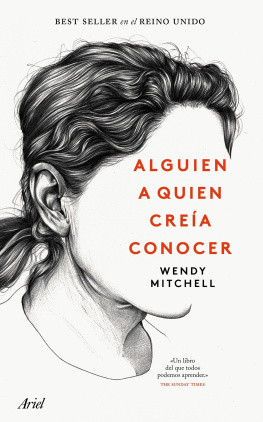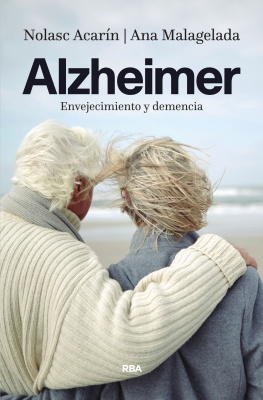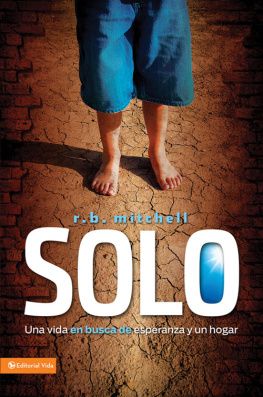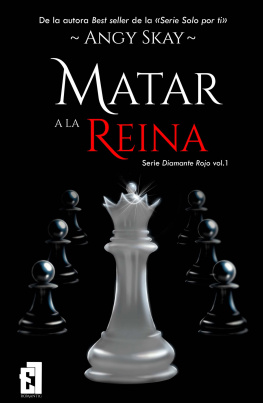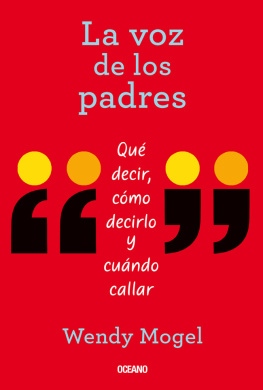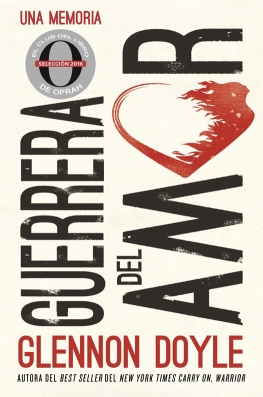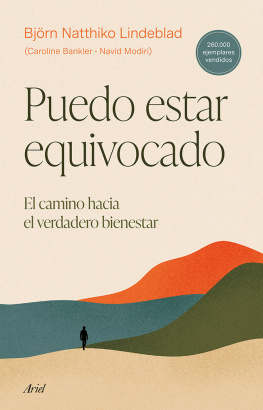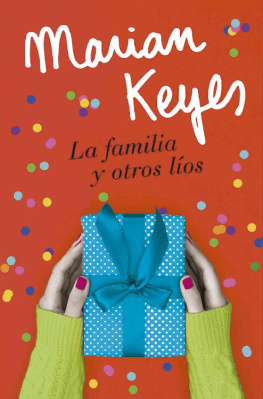El otro día volvió a ocurrir. Pero fue distinto a todo lo anterior. Mucho mucho peor. No fue una palabra en la punta de la lengua, un adjetivo ausente o un verbo perdido... No fue levantarme del sofá para dirigirme a la cocina con las pantuflas puestas y olvidarme la taza de té que acababa de prepararme. Ni correr escaleras arriba y al llegar al último escalón no conseguir acordarme de qué iba a buscar.
Fue algo completamente distinto.
Un vacío absoluto.
Un
gran
agujero
negro.
Y lo peor fue que, justo cuando más te necesitaba, no estabas.
Corro por el sendero que bordea el río con la sensación de que algo se me escapa. Hace ya varias semanas que lo noto. Si soy sincera, varios meses. No sé muy bien cómo describirlo. Quizá precisamente por eso no he ido todavía al médico ni se lo he comentado a nadie, ni siquiera a mis hijas. ¿Cómo se supone que se describen estas cosas? Noto la cabeza menos clara y la vida, un poco menos definida. Pero ¿de qué sirve una descripción tan genérica como esta? Prefiero no hacerle perder el tiempo al médico y, sin embargo, sé que me pasa algo. Algo me dice que estoy funcionando alrededor de la media, y por más que sepa que lo que yo considero la media está por encima del promedio de la mayoría de las personas, no me reconozco.
Precisamente esa falta de claridad ha sido lo que me ha impulsado a levantarme del sofá esta tarde, lo que me ha hecho calzarme las zapatillas deportivas y agarrar las llaves de casa en una mano y el iPod en la otra. No tenía claro de dónde iba a sacar la energía para correr, pero sabía que la encontraría: he superado esa barrera inicial, como tantas otras veces, y sé que cuando abra de nuevo la puerta de mi apartamento junto al río será con un subidón de adrenalina en las venas, sintiéndome revitalizada. Correr siempre me ha servido para eso.
Me miro los pies, que avanzan uno tras otro, como siempre, a su ritmo, ese ritmo marcado por los suaves impactos de las zapatillas en el asfalto, paso tras paso. Luego alzo la vista y observo el camino, a la espera de que el mundo se enfoque como ha hecho siempre. «Quinientos metros», anuncia una voz robótica a través de los auriculares. Llevo el iPod sincronizado con las zapatillas deportivas, una motivación para seguir corriendo, pero ahora mismo se me antoja más bien un marcador de fracaso. Yo he corrido mucho más que esto. El año pasado me enfrenté al reto de los Tres Picos y aún soy capaz de invocar la sensación que experimenté cuando coroné el primero de ellos, el Penyghent, a más de seiscientos metros por encima del nivel del mar: creí haber conquistado el mundo. La misma adrenalina que ahora anhelo sentir desesperadamente bombeó la sangre por mi cuerpo y me espoleó a culminar otras dos cumbres aquel mismo día. No olvidaré jamás la impresión del viento soplándome con fuerza en las orejas cuando estaba en la cima. Entonces la vida no estaba difuminada por los bordes, era perfectamente nítida.
Hace un frío penetrante y las mallas me abrazan los muslos y mantienen mi calor corporal atrapado en su interior. Aparte del sonido de las suelas de caucho de mis zapatillas al impactar en el camino, el único ruido que se oye es el susurro de los remos que rompen la quietud del río mientras los remeros entrenan entre puentes. Descenderé por un lado del río, atravesaré el puente del Milenio y regresaré ascendiendo por el otro, una ruta que he recorrido multitud de veces antes. Pero, de repente, todo cambia. Sin advertencia previa, me caigo. Ni siquiera me da tiempo a echar las manos hacia delante para frenar el golpe. Lo primero que impacta contra el suelo es mi cara; siento un dolor intenso en la nariz y los pómulos, y oigo un crujido. Algo caliente y pegajoso empieza a manar. Transcurren un par de segundos antes de que se produzca una calma absoluta. Recupero el aliento, me llevo la mano al rostro y descubro que está cubierto de sangre. Entonces es cuando no solo siento el dolor físico, sino también una punzada de humillación al mirarme las piernas hechas una maraña, y por una milésima de segundo no las reconozco ni sé lo que me han hecho. O, mejor dicho, lo que han permitido que ocurriera. Me he roto la nariz, estoy segura. Tambaleándome, me pongo en pie mientras la sangre me empapa la camiseta y penetra hasta en el último hilo del tejido. Incapaz de detener la mancha que se extiende por mi pecho, regreso a casa dando traspiés.
La consulta de mi médico está a la vuelta de la esquina, de manera que decido ir caminando hasta allí a que me examine la enfermera. La conmoción se va instalando en mis huesos y, para cuando me encuentro delante de ella, me tiemblan las manos. También me tiemblan las rodillas, aunque espero que no se dé cuenta.
Me envía a urgencias y, de camino, intento desentrañar qué ha pasado y si ha tenido algo que ver con esa extraña sensación que no atinaba a describir cuando he salido de casa. ¿Habrá sido eso? ¿Habré presentido que iba a caerme? Pero tengo la impresión de que es algo más importante. Espero en urgencias, con la sangre ya reseca y marrón en la camiseta, y un pañuelo con motas de color escarlata apretujado en la mano, mientras me digo que es un accidente aislado. Finalmente me llaman para que me vea la enfermera que me remendará.
—Bueno, no hay nada roto —me dice—. Ha tenido suerte. ¿Qué ha pasado?
—No estoy segura —contesto—. Estaba corriendo y...