«Si todavía no ves tu propia belleza haz como el escultor que debe crear una estatua hermosa: quita, cincela, pule y limpia hasta que aparece el bello rostro de la estatua. Del mismo modo tú también debes quitar todo cuanto sea superfluo y enderezar lo torcido, purificando lo siniestro para convertirlo en brillante, sin dejar de esculpir tu propia estatua hasta que brille en ti la claridad divina de la virtud […]. Si te has convertido en esto […], dejando de tener en tu interior algo exterior ajeno a ti […], mira sin dejar de mantener tu mirada. Pues solo semejantes ojos pueden contemplar la Belleza».
1
Esta tarde, al no poder aguantar más, he salido precipitadamente a ver al médico. ¿Por qué? No lo sé muy bien. Acariciaba la esperanza de hallar alguna medicación que me librara de una vez por todas de cierta envidia cruel. Sí, estoy cansado de comparar mi cuerpo con el de los chicos que pasan por la calle, cansado de este combate interior. A decir verdad, me gustaría calmar esa máquina infernal y poner algún obstáculo a esa extraña mecánica que, al mezclar deseos, miedos, decepciones, a menudo me saca de quicio y me tortura.
El buen hombre me ha escuchado y su bondad ha tranquilizado ligeramente al desorientado voluntario que empieza este diario. Lo que me ha prescrito me ha dejado desconcertado. Al final de la consulta, el doctor me ha lanzado: «¡Escriba un tratado de las pasiones!».
¿Un tratado de mis pasiones? ¡Apuesta inmensa y pretenciosa, por decirlo claro! Acabo de echar una ojeada a mi biblioteca. Descubro todo cuanto pueda disuadir al más temerario de los apasionados: Platón, Aristóteles, los estoicos, san Agustín, santo Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Freud, Heidegger han escrito sobre las pasiones… ¿Cómo, entonces, sin temblar, coger la pluma y pretender escribir algo nuevo? Esta tarde, una cosa es bien cierta: la pasión me gasta unas malditas jugadas y quiero progresar hasta conseguir un poco de distanciamiento, esa tierra lejana a la que aspiro. Ya que las pasiones se apoderan de mi cuerpo, y de mi alma. Y cuando me dominan, ya puedo decir: «¡Adiós, prudencia!» ¡Cólera, tristeza, miedo, envidia, celos, nada de lo humano me resulta extraño!
El nudo del problema, el meollo, es siempre el rechazo de la realidad. Frente a algunos jóvenes que parecen sentirse tan a gusto frente a la existencia, yo siento esa envidia, esos celos, esa fascinación que me hacen creer que la vida me resultaría definitivamente mejor o al menos más fácil si recorriera tranquilamente las calles con esa silueta idílica, capaz de trastornar a cada espécimen del bello sexo.
Sí, es un malestar imperceptible y que padezco día tras día, curiosa fuerza, que hoy me desconcierta. No, las heridas más dolorosas no siempre son las que uno cree.
Una fuerza confusa, un estremecimiento, una herida interior me obligan pues a la prospección, a buscar la manera de vivir más libremente. En pocas palabras, se trata de una trivial falta de confianza en mí, de la discapacidad sin duda y de sus secuelas psicológicas que vuelven a salir a la superficie.
Tengo envidia de los cuerpos de los chicos de mi edad. ¡Realmente, es algo superior a mis fuerzas!
Me fascinan tanto como me parecen construidos para la vida. Me asombro al sentir un deseo furioso, caníbal. Me gustaría comérmelos , convertirme en esos cuerpos. Oigo a veces la voz del viejo Platón que, en El Banquete , hace decir a Aristófanes:
««[…] es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos, como ahora, masculino y femenino, sino que había, además, un tercero que participaba de estos dos, […]. El andrógino, en efecto, era entonces una sola cosa […]. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía cuatro manos, mismo número de pies que de manos y dos rostros prefectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza, y además cuatro orejas, dos órganos sexuales, y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho.»
Lo menos que podemos decir de esas criaturas es que tenían agallas. Al rivalizar con los dioses provocaron la ira de Zeus, quien, celoso y sintiéndose amenazado, los cortó por la mitad. ¡Zas! Desde entonces, esas criaturas, esas nostálgicas, pobres e incompletas mitades, esperan forzosa y ferozmente recuperar el complemento de antaño. El mito ¿acaso no me revelaba una aspiración secreta: conquistar mi fuerza, mi suficiencia, incorporar a mi mitad frágil otra, más robusta, hacer de mí un chico sin taras y, por decirlo todo, sin ninguna discapacidad ? Hace tiempo que le he echado el ojo a mi amigo Z, sueño con convertirme en él, con abandonar mi cuerpo para alojarme definitivamente en él, vivir otra existencia. Tener sus manos, sus pies, su torso, su silueta… todo en suma, y pasearme por la calle, bello y orgulloso, magnífico. Por eso siempre quiero estar a su lado, para captar su fuerza, su virilidad. Cuando estoy solo, me cuesta encontrar la alegría; siento un vacío. De niño, oí demasiadas veces que yo era distinto, que yo no era como los demás, que mi cuerpo tenía un problema. Noto la ausencia de Z tan pronto me separo de él, lo quiero para mí, lo quiero mío. En el fondo, lo considero un dios. No es nada nuevo. He idolatrado demasiado, sufrido demasiado. Desde mi adolescencia, ha habido V, P, E, S, todos ellos varones fuertes a la sombra de los cuales yo, endeble criatura, deseaba desarrollarme. Al fracasar de manera flagrante con las chicas, empecé a querer ser otro. Esos chicos jóvenes precisamente, eran los Apolos que fueron poblando mi panteón. El que emprende este diario sobrelleva bien la fascinación hasta perderse en ella. Aspira a curarse de esa tara grotesca y a no caer muerto de envidia ante el primer chico guapo que llegue. ¡Ese peso, ese malestar, esas disensiones, no las quiere nunca más! ¡La esclavitud ya ha durado demasiado!

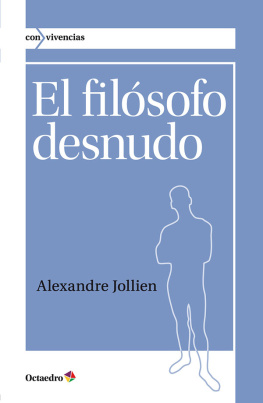
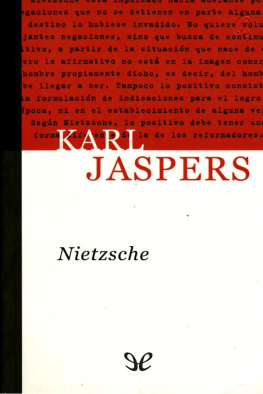
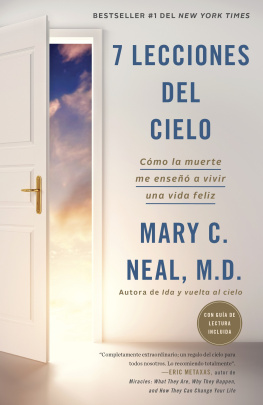

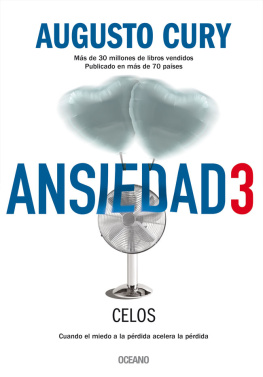
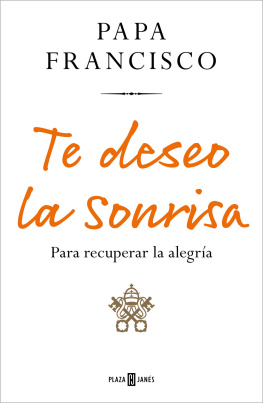



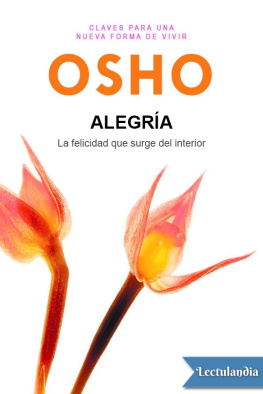

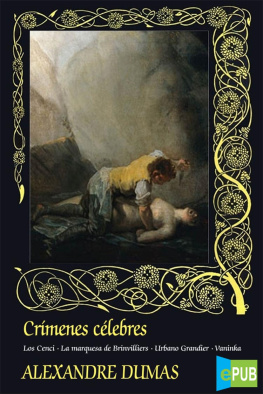
 14
14