Ya hemos leído suficientes libros.
Este ensayo se propone aprovechar la elección de Donald Trump, el 11 de noviembre de 2016, para relacionar tres fenómenos que algunos comentaristas ya han identificado, pero cuyos vínculos no siempre advierten —lo que equivale a no ver la inmensa energía política que podría derivarse de su asociación—.
A comienzos de los años noventa, justo después de la «victoria contra el comunismo», simbolizada por la caída del Muro de Berlín, en el mismo momento en que algunos creían que el curso de la historia había terminado, empieza subrepticiamente otra historia.
Una historia marcada, ante todo, por lo que se ha dado en llamar «desregulación», que otorga a la palabra «globalización» un sentido cada vez más peyorativo. Pero dicha historia señala también, en todos los países simultáneamente, el inicio de una explosión cada vez más vertiginosa de las desigualdades. Por último, y aunque sea lo menos señalado, comienza en esta época la empresa de negar de forma sistemática la existencia de la mutación climática («clima» se toma aquí en el sentido general de las relaciones de los humanos con sus condiciones materiales de existencia).
Este ensayo, pues, propone percibir esos tres fenómenos como síntomas de una misma situación histórica. Todo parece indicar que una buena parte de las clases dirigentes (lo que hoy se llama, de forma muy imprecisa, las «élites») ha llegado a la conclusión de que ya no hay suficiente espacio en la tierra para ellas y para el resto de sus habitantes.
Por consiguiente, las élites han terminado por considerar inútil la idea de que la historia se dirige a un horizonte común donde «todos los hombres» podremos prosperar de igual manera. Desde los años ochenta, las clases dirigentes ya no pretenden dirigir, sino ponerse a salvo fuera del mundo. De esa fuga, de la que Donald Trump es apenas un síntoma entre muchos, todos sufrimos las consecuencias, enajenados como estamos por la ausencia de un mundo común que compartir.
La hipótesis es que las posiciones políticas asumidas desde hace cincuenta años nos resultan incomprensibles si no se concede un lugar central a la cuestión del clima y su negación. Sin la idea de que hemos entrado en un «nuevo régimen climático», no se pueden comprender la explosión de las desigualdades, el alcance de las desregulaciones ni la crítica de la mundialización, ni, sobre todo, el pavor que da origen al anhelo de regresar a las antiguas protecciones del Estado nacional —lo que muy injustificadamente se viene llamando el «ascenso del populismo»—.
Para resistir a esta pérdida de orientación común, será necesario «aterrizar» en alguna parte. De ahí la importancia de saber cómo orientarse. Y, en consecuencia, de trazar algo así como un mapa de las posiciones impuestas por este nuevo paisaje en el que se redefinen no solamente los afectos de la vida pública, sino también lo que está en juego.
Las reflexiones que siguen, escritas en un estilo voluntariamente abrupto, intentan explorar si pueden canalizarse algunas emociones políticas hacia nuevos objetos.
El autor, carente de cualquier autoridad en ciencias políticas, solo puede ofrecer a los lectores la oportunidad de poner esta hipótesis en tela de juicio y buscar otras mejores.
Hay que agradecer a los votantes de Donald Trump que contribuyeran a sacar a la luz estas cuestiones, impulsándolo a retirarse, el 1 de junio de 2017, del acuerdo de París sobre el clima.
No lo lograron ni el activismo de millones de ecologistas, ni las alertas de miles de científicos, ni la acción de centenares de industriales, ni siquiera el papa Francisco ha podido llamar la atención sobre el tema.
Al retirarse del acuerdo, Trump desencadenó por fin, explícitamente, si no una guerra mundial, por lo menos una guerra sobre la concreción del teatro de operaciones: «Nosotros los estadounidenses no pertenecemos a la misma Tierra que vosotros. ¡La vuestra puede estar amenazada, la nuestra jamás lo estará!».
Esta actitud revela cuáles son las consecuencias políticas, muy pronto militares, y en todo caso existenciales, de lo que había anunciado Bush padre en 1992, en Río de Janeiro: «¡Nuestro modo de vida no es negociable!». Ahora, por lo menos, las cosas están claras: ya no existe el ideal de un mundo compartido por lo que, hasta ahora, se llamaba «Occidente».
Primer acontecimiento histórico: el Brexit. El país que inventó el espacio indefinido del mercado, tanto en el mar como en tierra; el que conminó sin descanso a la Unión Europea a no ser simplemente una vasta boutique … Ese mismo país, ante la irrupción de unas cuantas decenas de miles de refugiados, decide, por un impulso, no seguir jugando a la mundialización. En busca de un imperio desaparecido desde hace mucho tiempo, está intentado desprenderse de Europa a costa de dificultades cada vez más inextricables.
Segundo acontecimiento histórico: la elección de Trump. El país que había impuesto al mundo su particular mundialización, y con qué violencia; el país que se había fundado en la emigración, eliminando a sus primeros habitantes, le confía su destino a quien promete aislarlo como una fortaleza, no dejar entrar refugiados, no participar en ninguna causa fuera de su suelo, al tiempo que sigue interviniendo en todas partes con la misma descarada torpeza.
Este nuevo interés por las fronteras en quienes habían abogado por su desmantelamiento sistemático sella el fin de una manera de concebir la mundialización. Dos de los principales países del antiguo «mundo libre» les dicen a los demás: «¡Nuestra historia ya no tiene nada que ver con la vuestra; idos al diablo!».
Tercer acontecimiento histórico: el retorno, la extensión, la amplificación de las migraciones. Al mismo tiempo que cada país se resiente de las múltiples amenazas de la mundialización, muchos tienen que organizarse para acoger en su suelo a millones de personas —¡algunos dicen decenas de millones!— que la acción acumulada de las guerras, los fracasos del desarrollo económico y la mutación climática lanza a la búsqueda de un territorio habitable para ellos y para sus hijos.
¿Puede afirmarse que se trata de un viejo problema? No, porque esos tres fenómenos son aspectos diferentes de una misma y única metamorfosis: la noción misma de suelo está cambiando de naturaleza. El suelo soñado de la mundialización comienza a desaparecer. Ahí está toda la novedad de lo que, púdicamente, se llama la «crisis migratoria».
Si la angustia es tan profunda es porque empezamos a sentir que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Porque estamos descubriendo, con relativa claridad, que todos estamos en migración hacia territorios por redescubrir y por reocupar.
Y esto es así en razón de un cuarto acontecimiento histórico, el más importante y el menos discutido: el 12 de diciembre de 2015, en París, durante el acuerdo sobre el clima: la cumbre COP21 .
Para medir el verdadero impacto de la cumbre lo importante no es tanto lo que todos los delegados han decidido, ni siquiera el hecho de que ese acuerdo sea o no aplicado (los negacionistas harán lo que sea para destrozarlo). No, lo importante es que ese día todos los países firmantes, al mismo tiempo que aplaudían el éxito de un acuerdo improbable, comprendieron con horror que si llevaran a cabo sus respectivos planes de modernización, no habría un planeta compatible con sus expectativas de desarrollo. Necesitarían varios planetas, pero solo tienen uno.



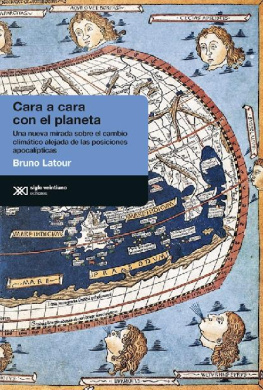
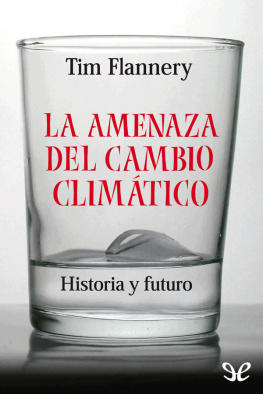
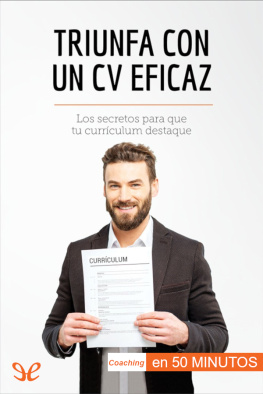
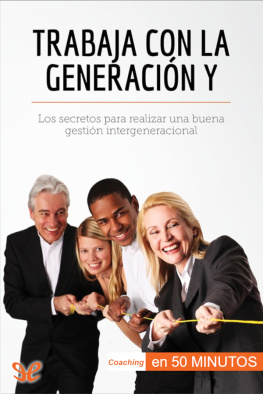
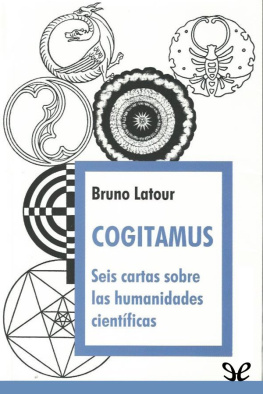
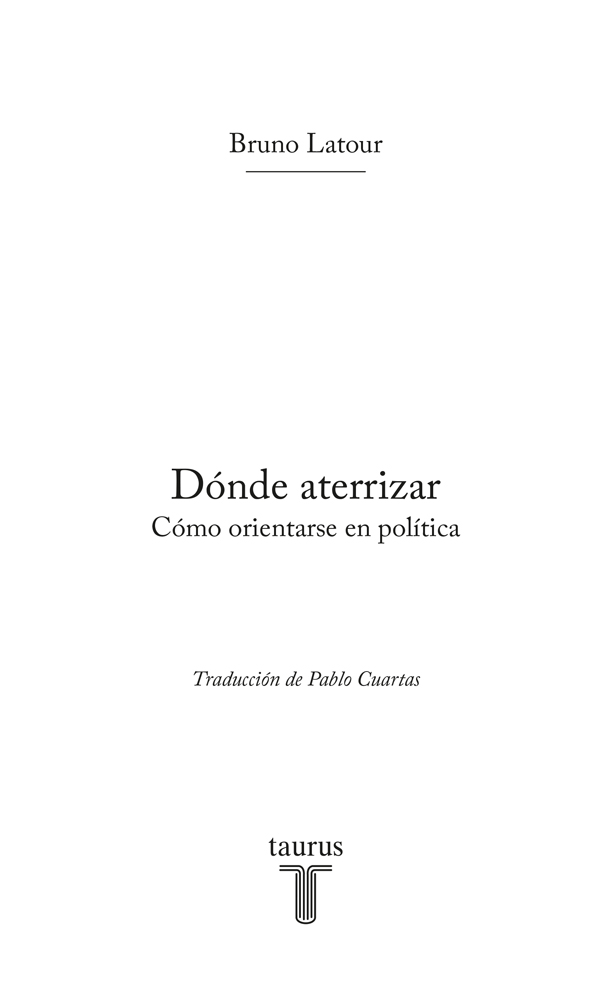

 @megustaleer
@megustaleer @tauruseditorial
@tauruseditorial @megustaleer
@megustaleer