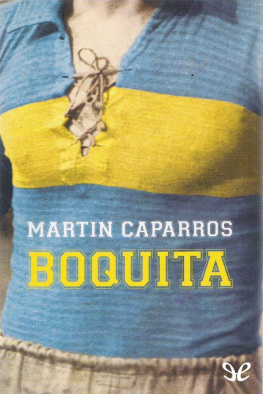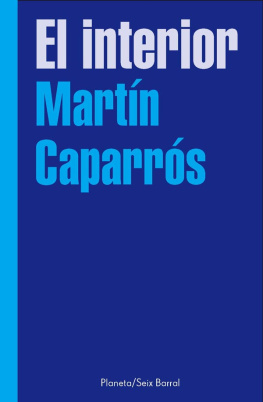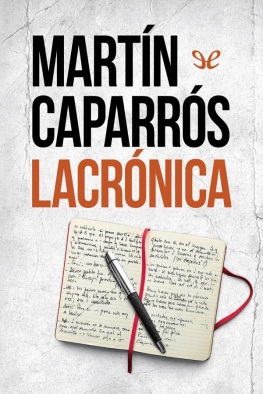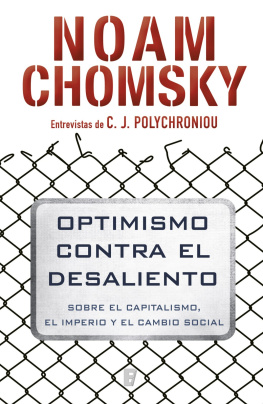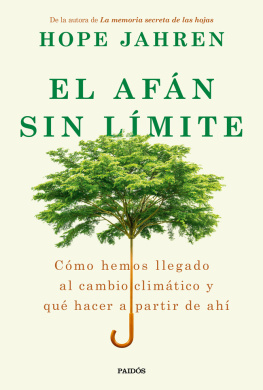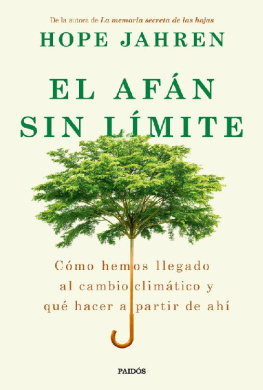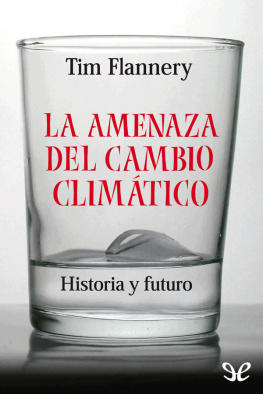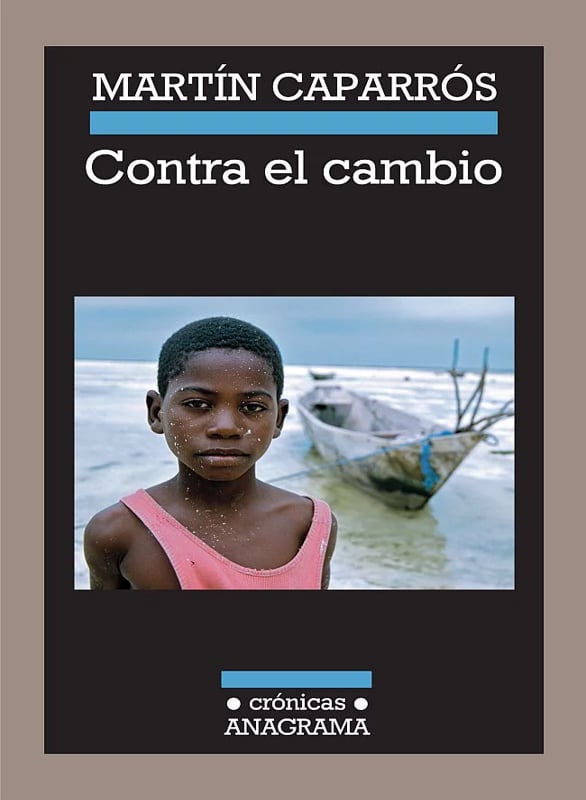CONTRA EL CAMBIO
Sucedió en algún momento de estos años: de pronto, el mundo se despertó con un apocalipsis nuevo: el planeta sufriría un cambio climático tan profundo que nunca nada volvería a ser igual. Y, entonces, gobiernos, famosos, organismos internacionales, grandes corporaciones, pequeñas oenegés se lanzaron a luchar contra el cambio. Contra el cambio es un recorrido por una decena de países -Brasil, Nigeria, Níger, Marruecos, Mongolia, Australia, Filipinas, las Islas Marshall, los Estados Unidos- que sufren la amenaza climática. Pero es, sobre todo, una reflexión afilada, provocativa sobre este trastorno que parece ser el problema más importante de un mundo plagado por el hambre y la miseria. Con humor, con elegancia, con vehemencia, Contra el cambio discute los sentidos del ecologismo, el lugar de la Naturaleza en nuestra sociedad, los intereses verdes de los grandes capitales, la ideología del conservacionismo, el clima de una época que piensa su futuro como una espada de Damocles. Y lo hace proponiendo un género mixto -una crónica que piensa, un ensayo que cuenta- llamado a renovar la forma de la no-ficción en castellano.
©2010, Caparrós, Martín
©2010, Anagrama
Colección: Cronicas
ISBN: 9788433925916
Generado con: QualityEbook v0.84
Generado por: Oleole, 22/11/2016
Martín Caparrós
Contra el cambio
Un hiperviaje al apocalipsis climático
EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA
Primera edición: septiembre 2010
© Martin Caparros, 2010
© EDITORIAL ANAGRAMA, S. A., 2010
ISBN: 978 − 84 − 339 − 2591 − 6
Depósito Legal: B. 28107 − 2010
Cita
CHANGE changes.
T. S. ELIOT
1. AMAZONAS
SON los dos movimientos combinados: el vaivén regular, sereno de la hamaca, el cabeceo del barco por las olas del río; entre los dos hacen del mundo una perfecta cuna. Un poco más allá, bajo otra luna, el Amazonas nos desdeña.
El mundo, digo, una perfecta cuna.
No hay nada que deteste más, nada que me guste más que sentirme parte de una red, un tejido, las formas intrincadas del plural: algún nosotros. Nosotros somos, ahora, los pasajeros pacientes, pobres, no muy limpios pero amontonados del Deus É Fiel. Nosotros somos muchas señoras, muchos chicos, hombres, todos echados en hamacas: viajar, aquí, para nosotros, quiere decir echarse y dejar que el mundo pase. Hace unas horas, en la cubierta del barco de madera, veinte metros de largo —el tamaño de cualquier carabela, Colón en la deriva más temible—, los que llegábamos fuimos colgando unas cuarenta hamacas; cada cual buscó la orientación que más le convenía para atarlas a los ganchos del techo. Yo, en ese momento, era un neófito y debí suponer: las ventajas posibles consistirían en no tener una hamaca directamente colgada sobre tu cara, imaginar la posibilidad de respirar, evitar los olores más voraces, tener si acaso vista al río;
pero, como hay que colgar la hamaca antes que muchas otras, toda la astucia reside en suponer las conductas ajenas, calcularlas, equivocarse en un juego de muchísimas variables: una red, un tejido. Nosotros somos ese juego, y las cuerdas se cruzan en el aire, las telas se acunan en el aire, los cuerpos se disputan el aire, disputamos. Nuestras hamacas son más que nada rojas y rositas pero también hay verdes, celestes, azules, amarillas, una violeta, una muy ancha en blanco y negro. Avanzamos, río abajo, en esa posición inverosímil que las personas sabemos conseguir en las hamacas: despatarradas.
Despatarrada es la palabra.
O, dicho de otro modo: con esa falta de pudor corporal que es el gran aporte de las culturas tropicales al mundo en que vivimos.
Despatarradas, las palabras.
Hace calor. Pese al viento del río hace calor, el sudor se amontona, y el Deus E Fiel se hamaca. A los lados, convertido en orillas, el mundo sigue su avance hacia ninguna parte. Hay ratos de ranchitos sobre el río, ratos de selva cerrada y desdeñosa, ratos de llanura desmontada con sus vacas y hay incluso, de tanto en tanto, un pueblo. Las nubes siguen bajas; al fondo, un arcoíris. Nosotros, en las hamacas, discurrimos: en las hamacas cuatro mujeres leen revistas, una un libro, dos la Biblia, dos duermen con sus hijos encima, una chica mira una película en su laptop; los hombres, en cambio, no hacen nada. Duermen o se mecen, miran del techo cada pormenor. El techo debe ser un primor de pormenores. Hay que saber hacer nada durante quince horas, panza arriba, pensar cosas o no pensar en nada durante quince horas panza arriba, cara al techo, pancho; por menos que eso se arman religiones o, por lo menos, cultos. Hay que saber hacerlo y, en general, para saberlo, el trópico.
En medio del hiperviaje, las horas de barco lento y río son un viaje a otros ritmos, a un tiempo de otros tiempos.
Y la señora muy flaca, casi vieja, avejentada, sentada de través en su hamaca, que se sacude, llora, repite todo el tiempo no quiero, no quiero, no quiero. Una mujer joven —su hija, me dirá— le masajea la espalda. No quiero, no quiero, lloriquea. Después la hija nos contará que a su mamá le sacaron un cáncer y una teta y le recetaron una quimioterapia pero no podía ir a Manaus para hacérsela, así que lo dejó. Y que hace unos días le empezó a doler mucho el pecho, mucho mucho, y que por eso fueron a Manaus y que el médico les dijo que ya no se podía hacer más nada, y ahora están de vuelta.
La señora dice que no quiere.
El barco sigue, cabecea. Al frente, uno de los paisajes fetiche de este mundo: el río más potente, el que cruza la mayor reserva verde del planeta, un mito de los tiempos. Detrás nosotros, las hamacas, y abajo, en lo más bajo, una carga hecha de cajones de cerveza, electrodomésticos —ventiladores más que nada, tanto aire que necesita movimiento— y mercancías de almacén: detergentes, arroz, galletas, chocolates. La Amazonia importa el 80 por ciento de sus alimentos: el gran vivero del mundo no consigue producir lo que se come.
Yo empecé porque pensé que acá sí me podían pasar cosas, me dice el capitán. El capitán se llama Soares —flaco, bajo, nervudo— y dice que lleva casi treinta años recorriendo el río, abajo, arriba, y que empezó porque pensó que así iba a tener una vida variada, mujeres, aventuras, esas cosas. Pero que las cosas que pasan son si llueve o hay tormenta, si la hélice del barco se le atora o el motor capota, si el dueño le reprocha esto o lo otro: las cosas que pasan son problemas. Y con las mujeres también: si a veces me encuentro alguna también es un problema. Que si hubiera sabido nunca habría querido las otras cosas y que lo sabio es querer las mismas, las de uno, dice, flaco, nervudo, cervecita en la mano, filósofo improbable.
Querer las propias es no querer las otras, dice
—o viene a decir de cierto modo.
Suspender el juicio, escuché en estos días: que el gran error del mundo fue suspender la incredulidad frente a lo inverosímil del mercado financiero, decidirse a creer aún en lo increíble: que por eso las personas y los banqueros y los gobiernos se creyeron que podían seguir interminablemente colgados de la brocha. Suspender el juicio: siempre la tentación de suspender el juicio, de dejarse decir, de escuchar los cantos de sirenas, de perros, de pelados de traje, de bataclanas mal pagadas, de los profetas del espanto. A Orellana le costó muy caro. Don Francisco de Orellana fue el primer patrón europeo que navegó por estas aguas, en unas balsas mal atadas, al frente de cincuenta desarrapados que cada día eran menos, año de gracia de 1542. El mundo en aquel año estaba definido por desarrapados que navegaban mal atados: el mundo en aquel año rebosaba de arrapados que no navegaban ni atados ni desatados pero lo definían los que sí; el mundo siempre se dejó definir por unos pocos, me parece, temo. O, dicho de otro modo: creo. Orellana creía pero creía en otras cosas: gracias a su creencia pudo seguir adelante con su viaje imposible, contra la enfermedad, las rebeliones, los ataques. El viaje, contra todo pronóstico, llegó a su final, cinco mil kilómetros más tarde, en la desembocadura del gran río, y Orellana pudo volver a España y difundir su idea creyente: que los indios o incluso indias que lo habían atacado desde las orillas eran mujeres amazonas y que, por lo tanto, el río llevaría ese nombre. Si no hubiera sido tan ingenuo tan creído —o tan instruido: si no hubiese conocido y creído y retomado el mito de las amazonas—, el gran río se podría haber llamado Orellania o, por lo menos, quién sabe, San Francisco. Pero el hombre creía, había suspendido la incredulidad: por eso pudo terminar su viaje, por eso pudo equivocarse tanto.