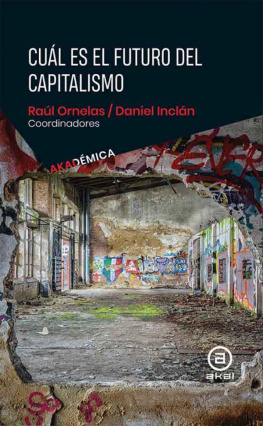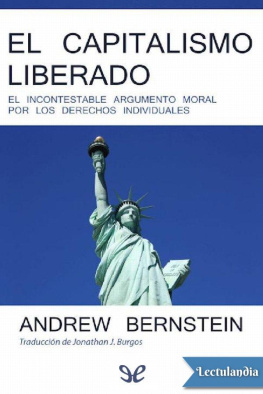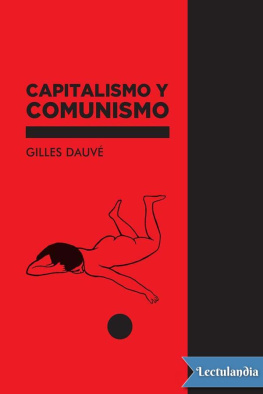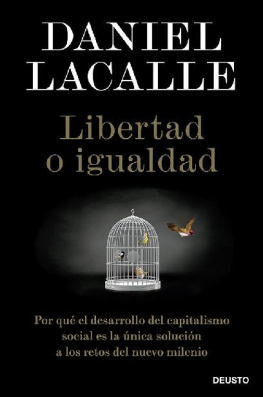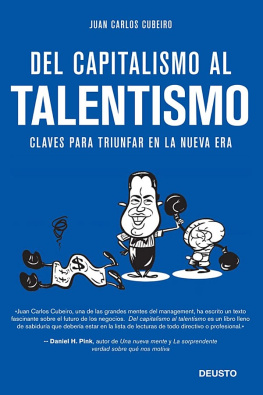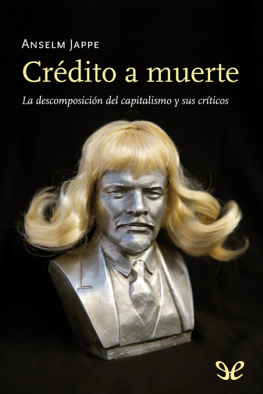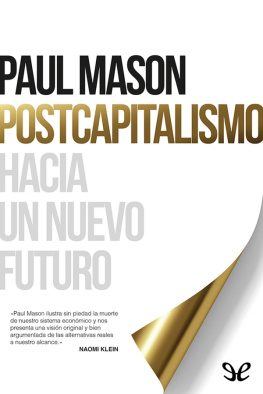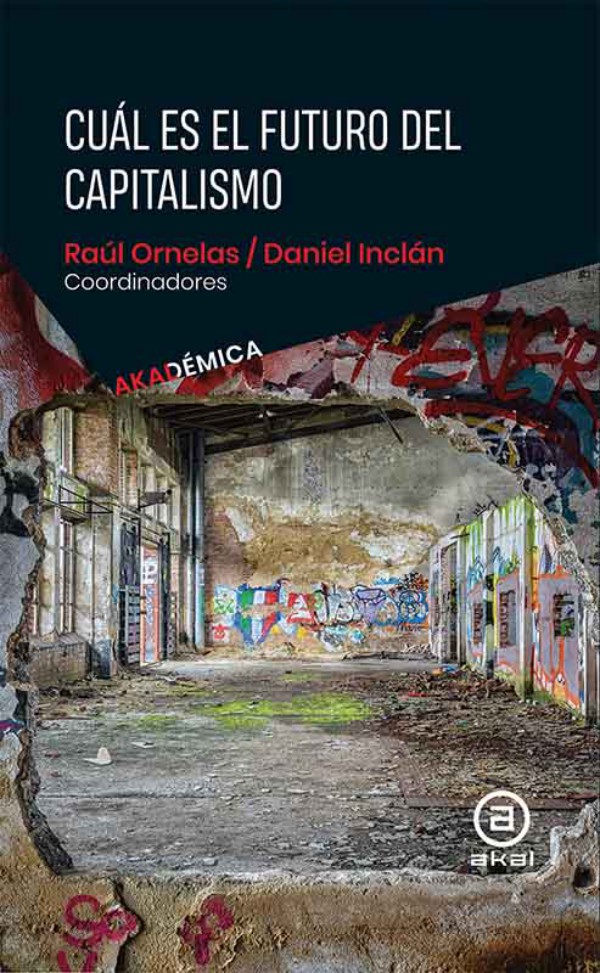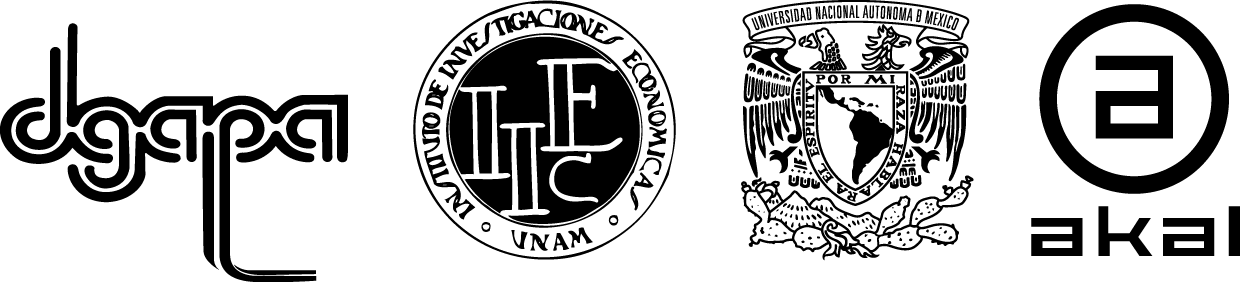Raúl Ornelas
Daniel Inclán
A gosto de 2019. La noticia corrió, literal, como un incendio: ¡Amazonia arde! El episodio ofreció una imagen condensada del proceso de dislocación del capitalismo: a través de él y durante varias semanas se expresó el conjunto de contradicciones de nuestra época.
En primer lugar, la intensificación del desarrollo capitalista y su carácter autodestructivo: la acumulación de capital y la obtención de ganancias siguen produciéndose, pero a costa de la destrucción de sus bases materiales. Tal es el caso de la selva amazónica: de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el 20 de agosto se detectaron 74 155 incendios solo en la Amazonia brasileña; entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2019, la misma fuente reporta más de 331 mil incendios en los 13 países que comparten la Amazonia, entre los cuales destacan Brasil con más de 176 mil focos, Bolivia con 43 mil, Argentina y Venezuela con 27 mil cada uno. Frente a estos ritmos de destrucción, se proyecta la desaparición de 40% de la selva hacia el año 2050.
En segundo lugar, destaca la acción social sobre lo no-humano. La intensidad y el agravamiento de los incendios es resultado de una combinación de factores, entre los cuales resalta el aumento de las temperaturas: el llamado calentamiento global, cuyo origen antropogénico ha sido comprobado una y otra vez. Además, dos tipos de decisiones gubernamentales inciden de manera significativa en el proceso de devastación de Amazonia: la apertura de la frontera de explotación de la selva en prácticamente todos los países de la región y la disminución de los recursos de todo tipo dedicados al cuidado y restauración de la biosfera. La expresión extrema de esta relación son los incendios provocados por productores agropecuarios y mineros que de esa forma amplían las superficies para sus explotaciones: imágenes satelitales mostraron que un importante número de los incendios en 2019 se originaron en terrenos desmontados y no fueron obra de alguna «catástrofe natural». Este escenario fue preparado y favorecido por las decisiones gubernamentales para incentivar, o al menos tolerar, las actividades productivas en Amazonia, así como por la negligencia de gobernantes y empresarios para actuar de manera contundente frente a un fenómeno de destrucción acelerada que exigía el emprendimiento de acciones rápidas y eficaces para controlar los incendios y sus secuelas.
En tercer lugar, con los incendios también desaparecieron bases materiales de grupos étnicos, y con ellas, los saberes para poder producir el entorno selvático. Los fuegos de la catástrofe también arrastran con saberes ancestrales. A ello contribuye el reiterado discurso que caracteriza Amazonia como un desierto verde, una extensión de riquezas lista para explotarse; con lo que se olvida que una tercera parte de la selva es producto de las interacciones de los habitantes con los ecosistemas.
En cuarto lugar, el acontecimiento estuvo teñido con altas dosis de posverdad . Por una parte, es conocida la voluntad de los gobiernos y de los empresarios de la región para seguir expandiendo la frontera capitalista a costa de la selva y del conjunto del ecosistema amazónico. En ello se ha distinguido Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien durante su campaña afirmó que la protección de la tierra obstaculiza el crecimiento y se manifestó por abrir el territorio amazónico a la explotación comercial. A ello se sucedieron decisiones contra regulaciones e instancias que protegen territorios y pueblos que habitan Amazonia. Con tales antecedentes, resultaron grotescas las declaraciones de este personaje, atribuyendo los incendios a organizaciones no gubernamentales supuestamente en represalia por el recorte de fondos oficiales. El juego de espejos escaló hasta la geopolítica internacional cuando diversos gobiernos metropolitanos, encabezados por el de Francia, criticaron las políticas de Bolsonaro y llamaron a actuar conjuntamente para «salvar los pulmones del mundo». Frente a tales declaraciones que encauzaron la indignación por la destrucción de la selva, el presidente y algunos grandes empresarios agroindustriales de Brasil echaron mano de la retórica nacionalista afirmando: «la Amazonia es nuestra», y que no cederían el control de esa región.
Meses después, los gobiernos siguen emitiendo declaraciones de apoyo a una u otra posición, muchas personas siguen «rezando por Amazonia» y exigiendo a los gobernantes que detengan la destrucción de esa región del mundo… mientras los incendios continúan.
El episodio se reprodujo, amplificado, en Australia. Meses de sequía e incendios arrasaron más de diez millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Bélgica y seis veces mayor a la superficie destruida en Amazonia, matando a más de mil millones de seres vivos y poniendo en peligro la existencia de un incalculable número de especies vegetales y de hongos. Y en el colmo del pragmatismo, para cuando se lean estas líneas, habrán sido «sacrificados» diez mil camellos silvestres, por decisión del gobierno australiano, tomando como justificación la escasez de agua.
Estas anécdotas resumen el espíritu de una época en la que aumenta la conciencia sobre la destrucción del ambiente, al tiempo que las élites empresariales y gubernamentales se atrincheran entre el negacionismo acerca del cambio climático y las estrategias de una imposible adaptación frente a las múltiples rupturas del metabolismo planetario.
Las relaciones sociales, en todos sus planos, también están trastornadas: las certezas liberales sobre la economía de mercado, la democracia representativa y la primacía del individuo-ciudadano-consumidor giran en el vacío y tienden a disiparse como pilares de la civilización capitalista. La bancarrota del liberalismo puede ser ilustrada por dos procesos si no simétricos, sí simultáneos: el fortalecimiento de la ultraderecha que ocupa cada vez más posiciones políticas en las instituciones representativas, formando incluso gobiernos autoritarios en Filipinas, Brasil o Austria; proceso cuestionado por las irrupciones sociales de carácter local, regional y nacional, cuyos recientes ejemplos en Ecuador, Chile y Haití, han adquirido fuertes tintes de crítica radical al estado de cosas imperante.