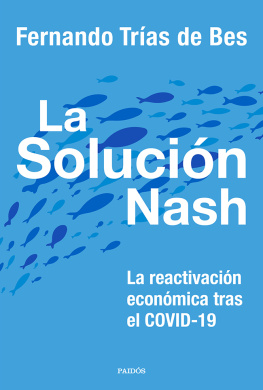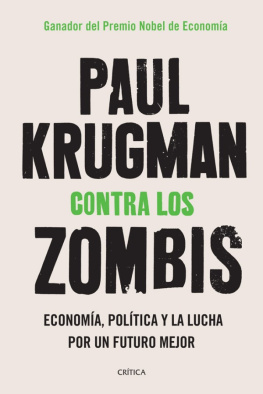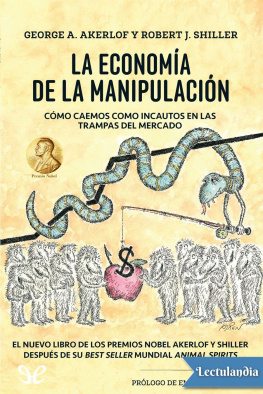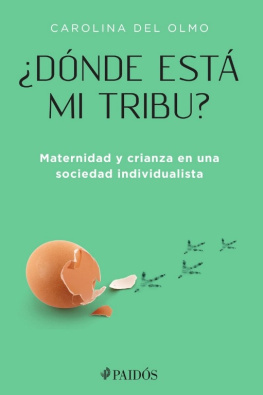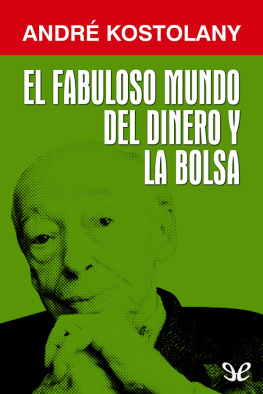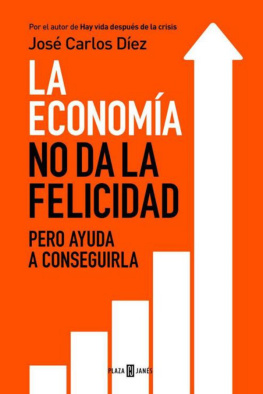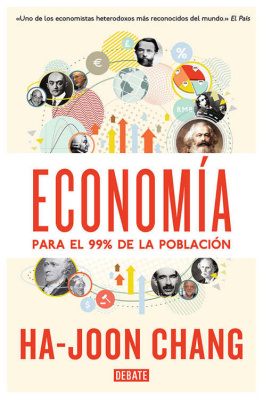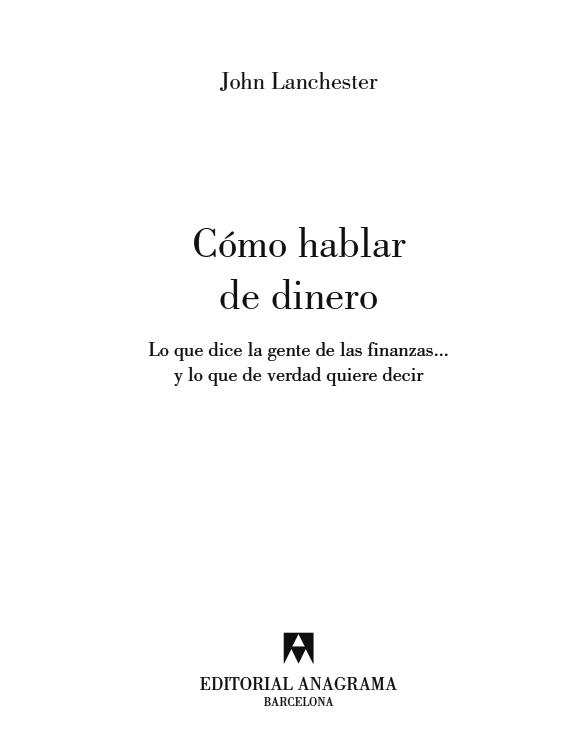Índice
Para Mary-Kay Wilmers
Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando tienen razón como cuando no la tienen, son más poderosas de lo que suele creerse. De hecho, es poco más lo que gobierna el mundo. Los hombres prácticos, que se consideraban completamente libres de toda influencia intelectual, son, por lo general, esclavos de tal o cual economista difunto. Los locos en el poder, los que oyen voces en el aire, destilan su frenesí de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Estoy seguro de que la fuerza de los intereses creados suele ser muy exagerada si se la compara con la invasión gradual de las ideas.
JOHN MAYNARD KEYNES,
Teoría general del empleo, el interés y el dinero
SUGAR: ¿Tienes un yate? ¿Cuál es? ¿El grande?
JOE: Ése seguro que no. Con todos los problemas que hay en el mundo, creo que nadie debería tener un yate con cabida para más de doce personas.
BILLY WILDER y I. A. L. DIAMOND,
Con faldas y a lo loco
INTRODUCCIÓN
En lo tocante a la economía, los gobiernos se parecen al coronel de la marina al que Jack Nicholson da vida en Algunos hombres buenos: «¿Quiere la verdad? ¡Usted no sabría qué hacer con la verdad!» Por lo visto, los gobiernos suponen que no somos fiables a la hora de enfrentarnos a los hechos y manejar realidades incómodas sobre el modo en que funciona el mundo; y –seamos sinceros– puede que esa suposición tenga un punto de verdad. Aunque nosotros, el pueblo, nunca admitiríamos nada semejante, en general preferiríamos que nos ahorrasen ciertas verdades difíciles de encajar. Como señala un personaje de la novela La información, de Martin Amis: «Negarlo todo era genial. Era lo mejor. Negar era incluso mejor que fumar.» Por desgracia, en este caso la negación no funciona. Cuando las corrientes económicas que atraviesan toda nuestra vida eran templadas y benignas, era fácil no pensar en ellas, del mismo modo en que es fácil no pensar en una corriente que desciende suavemente hacia nosotros por un río; y más o menos eso fue lo que todos hicimos, sin ser conscientes, hasta 2008. Después se vio que esas corrientes eran mucho más fuertes de lo que sabíamos, y que, en lugar de mimarnos y de ayudarnos a avanzar, nos arrastraban hacia altamar, donde la única opción era luchar contra ellas, con fuerza y sin certeza alguna que nos garantizase que todo nuestro empeño bastaría para devolvernos a la seguridad de la orilla.
Ése es, básicamente, el motivo por el que he escrito este libro. La brecha que se abre entre nosotros y la gente que entiende de economía y de dinero es enorme. Parte de esa brecha se abrió intencionadamente, recurriendo para ello al secretismo y la confusión; sin embargo, creo que son más las cosas que tienen que ver con el hecho de que así todo era más sencillo, y más sencillo para ambas partes. La gente de las finanzas no tenía que explicar qué estaba tramando; lo único que necesitaba era escribir sus propias normas, y la verdad es que salió muy bien parada. Para el resto de los mortales, lo mejor de todo era no tener que pensar nunca en la economía. Durante mucho tiempo, ese sistema se percibió como una situación en la que todos ganaban, pero ya no. Fuimos demasiados los arrastrados por esa corriente, e incluso tras volver a tierra firme –los que lo conseguimos– seguimos recordando la fuerza del oleaje y lo indefensos que nos sentimos. La brecha de la que hablo es una distancia que tenemos que salvar, tanto a nivel macroeconómico –para así ser capaces de tomar decisiones democráticas contando con la información necesaria– como en el plano microeconómico, es decir, en lo relativo a las decisiones que tomamos.
Si esa brecha existe es, en gran parte, por un motivo casi vergonzosamente simple; léase: el no saber de qué habla la gente de las finanzas. Sea en la radio, sea en la televisión o en los periódicos, una voz habla de esto fiscal y aquello monetario, o de tipos marginales de tal o cual cosa, o de blindaje de bonos y precio de las acciones, y hasta cierto punto sabemos de qué habla; pero, en realidad, no lo sabemos, y mucho menos en la medida necesaria para seguir la conversación en tiempo real. Por ejemplo, «tasas de interés» es un término que contiene una gran cantidad de información sobre el modo en que funcionan las cosas, no sólo en los mercados y las finanzas, sino en toda una sociedad. Puedo decir que lo sé todo acerca de ese conocimiento a medias, porque yo era, y no exagero, de los que hasta cierto punto sabían de qué se hablaba, pero que no contaba con los detalles suficientes para tomar parte en la discusión como un adulto bien informado. Ahora que sé más, creo que los demás también deberían saber más. Así como C. P. Snow dijo que todo el mundo debería conocer la segunda ley de la termodinámica,* todo el mundo debería saber qué son las tasas de interés y por qué son importantes, y también qué es el monetarismo, el producto interior bruto (PIB) y la curva de rendimientos invertida (y por qué da miedo). Tomando el lenguaje como punto de partida comenzamos a disponer de las herramientas que permiten dibujar un cuadro económico claro o varios, y por eso quiero que este libro dé al lector esas herramientas, y espero que, tras leerlo, pueda oír las noticias de economía, o leer las páginas de finanzas de los periódicos, o el Financial Times, y saber de qué se habla ahí; la misma importancia atribuyo a que uno llegue a tener la sensación de estar de acuerdo o no. Los detalles de las finanzas modernas suelen ser complicados, pero los principios subyacentes no lo son; es mi deseo que, al acabar este libro, el lector se sienta mucho más seguro de la idea que tiene sobre esos principios. El dinero se parece mucho a los bebés; una vez que aprendemos su lenguaje, la regla es la misma que propuso el Doctor Spock, autor de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, Tu hijo. La guía esencial para la crianza de los hijos, desde el nacimiento hasta la adolescencia: «Confíe en usted. Usted sabe más de lo que cree saber.»
El lenguaje del dinero
Era un sacerdote el que guardaba el misterio más importante del Antiguo Egipto, la inundación anual de la llanura del Nilo, cuyas aguas permitían que Egipto tuviese agricultura y, por ende, una civilización. Ese misterio ocupó durante muchos siglos el lugar central de la sociedad, tanto en sentido práctico como ritual, y convirtió el Antiguo Egipto en la sociedad más estable que el mundo ha conocido jamás. El calendario egipcio, que se confeccionaba teniendo en cuenta la crecida del río, se dividía en tres estaciones, todas ellas vinculadas al Nilo y el ciclo agrícola que el río establecía: Akhet, o la inundación; Peret, la estación de los cultivos, y Shemu, la cosecha. El volumen de la inundación determinaba el tamaño de la cosecha: si el agua era escasa, la hambruna estaba asegurada, y si era demasiada, lo seguro era una catástrofe. Si la cantidad era la justa, todo el país prosperaba. Hasta el último detalle de la vida junto al Nilo se relacionaba con la inundación, e incluso el sistema fiscal se basaba en el nivel de las aguas, pues era ese nivel el que determinaba lo prósperos que serían los agricultores en la estación siguiente. Año tras año, los sacerdotes celebraban complicados ritos para predecir la inundación y la cosecha resultante. La élite religiosa disponía de un rico sistema mitológico, emocionalmente satisfactorio, y de un lenguaje complejo y sutil hecho de símbolos que se inspiraban en esa mitología, y gozaba de una posición de poder casi intocable en el centro de una sociedad increíblemente estable que permaneció prácticamente estática durante miles de años.