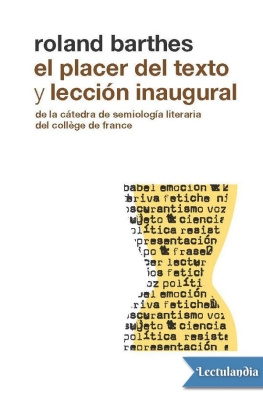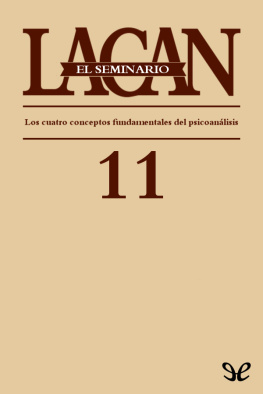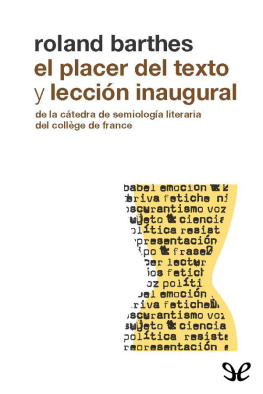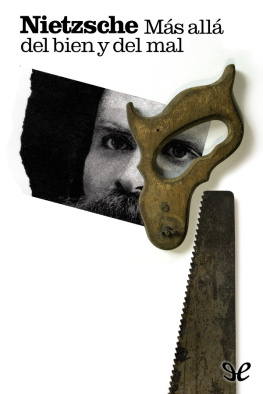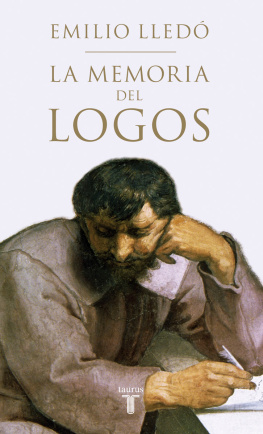1.ª ed. digital, 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
1. En voz alta
Quien oye cómo suena la lengua lee mejor. Hay que escuchar cuando se lee.
H ANS -G EORG G ADAMER
El momento de descifrar una frase, a los cinco o seis años, cuando en la escuela te dicen «lee aquí», coincide con un descubrimiento atípico. Al principio, la docilidad infantil obedece sin rechistar la orden de la maestra. Ella desea evaluar el aprendizaje, poner una nota, dejar claro el instante del vínculo con el texto, por eso obliga a una lectura en voz alta. Este acto peculiar constituye al principio una auténtica rareza. Se pretende juzgar la calidad del tono, de la articulación de las palabras, del ritmo de la frase. Más alto, por favor. ¿Puedes repetir? ¿Qué dice aquí? Respira, estás en un punto y aparte.
Se empieza a leer así, en público, delante de toda la clase de la escuela de primaria. Al principio, todas hemos exhibido la letra desnuda en el papel, sin acogerla todavía en nuestro seno. Debemos recubrirla con un chal o una manta y darle calor, acercarla a la estufa de la habitación de invierno donde Descartes descubrió que pensaba y creyó que su voz era él. Todavía falta para que las palabras leídas se conviertan en un regalo, el amigo anhelado llamando a la puerta después de un largo tiempo sin vernos. Mientras tanto, la maestra se apropia de nuestra voz como prueba de rendimiento. Es una colonización en toda regla. En la lista de competencias escolares dice: lee en voz alta frases cortas. Cuando el boletín de notas llega a casa, los padres están orgullosos de los avances escolares y sonríen complacidos. Leer en voz alta es una de las primeras conquistas de la civilización. Pero todavía no lees con tu propia voz. Tu voz todavía no suena bien.
Pasan las semanas y los meses. Amanece un tímido día en el que miramos la página y sus letras como el agua de la lluvia que cae desde el cielo. Sacamos la plantita al balcón para que esté contenta y las gotitas iluminen las hojas verdes. Pegadas al papel, cosidas entre ellas y sin separación, las letras bailan un poco. Después, un segundo nada más, entran despacito en nuestro interior. Hacen fila sin amontonarse. El corazón da un respingo. El mundo calla. ¿Quién habla? Entonces nace una voz que lee por dentro sin demostrar nada, abandonando su condición de buena alumna y sus notas excelentes. Cuenta historias, hace preguntas, describe paisajes, sufre de amor, teme a la muerte. Se ríe suave por debajo de la nariz. Es la voz que la maestra no puede pedir ni evaluar. Es traviesa, rebelde, un poco maleducada. Es parlanchina. Está escondida bajo la piel y las uñas, entre el cuero cabelludo y la humedad de los párpados. No quiere ser simpática ni popular.
Quien toma conciencia de que puede leer para sí descubre una verdad sobre qué es. El susurro, entreabriendo los labios para escuchar mejor qué dice el texto, se convierte de repente en una comprensión inabarcable. ¿Por qué? No hace falta abrir la boca para abrazar las frases. Los párrafos se ofrecen como un helado exquisito que hay que lamer con fruición antes de que el calor lo derrita y se pegue la crema en la punta de los dedos.
Con el tiempo, las lecturas se suceden. Tomamos entre nuestras manos, todavía reblandecidas por el sueño nocturno debajo de las sábanas calientes, un texto. Siempre es demasiado temprano para levantarse. El texto se esconde en un libro, sobre un pedazo de papel en el que se anotó un nombre con pulso tembloroso. El texto aparece en la pantalla del dispositivo digital, despliega la biblioteca electrónica con luz propia. Es la fruta madura que pelamos y abrimos suavemente. Retiramos con la punta de los dedos la pulpa de dentro y el huesecito que está en el medio. La dulzura de la fruta penetra en nuestra garganta sin irritación. Leemos y estamos solos, separados del imperativo escolar y de la aparición pública.
Al principio, mirábamos el texto. Era bonito contemplar las letras de imprenta, como las montañas al anochecer o el bosque desde lo alto de un cerro. En el colegio querían que las letras corrieran juntas de la mano, enlazadas por la cintura. En el texto impreso solo hacen fila durante el recreo. Después, ya no contemplamos los juegos de las letras. Como en una especie de crucigrama, nos entretenemos en localizar el sentido ausente. Jugamos al escondite con esa idea, un momento, la vi en esta página y ahora no la encuentro.
Otra voz distinta surge entre carcajadas y carrerillas. Ya no es la voz interior para zafarse de la evaluación. Es un sonido y una tonalidad diferentes. Se oye muy cerca un campaneo alegre. ¿Quién está ahí? Escuchamos a otro que habla por el texto y a través de él. Ya no somos nosotros, ay, ay. Pero entonces debemos investigar, por dentro del texto que habla, por qué lado corretea esa voz sonora.
Leer filosofía es visitar un lugar desconocido que ni siquiera hemos visto buscando por internet. ¿A qué edad se empieza a leer filosofía? La adolescente oscura e introvertida, encerrada detrás de la puerta de su universo doméstico, dispuesta a frustrar para siempre lo que se espera de ella, tomó prestado de la biblioteca del instituto un volumen de Platón, la Apología de Sócrates . Es la historia de un hombre condenado a muerte que no tiene abogado. Se defiende solo con la fuerza de su propia voz y la compañía de sus amigos. Y la verdad que lleva sobre los hombros. Piensa en voz alta. Es un rebelde, un freak . Pero el texto es más que esta historia de un hombre solo. ¿Más qué? Siempre más de lo que cree.
Es así como el mundo de lo que está por ver se despliega en forma de abanico de voces cuando se piensa en voz alta. Cuando suena la filosofía.
* * *
En su obra autobiográfica La lengua salvada , el escritor Elías Canetti desarrolla en distintos momentos del texto la idea de cómo se aprende en la vida. Cuenta que de pequeño sentía una vivacidad natural que permitió anudar su voz al saber. Y dice, literalmente, «haciendo honor al saber». ¿Qué quiso decir con esta frase? La voz del niño Canetti, atrapado entre el deseo de su madre y las exigencias de los profesores, se despereza entre estas líneas para reivindicar que el saber está vivo cuando se puede decir en voz alta. Esta cuestión de que el saber salga de su silencio, cuando tantas veces se intenta hacerlo enmudecer, es muy interesante para la filosofía o, al menos, para quienes nos dedicamos a reflexionar sobre lo filosófico como una forma sonora de pensar. A veces enseñar es una manera de hacer enmudecer el saber, de atraparlo en las cápsulas de contenido o de concentrarlo en evidencias. En el aula, tomar la palabra es importante. Para Canetti es algo más: es intenso. Hay una intensidad vivida en lo que se dice en voz alta, cuando el saber se expresa al fin de una manera sonora. Sin embargo, no siempre la voz de los estudiantes es escuchada como el medio por el que se expresa el saber. Canetti defiende un saber vivo. Dice que «es propio del saber el querer mostrarse» y añade: «y no contentarse con una simple existencia oculta». En clase, el niño demuestra su ímpetu al responder las preguntas, hacer un comentario, discutir o ilustrar. Este escritor defiende que el buen saber, en contacto con los libros y con los profesores, debe ser dicho en voz alta y sin que te lo ordenen. Debe sonar a algo. Si enmudece, acaba por ser un peligro y a largo plazo puede explotar: