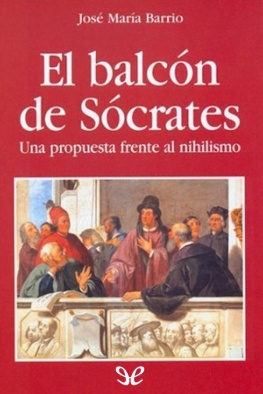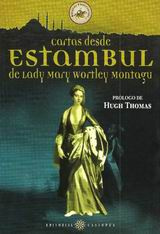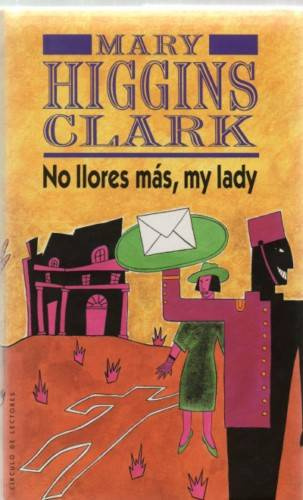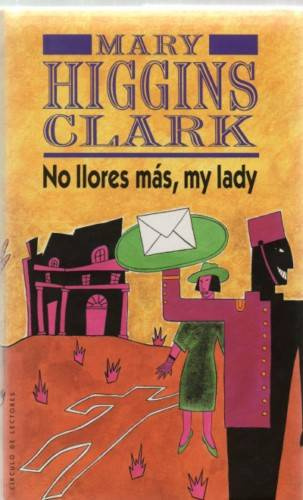
Mary Higgins Clark
No Llores Más, My Lady
Weep No More, My Lady, 1987
Para mis nietos…
Elizabeth Higgins Clark
y
Andrew Warren Clark,
los dos «Dirdrews»
con amor, alegría y deleite.
Julio 1969
Ese día en Kentucky había amanecido muy caluroso. Elizabeth, de ocho años, se acurrucó en un rincón del angosto porche, tratando de acomodarse en la estrecha banda de sombra que proporcionaba el voladizo. El cabello le caía sobre el cuello aun cuando lo tenía atado con una cinta. La calle estaba desierta; casi todo el mundo dormía la siesta del domingo por la tarde o se había ido a la piscina local. A Elizabeth también le hubiera gustado ir, pero sabía que era mejor no pedirlo. Su madre y Matt habían estado bebiendo todo el día y empezaban a reñir. Odiaba que lo hiciera, en especial en verano, con todas las ventanas abiertas. Todos los niños dejaban de jugar para escuchar. La pelea de ese día había sido realmente fuerte. Su madre había insultado a Matt hasta que éste volvió a golpearla. Ahora, ambos estaban dormidos, desparramados sobre la cama sin cubrirse; los vasos vacíos yacían en el suelo junto a ellos.
La niña deseaba que su hermana Leila no tuviera que trabajar los sábados y domingos. Antes de que comenzara a trabajar los domingos, Leila decía que ése era el día de ambas y llevaba a Elizabeth a pasear con ella. La mayoría de las muchachas de diecinueve años como Leila salían con muchachos, pero Leila nunca lo hacía. Pensaba viajar a Nueva York para convertirse en actriz y no quedarse atrapada en Lumber Creek, Kentucky. «El problema con estos pueblos rústicos, Sparrow, es que todos se casan al terminar la secundaria y terminan con niños llorones y papilla sobre los suéteres de los equipos de la escuela. Pero eso no me sucederá a mí.»
A Elizabeth le gustaba escuchar a Leila contar sobre cómo serían las cosas cuando ella fuera una estrella, pero también la asustaba. No se imaginaba viviendo allí con su madre y Matt, sin Leila.
Hacía demasiado calor como para jugar. Sin hacer ruido, se puso de pie y se acomodó la camiseta dentro de los pantalones cortos. Era una niña delgada, de piernas largas y pecas en la nariz. Tenía ojos rasgados y mirada adulta: «Rostro de reina solemne», solía decirle su hermana. Leila siempre inventaba nombres para todos; a veces, eran nombres graciosos, pero cuando no le gustaba la persona, no eran muy bonitos que digamos.
Dentro de la casa hacía más calor que fuera. El sol de las cuatro de la tarde se filtraba por las sucias ventanas, dando de lleno sobre el sofá de muelles gastados y el relleno que comenzaba a salirse, y el suelo de linóleo, tan viejo que no se podía saber cuál había sido su color original, rajado y combado debajo de la pileta de lavar. Hacía cuatro años que vivían allí. Elizabeth apenas recordaba su otra casa en Milwaukee. Era un poco más grande, con una cocina de verdad, dos baños y un enorme patio. Elizabeth se sintió tentada de ordenar un poco la sala, pero sabía que en cuanto Matt se despertara, todo volvería a estar como antes, con botellas de cerveza, cenizas de cigarrillo y su ropa tirada por todos lados. Pero tal vez podía intentarlo.
Unos ronquidos pesados y desagradables llegaban a través de la puerta abierta del dormitorio de su madre. Se asomó a mirar. Su madre y Matt debían de haber terminado la pelea porque dormían entrelazados, la pierna derecha de Matt sobre la izquierda de su madre y su rostro hundido en el cabello de ella. Esperaba que se despertaran antes de que Leila regresara. Leila odiaba verlos así. «Debes traer a tus invitados para que visiten a mamá y su novio -le había susurrado a Elizabeth con su voz teatral-, y mostrar el medio elegante en el que vives.»
Leila debía de estar trabajando después de la hora. El bar quedaba cerca de la playa y a veces, en los días calurosos, faltaban un par de camareras. «Estoy indispuesta -le decían al gerente por teléfono-, y tengo fuertes retortijones.»
Leila se lo había contado y le había explicado qué quería decir: «Sólo tienes ocho años, eres joven, pero mamá nunca me explicó nada y cuando me sucedió apenas podía caminar de regreso a casa; me dolía tanto la espalda que pensé que moriría. No dejaré que eso te suceda a ti y no quiero que otros te hagan insinuaciones como si se tratara de algo extraño.»
Elizabeth se esforzó por darle a la sala el mejor aspecto. Bajó un poco las persianas para que no entrara tanto sol. Vació los ceniceros y tiró las botellas de cerveza que su madre y Matt habían vaciado antes de la pelea. Luego, se dirigió a su cuarto. Tenía el espacio suficiente para un catre, una cómoda y una silla con el asiento de paja roto. Leila le había regalado un cubrecama de felpilla blancapara su cumpleaños y una librería de segunda que pintaron de rojo y colgaron en la pared.
Por lo menos la mitad de sus libros eran obras de teatro. Elizabeth eligió una de sus favoritas: Nuestra ciudad. Leila había representado el papel de Emily el año anterior en la secundaria y había ensayado tanto suporte con Elizabeth que ella también se había aprendido la letra. A veces, en la clase de aritmética había leído mentalmente una de sus obras favoritas. Le gustaba mucho más que las tablas de multiplicar.
Debió de haberse dormido porque cuando abrió los ojos Matt estaba inclinado sobre ella. Su aliento olía a tabaco y cerveza y sonrió, su respiración se hizo más pesada y el olor más fuerte. Elizabeth retrocedió, pero no había forma de escapar. Él le palmeó una pierna.
– Debe ser un libro aburrido, Liz.
Él sabía que le gustaba que la llamaran por su nombre completo.
– ¿Mamá se despertó? Puedo comenzar a preparar la cena.
– Tu mamá va a seguir durmiendo por un rato. ¿Por qué tú y yo no nos recostamos y leemos juntos? -En un momento, Elizabeth estaba contra la pared y Matt ocupando casi toda la cama. Elizabeth comenzó a retorcerse.
– Será mejor que me levante y prepare unas hamburguesas -dijo.
Él la tomó con fuerza de los hombros.
– Primero dale un fuerte abrazo a tu papaíto, querida.
– Tú no eres mi padre. -De repente, se sintió atrapada. Quería llamar a su madre, tratar de despertarla, pero ahora Matt la estaba besando.
– Eres una niña muy bonita -le dijo él-. Serás una gran belleza cuando crezcas. -Su mano avanzaba sobre la pierna de Elizabeth.
– No me gusta -dijo ella.
– ¿No te gusta qué, muñeca?
Y entonces, sobre el hombro de Matt, pudo ver a Leila de pie ante la puerta. Sus ojos verdes estaban oscuros por la rabia. En un segundo, atravesó el cuarto y le tiró con tanta fuerza de los cabellos que Matt tuvo que echar la cabeza hacia atrás. Leila le gritaba palabras que Elizabeth no podía entender. Y luego le gritó:
– Fue suficiente lo que esos otros hijos de puta me hicieron, pero te mataré si la tocas a ella.
Los pies de Matt tocaron el suelo de un golpe. Se inclinó hacia un lado tratando de alejarse de Leila, pero ella seguía tirándole del largo cabello y cada movimiento que hacía le repercutía en la cabeza. Después comenzó a gritarle a Leila y trató de pegarle.
La madre debió de haber escuchado el ruido porque su ronquido se detuvo. Se acercó al cuarto envuelta en una sábana, tenía los ojos rojos e hinchados y su hermoso cabello pelirrojo estaba todo revuelto.
– ¿Qué sucede? -logró preguntar con voz enojada y soñolienta y Elizabeth pudo ver el rasguño en su frente.
Página siguiente