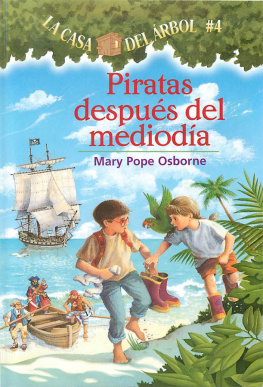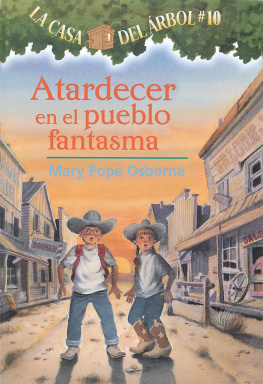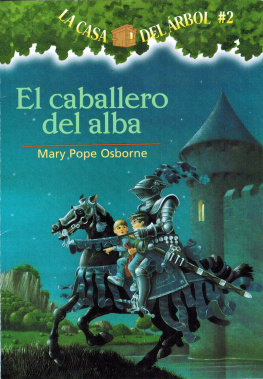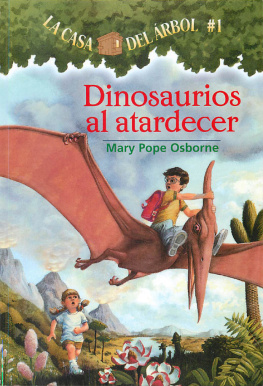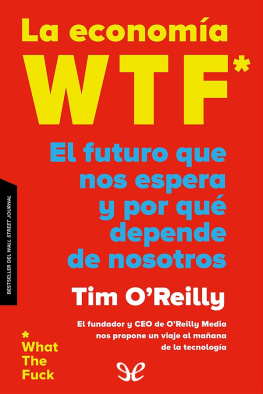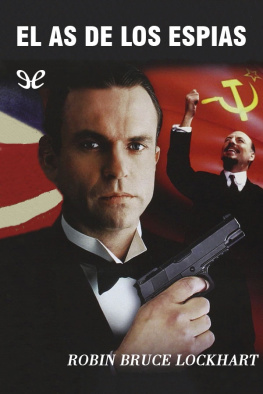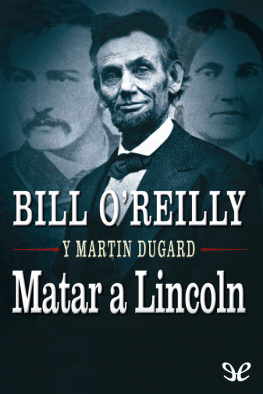Mary Higgins Clark, Carol Higgins Clark
Misterio en alta mar
Lunes, 19 de diciembre
Randolph Weed, autoproclamado comodoro, se encontraba en la cubierta de su alegría y orgullo, el Royal Mermaid, un viejo barco que había comprado y en el que había gastado una fortuna en restaurar, y donde pensaba pasar el resto de su vida haciendo de anfitrión tanto a amigos como a invitados de pago. El barco, amarrado en el puerto de Miami, ultimaba los preparativos para su travesía inaugural, el «Crucero de Santa Claus», un viaje de cuatro días por el Caribe con una parada en Fishbowl Island.
Dudley Loomis, su relaciones públicas, un hombre de cuarenta años que haría las veces de director del crucero, se le acercó. Respiró hondo la refrescante brisa que provenía del océano Atlántico y suspiró contento.
– Comodoro, he vuelto a enviar correos electrónicos a todos los medios de comunicación para informarles de este único y maravilloso viaje inaugural. Empezaba diciendo: «El día 26 de diciembre Santa Claus renunciará al trineo, dando a Rudolph y a los otros renos unas vacaciones para hacer un crucero. Es el crucero de Santa Claus: un regalo del comodoro Randolph Weed a un selecto grupo de personas que, cada una a su manera, han hecho del mundo un lugar mejor este último año».
– Siempre me ha gustado hacer regalos -comentó el comodoro con una sonrisa en su rostro curtido pero todavía atractivo a sus sesenta y tres años-. Pero la gente no siempre sabe apreciarlos. Mis tres ex mujeres nunca entendieron hasta qué punto soy un hombre profundo y cariñoso. Por Dios, si a la última le di hasta mis acciones de Google antes de que se hiciera público.
– Fue un craso error -replicó Dudley solemne, moviendo la cabeza-. Un error terrible.
– No me importa el dinero. He ganado y perdido fortunas. Ahora quiero dar algo a los demás. Como ya sabes, este crucero se planificó para recaudar fondos para obras benéficas y celebrar la generosidad de los que han dado algo de sí mismos.
– Fue idea mía -le recordó Dudley.
– Es verdad, pero el dinero ha salido de mi bolsillo. He gastado bastante más de lo que esperaba en convertir el Royal Mermaid en el hermoso barco que es ahora. Pero ha valido la pena hasta el último penique. -El comodoro se quedó callado un instante-. Por lo menos eso espero.
Dudley Loomis se mordió la lengua. Todo el mundo había advertido al comodoro que sería mejor construir un barco nuevo en lugar de malgastar una fortuna en aquella vieja bañera, pero había que admitir que al final el Royal Mermaid había quedado muy bien, se dijo Dudley. Había sido director de crucero en barcos gigantescos en los que había tenido que ocuparse de varios miles de invitados, muchos de los cuales le resultaban extremadamente irritantes. Ahora solo tendría que tratar con cuatrocientos pasajeros, y la inmensa mayoría de ellos seguramente se contentarían con sentarse a leer en cubierta, en lugar de exigir que los estuvieran entreteniendo sin parar las veinticuatro horas del día.
A Dudley se le había ocurrido la idea del Crucero de Santa Claus cuando apenas se habían hecho reservas para la travesía en el Royal Mermaid. ÉI era un relaciones públicas de la cabeza a las suelas de goma de sus zapatos náuticos.
– Deberíamos ofrecer un crucero gratis después de Navidad, para familiarizamos con el barco antes de que suban a bordo pasajeros de pago o críticos -había sugerido a su jefe-. Se puede regalar el pasaje a organizaciones benéficas y a personas solidarias. Solo serán unos pocos días, y a la larga saldrá más que rentable con la publicidad que voy a conseguirle. Para cuando emprendamos el viaje inaugural oficial, el veinte de enero, no vamos a dar abasto, ya verá.
El comodoro solo había necesitado unos minutos para pensarlo.
– ¿Un crucero totalmente gratis?
– ¡Gratis! -insistió Dudley-. ¡Todo gratis!
Weeds dio un respingo.
– ¿El bar también?
– ¡Todo! ¡Del aperitivo a la cena!
Al final el comodoro accedió. El crucero especial de Santa Claus levaría anclas en una semana, el día después de Navidad, y volvería a Miami cuatro días más tarde.
Ahora los dos hombres repasaban los últimos detalles paseando por la cubierta recién fregada.
– Todavía estoy esperando que alguna cadena de televisión asista por lo menos al cóctel de inauguración en cubierta -comentó Dudley-. He avisado a los diez Santa Claus que ha invitado para que vengan temprano a probarse los disfraces. Deberían estar listos para mezclarse entre la gente en la fiesta de esta noche.
»Al final aquel pequeño accidente que tuve con el Santa Claus de Tallahassee el mes pasado resultó ser positivo. Mientras intercambiábamos los papeles del seguro, se me echó a llorar contándome lo agotador que era pasarse el día oyendo a los niños, dejando que le hicieran fotos con ellos y, lo que es peor, que le estornudaran encima. Una vez pasada la Navidad, estaría agotado y encima en el paro otra vez. En ese momento fue cuando se me ocurrió meter a diez Santa Claus entre los invitados…
– Tú siempre estás pensando-convino Weeds-. Yo solo espero que consigamos bastantes clientes los próximos meses para mantener a flote el barco.
– Todo irá bien, comodoro -le aseguró Dudley, con su voz más alegre de director de crucero.
– Me dijiste que no se sabía nada de la gente que ganó el crucero en subastas benéficas. ¿Cómo va ese asunto?
– Vendrá todo el mundo. Solo nos falta recibir noticias de una pasajera, que fue la que más pujó, con diferencia, en una de las subastas. Le he mandado una carta por mensajería, y para convencerla le ofrecí los dos últimos camarotes, para que pudiera invitar a algunos amigos. Nos conviene mucho que esté a bordo. Ganó cuarenta millones de dólares en la lotería, aparece a menudo en televisión y además escribe una columna en un importante periódico.
Dudley no añadió que había perdido el nombre y la dirección de esa ganadora (que había asistido a la subasta de su amigo Cal Sweeney), y que luego casi se desmayó al averiguar que Alvirah Meehan no solo era una celebridad sino también columnista.
– Espléndido, Dudley, espléndido. ¡A mí tampoco me importaría ganar la lotería! De hecho, puede que necesite…
– Buenos días, tío Randolph.
No habían oído a Eric, el sobrino del comodoro, acercarse por detrás.
«Siempre tan sigiloso -pensó Dudley, volviéndose para saludarle-. Podría ganarse perfectamente la vida de atracador.»
– Buenos días, muchacho -saludó calurosamente el comodoro, con una sonrisa radiante.
La cariñosa sonrisa de Eric Manchester era una expresión que reservaba para el comodoro y otra gente importante, observó Dudley. A sus treinta y dos años, con su bronceado perfecto, el pelo aclarado por el sol y su cuerpo musculoso, resultaba evidente que Eric dividía su tiempo entre la playa y el gimnasio. Vestía una camisa de flores de Tommy Bahama, unos pantalones cortos color caqui y zapatos Docksiders. Dudley se ponía enfermo solo con verlo. Sabía que cuando subieran a bordo los pasajeros, Eric iría ataviado como oficial de la nave, aunque solo Dios sabía qué cargo ostentaría supuestamente.
«¿Por qué no nacería yo guapo Y con un tío rico?», fantaseó Dudley.
– Vaya la ciudad, tío. -Eric se dirigió al comodoro ignorando por completo a Dudley-. ¿Necesitas algo?
– Bueno, les dejo que hablen -dijo Dudley, ansioso por alejarse de aquella farsa.
Era insufrible ver a Eric fingir ser de alguna utilidad para el comodoro, el Royal Mermaid o el inminente crucero de Santa Claus. Eric se había incluido en la plantilla en cuanto su tío compró el barco.
Weed sonrió al hijo de su hermana.
– No necesito nada que no tenga ya. ¿Te lo pasaste bien en la fiesta a la que asististe anoche?
Página siguiente