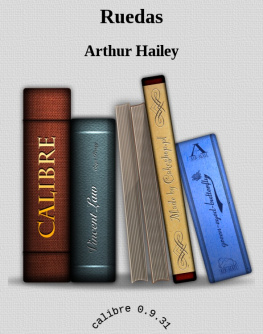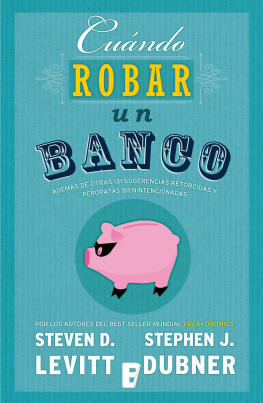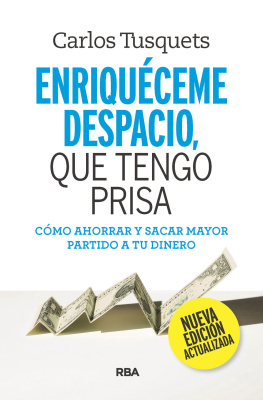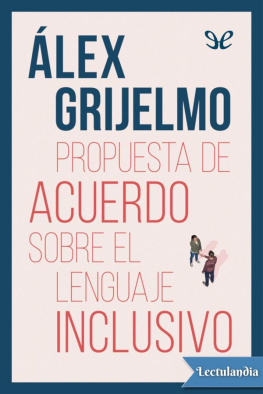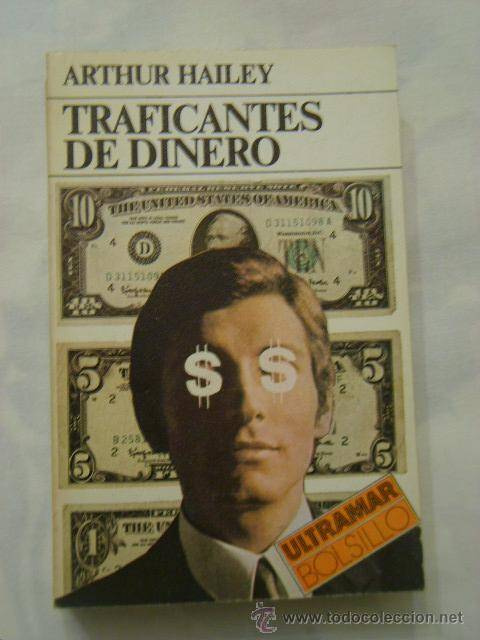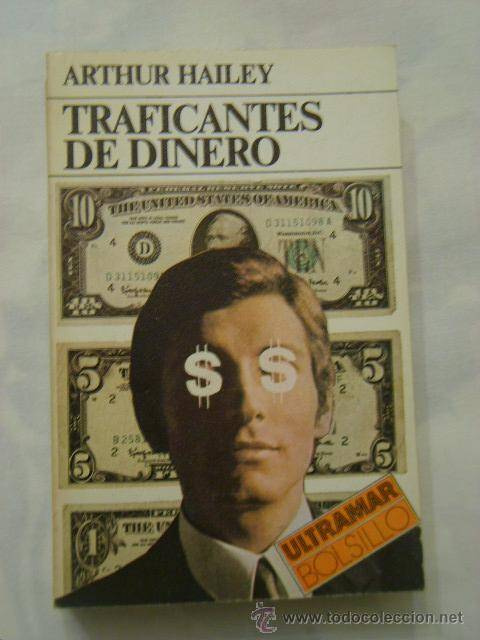
Arthur Hailey
Traficantes de dinero
Título del original inglés. The Money Changers
Traducción, Estela Canto
Si eres rico, eres pobre; porque, como un asno cuyo lomo se curva bajo los lingotes llevas las pesadas riquezas sólo durante un viaje, y la muerte te descarga.
Shakespeare, Measure for measure (Medida por medida)
Maloliente mugre enmohece los tesoros ocultos,
pero el oro que es usado más oro engendra.
Shakespeare, Venus y Adonis
Por largo tiempo muchos iban a recordar vivamente y con angustia aquellos dos días de la primera semana de octubre.
El martes de aquella semana el viejo Ben Rosselli, presidente del banco First Mercantile American y nieto del fundador del banco, hizo un anuncio -sorprendente y sombrío- que palpitó en todos los rincones del banco y más allá. Y al día siguiente, miércoles, la sucursal «insignia» del banco, en el centro de la ciudad, descubrió la presencia de un ladrón, iniciando una serie de acontecimientos que pocos hubieran podido prever, y que terminaron en naufragio financiero, tragedia humana y muerte.
La convocatoria del presidente del banco ocurrió sin previo anuncio; notablemente, nada se había filtrado de antemano. Ben Rosselli había telefoneado a algunos de los ejecutivos más antiguos por la mañana temprano, había cogido a algunos en su casa, desayunando, a otros poco después de haberse hecho cargo de sus tareas. También había unos pocos que no eran ejecutivos, sino simplemente viejos empleados a quienes Ben consideraba como amigos.
Para cada uno el mensaje fue el mismo: «Por favor, preséntese en la Torre de la Casa Central a las 11 a. m.»
Ahora todos, excepto Ben, estaban reunidos en la sala principal; eran más o menos una veintena y hablaban tranquilamente en grupos, mientras esperaban. Todos estaban de pie; ninguno se atrevió a ser el primero en extraer una silla de las alineadas junto a la reluciente mesa de Dirección, mayor que una mesa de juego, que podía albergar unas cuarenta personas.
Una voz irrumpió penetrante en la charla.
– ¿Quién ha autorizado esto?
Las cabezas se volvieron. Roscoe Heyward, vicepresidente ejecutivo y supervisor, se había dirigido a un camarero de chaqueta blanca proveniente del comedor de los ejecutivos. El hombre se había presentado con unas botellas de jerez, que servía en unos vasos.
Heyward, austero, olímpico, era un celoso abstemio. Miró deliberadamente su reloj, en un gesto que decía claramente: ¡no sólo bebida, sino tan temprano! Varios que ya habían tendido las manos hacia el jerez, las retiraron.
– Son órdenes del señor Rosselli, señor -dijo el camarero-. Y pidió especialmente el mejor jerez.
Una figura corpulenta, con un traje gris claro a la moda, se adelantó y dijo ligeramente:
– Por temprano que sea no tiene sentido privarse de una cosa tan buena.
Alex Vandervoort, de ojos azules y pelo rubio, con un poco de gris en las sienes, era también vicepresidente ejecutivo. Comunicativo e informal, su manera fácil, su estilo de «estar en el ajo» ocultaban una vigorosa decisión interna. Los dos hombres -Heyward y Vandervoort- representaban el segundo peldaño de la dirección inmediatamente después de la presidencia, y, aunque los dos eran maduros y capaces de cooperación, también eran, en muchas maneras, rivales. Su rivalidad y sus puntos de vista diferentes impregnaban el banco, proporcionando a cada uno una cohorte de partidarios en niveles más bajos.
Alex tomó dos vasos de jerez y pasó uno a Edwina D'Orsey, morena y estatuaria, primera mujer que ocupaba un cargo ejecutivo en el First Mercantile American.
Edwina vio que Heyward miraba hacia ella, desaprobando. Bueno, poco importa, pensó. Roscoe sabía que ella era leal seguidora de Vandervoort.
– Gracias, Alex -dijo, tomando el vaso.
Hubo un momento de tensión, después otros siguieron el ejemplo. La cara de Roscoe Heyward se contrajo, enojada. Pareció que iba a decir algo más, pero después cambió de idea.
En la puerta del salón de reuniones, el vicepresidente encargado de Seguridad, Nolan Wainwright, una figura imponente, semejante a un Otelo y uno de los dos ejecutivos negros presentes, levantó la voz:
– Mistress D'Orsey, señores… míster Rosselli.
El murmullo de la conversación cesó.
Ben Rosselli estaba allí, sonriendo levemente, recorriendo el grupo con la mirada. Como siempre, su apariencia lograba el punto exacto entre la figura de un padre benevolente y la fuerte solidez de alguien a quien miles de ciudadanos confían el dinero para que lo guarde. Parecía ambas cosas y se vestía en consonancia: un oscuro traje de banquero, con el inevitable chaleco cruzado por una fina cadena de oro y reloj. Y era sorprendente cómo se parecía aquel hombre al primer Rosselli -Giovanni- que había fundado el banco en el sótano de un almacén, hacía un siglo. Era la misma cabeza patricia de Giovanni, con flotante pelo plateado y tupido bigote, que el banco reproducía en los libros de cuentas, y en los cheques de viajero, como símbolo de probidad, y cuyo busto adornaba la Plaza Rosselli, allá abajo.
El Rosselli de ahora tenía el pelo plateado y el bigote casi igualmente tupido. La moda en todo un siglo había dado un giro total. Pero lo que ninguna reproducción mostraba era el impulso de familia que todos los Rosselli habían poseído y que, con ingenuidad e ilimitada energía había llevado al First Mercantile American a su prominencia actual. Hoy, sin embargo, la habitual vivacidad parecía faltar en Ben Rosselli. Caminaba apoyado en un bastón; ninguno de los presentes le había visto hacer esto.
Hizo un gesto como para sacar uno de los pesados sillones de los directores. Pero Nolan Wainwright que estaba más cerca, se movió con más rapidez. El jefe de Seguridad hizo girar el sillón con alto respaldo hacia la mesa de reunión. Con un murmullo de gracias el presidente se acomodó allí.
Ben Rosselli saludó a los demás con la mano.
– Esto es algo informal. No tardaremos mucho. Si alguno lo desea, puede ocupar las sillas. Ah, gracias… -la última frase fue dirigida al camarero, de quien aceptó un vaso de jerez. El hombre salió, cerrando tras de sí las puertas del salón de reuniones.
Alguien acercó una silla para Edwina D'Orsey, y otros se sentaron, pero la mayoría permaneció de pie.
Fue Alex Vandervoort quien dijo:
– Evidentemente estamos aquí para celebrar… -hizo un gesto con el vaso de jerez-. Pero la cuestión es: ¿qué celebramos?
Nuevamente Ben Rosselli dejó pasar una leve sonrisa.
– Me gustaría que ésta fuera una celebración, Alex. Es simplemente una ocasión en la que he pensado que un trago no vendría mal… -hizo una pausa y súbitamente una nueva tensión invadió el cuarto. Era evidente para todos que ésta no era una reunión ordinaria. Las caras reflejaban duda, preocupación.
– Me estoy muriendo -dijo Ben Rosselli-. Los médicos me han dicho que no me queda mucho tiempo. Supuse que todos ustedes debían saberlo… -levantó su vaso, lo contempló y tomó un sorbo de jerez.
Aunque el salón había estado tranquilo antes, el silencio fue ahora intenso. Ninguno se movió ni habló. Los sonidos exteriores llegaban débilmente: el apagado teclear de una máquina de escribir, el zumbido de un acondicionador de aire; afuera, en algún lugar, el chillido de un reactor ascendió sobre la ciudad.
El viejo Ben se inclinó hacia adelante, apoyado en su bastón.
– Vamos, no hay motivo para sentirse incómodos. Somos viejos amigos; por eso les he convocado a ustedes aquí. Ah, sí, para evitar preguntas, diré que lo que he dicho es definitivo; si hubiera creído que existe una posibilidad, que no la hay, habría esperado más tiempo. La otra cosa que quizá les intriga… la enfermedad es cáncer de pulmón, muy avanzado, según me han dicho. Probablemente no llegaré a Navidad… -hizo una pausa y súbitamente toda la fragilidad y fatiga aparecieron. Con más suavidad añadió-: Bueno, ahora ya están ustedes enterados y, cuando quieran, pueden hacer correr la voz.
Página siguiente