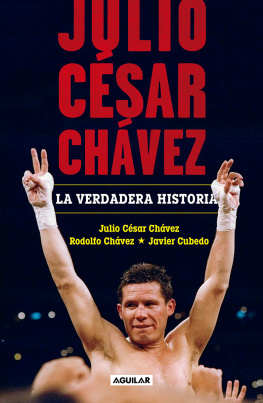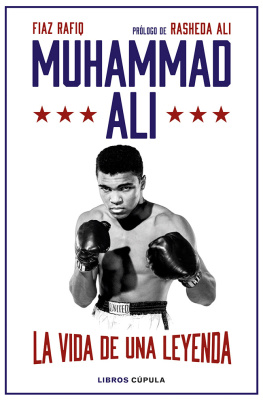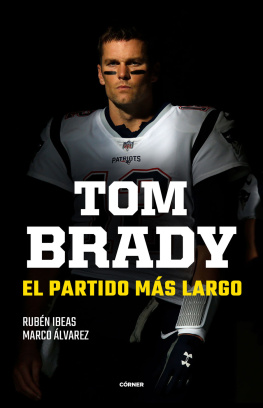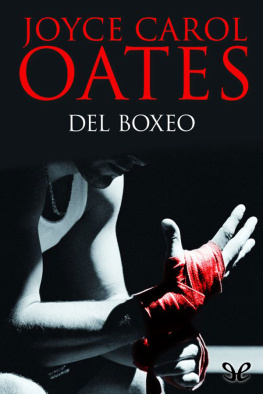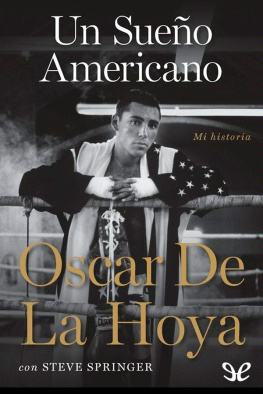Oscar De La Hoya es uno de los deportistas más queridos de Estados Unidos, y uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Nació en Los Ángeles, y ahora reparte su tiempo entre Puerto Rico y el sur de California.
Steve Springer es el autor de cinco libros, incluyendo dos bestsellers, y ha sido periodista por más de 30 años —los últimos 25 han sido con el Los Angeles Times . Es ganador del Nate Fleischer Award, un gran logro profesional y honor otorgado por el Boxing Writers’ Association of America. Actualmente vive en Los Ángeles con su familia.
¿Qué madre quiere que su hijo sea boxeador?
Pero teniendo en cuenta que mi abuelo Vicente lo había sido, mi padre Joel era boxeador, y Joel Jr. —mi hermano mayor—, también lo había sido por un tiempo breve, nosotros no tuvimos otra opción que ser boxeadores. Cuando digo “nosotros”, me refiero a mi madre y a mí.
Éramos un equipo.
Ella aprendió a amar el deporte. Iba a mis peleas y venció el miedo a que me lastimaran.
Cuando yo cursaba sexto grado en la Escuela Primaria Ford Boulevard, nos pidieron escribir un ensayo sobre lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Luego tuvimos que pararnos y leer nuestra tarea en voz alta. Mis compañeros dijeron que querían ser médicos, policías, bomberos.
Yo me levanté y dije que quería ganar una medalla de oro como boxeador en los Juegos Olímpicos. La clase entera se echó a reír. Creyeron que yo estaba bromeando. Un chico dijo, “Sí, claro. ¿Cómo vas a ser un medallista olímpico si eres del Este de Los Ángeles? ”
La profesora pensó que yo no me estaba tomando en serio la tarea y me castigó dejándome en el salón al final de la clase.
Me puse a llorar, mientras le juraba, “No es broma. Eso es lo que yo quiero ser”.
A los doce años, tenía un afiche de los Juegos Olímpicos —no recuerdo dónde lo conseguí— y lo firmé: Oscar De La Hoya, Oro, Juegos Olímpicos 92 .
Hoy en día, todavía conservo ese afiche.
Y esa se convirtió en la meta de mi familia: Oscar irá a los Juegos Olímpicos.
Fuera cual fuera mi meta, también se convertía en la meta de mi madre.
Cuando yo salía a correr en la madrugada, ella se levantaba conmigo para prepararme un desayuno ligero antes de salir, y eso implicaba tener algo en la mesa antes de salir corriendo por la puerta a las 4:30 A.M.
Cuando mi carrera de amateur empezó a despegar, comencé a ser conocido en el barrio. Recuerdo que me sentía muy emocionado porque mi nombre comenzó a aparecer en nuestro pequeño periódico local, sin fotos ni verdaderos artículos; sólo una línea de cuando en cuando anunciando que había clasificado para un torneo, ganado un trofeo o que había vencido a algún chico. Sin embargo, eso para mí era como aparecer en la portada de Sports Illustrated .
Le contaba a mi madre y ella se alegraba por mí, pero era triste, porque ella no leía inglés y esas referencias sólo se encontraban en periódicos en inglés.
Sin embargo, ella no necesitaba hablar inglés para ser mi animadora número uno. Su español le servía igual de bien. Ella fue mi inspiración aun antes de verla librar un combate mucho más difícil que cualquiera que yo hubiera enfrentado en el cuadrilátero.
Me enteré de su cáncer de seno un tiempo después de que se lo diagnosticaron. Recuerdo que yo había llegado de la escuela; tenía diecisiete años y estaba en la sala de nuestra casa. Mi madre se acercó llorando y me abrazó con fuerza. Procuraba contenerse y ser fuerte.
Le dije, “¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ”
Tenía un frasco en la mano, y en lugar de responderme, me pidió que le aplicara crema en la espalda. Saqué un poco y la esparcí por debajo de su blusa sobre toda la espalda. Y sentí algo duro, como una costra. Tenía toda la espalda así.
Le pregunté, “¿Qué es eso? ”
Me abrazó de nuevo y se me salieron las lágrimas. Pronunció dos palabras que jamás olvidaré: “Tengo cáncer”.
Nunca he recibido un golpe tan duro en toda mi vida.
La abracé llorando y le dije que todo saldría bien. Toda la emoción que hasta ese momento no éramos capaces de mostrar se desbordó. Le aseguré que íbamos a superarlo. De veras lo creía.
Obviamente, yo no sabía nada sobre esta enfermedad y ella había logrado ocultarnos lo que le sucedía. Usaba pelucas o sombreros para que no viéramos que se le había caído el cabello.
Una vez, cuando finalmente me di cuenta de que no tenía cabello, me explicó que se lo había rasurado para que le creciera más grueso.
Mi madre había sido una fumadora empedernida. Me mandaba a comprar cigarrillos cuando mi padre no estaba en casa, y cada dos o tres días me pedía que le comprara más. Recuerdo que fumaba cigarrillos Kent, que costaban un dólar con cinco centavos el paquete.