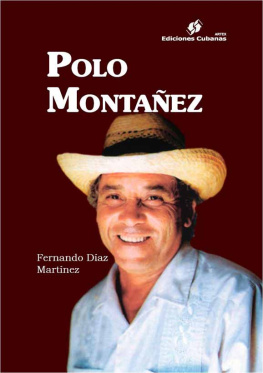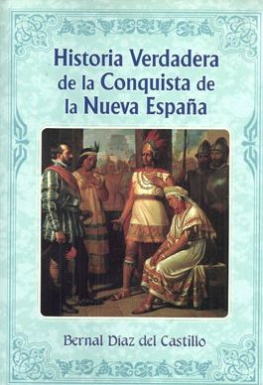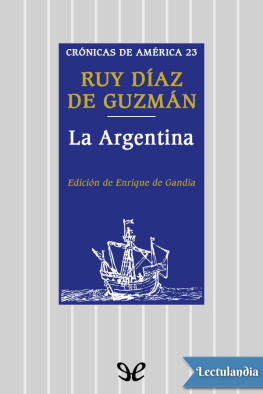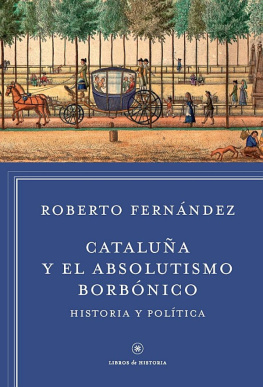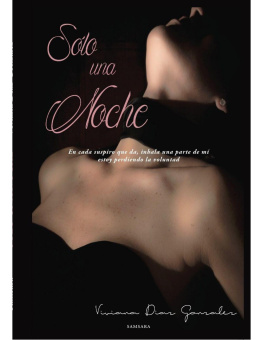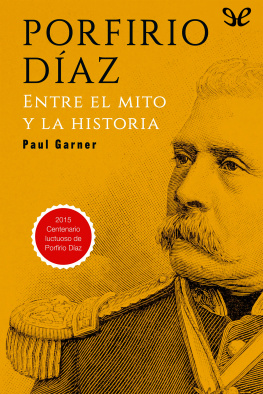En reconocimiento a la deuda contraída para con la comunidad, de manera especial al Barrio XXI y a cuantos se desvelan por nosotros.
YSRAEL
Íbamos camino del colmado por encargo de mi tío, que nos había mandado a comprar una cerveza, cuando de repente Rafa se quedó muy quieto y agachó la cabeza, como escuchando un mensaje que yo no alcanzaba a oír, algo que le llegaba de muy lejos. Estábamos cerca del colmado; se escuchaba música y un suave murmullo de voces borrachas. Aquel verano yo tenía nueve años y mi hermano doce. Él era quien quería ver a Ysrael. Se quedó mirando en dirección a Barbacoa y dijo: Deberíamos hacerle una visita a ese muchacho.
Todos los veranos mami nos mandaba al campo a Rafa y a mí. Ella trabajaba muchas horas en la fábrica de chocolate y cuando daban vacaciones en la escuela no tenía tiempo ni energía para ocuparse de nosotros. Rafa y yo nos íbamos a vivir con nuestros tíos a la casita de madera que tenían justo en las afueras de Ocoa; por todo el patio había rosales que relucían como puntas de compás, y las matas de mangos daban una sombra amplia donde podíamos descansar y jugar dominó, pero el campo no se podía comparar con nuestro barrio de Santo Domingo. En el campo no había nada que hacer ni nadie a quien ver. No había televisión ni electricidad y Rafa, que era mayor y tenía otras necesidades, se despertaba cada mañana fastidiado e insatisfecho. Salía al patio en pantalón corto y se quedaba mirando en dirección a las montañas, hacia las nieblas que al juntarse parecían agua, hacia la maleza, que destellaba como si se estuviera incendiando el monte. Esto es una mierda, decía.
Peor que una mierda, decía yo.
Sí, volvía a decir él, y cuando vuelva a casa me voy a poner como loco singando a todas mis jevas y luego a las de los demás. Y no voy a parar de bailar. Voy a ser como esos que salen en los libros de récords, que se pasan cuatro o cinco días seguidos bailando sin parar.
El tío Miguel nos pedía hacer algunos trabajos (casi siempre cortar leña para el fogón y cargar agua del río), pero tardábamos lo mismo en hacerlos que en quitarnos la camisa, y el resto del día nos lo pasábamos dándonos trompadas en la cara. Cogíamos jaibas en el río y caminábamos durante horas por el valle yendo en busca de muchachas que nunca aparecían, tendiendo trampas a hurones que nunca cazábamos y poniendo furiosos a los gallos, echándoles cubos de agua fría. Hacíamos todo lo posible por estar ocupados.
A mí aquellos veranos no me molestaban ni se me olvidaban después, al revés que a Rafa. De vuelta a la capital, Rafa tenía sus amigos, una pandilla de tígueres que se divertían tirando por tierra a nuestros vecinos y escribiendo «chocha» y «toto» por las paredes y en el pavimento. Cuando volvía a la capital era raro que se dirigiera a mí, excepto para decirme: Cállate, pendejo. A no ser, por supuesto, que estuviera bravo, en cuyo caso me echaba en cara los mismos quinientos reproches de siempre. La mayoría eran alusiones al color de mi piel, a mi pelo o al grosor de mis labios. Es haitiano, les decía a sus compadres. Eh, señor haitiano, mami te encontró en la frontera y te recogió porque le diste lástima.
Si yo era lo bastante bobo como para contestarle —que si tenía la espalda peluda o recordarle cuando se le hinchó la ñema hasta ponérsele del tamaño de un limón— él entonces me caía a golpes y yo me iba corriendo lo más lejos que podía. En la capital Rafa y yo nos peleábamos tanto que los vecinos nos separaban a escobazos, pero en el campo no era así. En el campo éramos amigos.
El verano que yo tenía nueve años Rafa se pasaba tardes enteras hablando sin parar de cualquier muchacha con la que anduviera. No es que las chicas del campo dieran la nalga con la misma facilidad que las de la capital, pero en cuanto a besarlas me dijo que venía a ser lo mismo. A las chicas del campo se las llevaba a nadar a una presa y con un poco de suerte se lo mamaban o se lo dejaban meter por el culo. Así lo hizo con la Muda durante casi todo un mes hasta que los padres de ella se enteraron y le prohibieron salir de casa para siempre.
Cuando iba a ver a aquellas muchachas se vestía siempre igual, con una camisa y unos pantalones que mi padre le había mandado de Nueva York para Navidad. Yo siempre seguía a Rafa, tratando de convencerle de que me dejara ir con él.
Vete a casa, decía. Volveré dentro de unas horas.
Te acompaño.
No necesito que me acompañes a ningún sitio. Espérame aquí.
Si insistía me daba con el puño en el hombro y seguía caminando hasta que lo único que se alcanzaba a distinguir de él era el color de su camisa por entre los claros de las hojas. En mi interior algo se desinflaba como una vela caída. Lo llamaba a gritos, pero él seguía a toda prisa, dejando una estela de helechos, ramas y tallos de flores que se quedaban temblando tras su paso.
Más tarde, mientras oíamos corretear a las ratas por el tejado de cinc, tumbados en la cama, a lo mejor me contaba lo que había hecho. Me hablaba de tetas y chochas y leche sin dirigirme la mirada. Una vez fue a ver a una chica medio haitiana, pero al final acabó tirándose a su hermana. Había una que creía que bebiendo una Coca-Cola después de acabar se evitaba el embarazo. Otra ya estaba preñada y todo le importaba un pepino. Rafa apoyaba la cabeza en las manos y cruzaba los tobillos. Era buen mozo y hablaba por la comisura de la boca. Yo era demasiado pequeño y no entendía casi nada de lo que decía, pero de todos modos le escuchaba, por si acaso todo aquello me podía ser útil en un futuro.
Lo de Ysrael era distinto. Su historia había llegado a oídos de la gente incluso a este lado de Ocoa. Siendo un bebé, un cerdo le había devorado la cara, pelándosela como si fuera una naranja. La gente hablaba de él y cuando los niños oían su nombre gritaban más que si se les mentaba al Cuco o a la Vieja Calusa.
Vi a Ysrael por vez primera el año anterior, justo después de que terminaran de construir la presa. Yo estaba en el pueblo zanganeando, cuando surcó el cielo un avión de una sola hélice. Se abrió una puerta del fuselaje y un hombre empezó a sacar a patadas unos fardos altos que al contacto con el viento estallaban en miles de papeles. Caían despacio, como ramilletes de mariposas, y resulta que no eran afiches de políticos sino de luchadores, y cuando los muchachos nos dimos cuenta empezamos a llamarnos a voces. Normalmente, los aviones solo sobrevolaban Ocoa, pero cuando imprimían cantidades extra también caían folletos en los pueblos vecinos, sobre todo si se trataba de combates o elecciones importantes. Había papeles que se quedaban semanas enteras colgando de los árboles.
Vi a Ysrael en un callejón, agachado sobre un paquete de folletos todavía atados por un cordel fino. Llevaba la careta puesta.
¿Qué está haciendo?, dije.
¿Tú qué crees?, contestó.
Cogió el bulto y se alejó rápidamente de mí, echando a correr callejón abajo. También lo vieron otros chicos, que se voltearon a gritarle, pero coño, como corría el condenado.
¡Ese es Ysrael! me dijeron. Es más feo que el carajo y tiene un primo que vive por acá y que tampoco nos cae bien. ¡Si le ves la cara vomitas!
Más tarde, cuando llegué a casa y se lo conté a mi hermano, este se incorporó en la cama. ¿Viste algo por debajo de la careta?
Pues no.
Tenemos que investigar eso.
Me han dicho que es espantoso.
La víspera del día que fuimos a buscarlo mi hermano no pegó ojo en toda la noche. Oí cómo le daba al mosquitero con el pie y el ruido de la gasa al desgarrarse levemente. Mi tío estaba de parranda con sus compadres en el patio. Uno de los gallos de su propiedad había obtenido un gran triunfo el día anterior y mi tío estaba pensando en llevárselo a la capital.