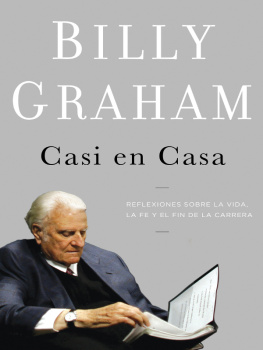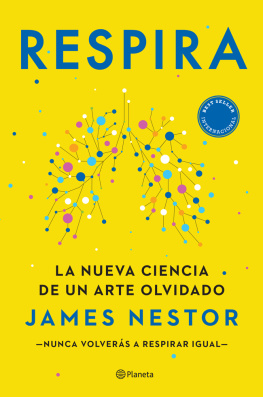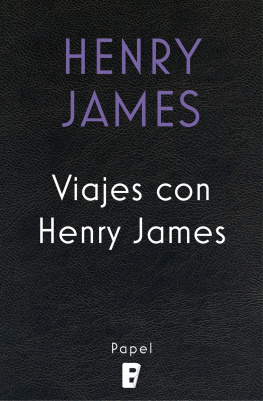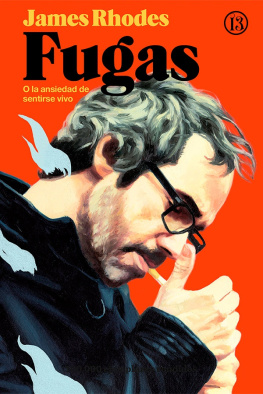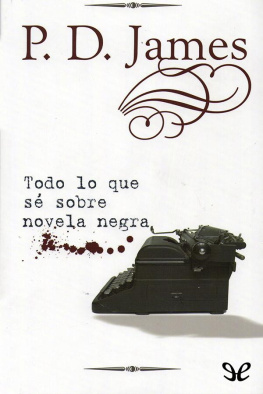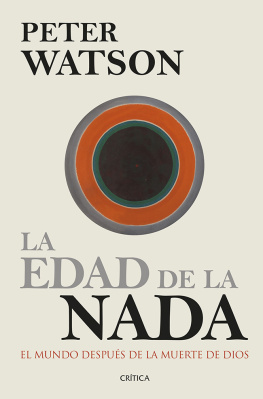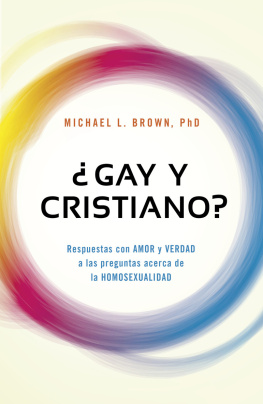Algún día este dolor te será útil
Peter Cameron
Algún día este dolor te será útil
Traducción de Jordi Fibla
Traducción de Agata Orzeszek y Francisco Javier Villaverde González
Título original: Someday This Pain Will Be Useful To You
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización
escrita de los titulares del copyright, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, incluidos la reprografía y
el tratamiento informático, y la distribución de
ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Copyright © 2007 by Peter Cameron
© de la traducción, Jordi Fibla, 2012
© de la ilustración de cubierta, Juliet Pomés, 2012
© de esta edición: Libros del Asteroide S.L.U.
Publicado por Libros del Asteroide S.L.U.
Avió Plus Ultra, 23
08017 Barcelona
España
www.librosdelasteroide.com
ISBN: 978-84-92663-87-3
Depósito legal: B. 14.376-2012
Diseño de colección y cubierta: Enric Jardí
Jueves, 24 de julio de 2003
Casualmente, el día que mi hermana Gillian decidió que en lo sucesivo pronunciaría su nombre con g fuerte fue el mismo día que regresó mi madre, demasiado pronto y sola, de su luna de miel. Ni lo uno ni lo otro me sorprendió: Gillian, por entonces entre el tercer y el cuarto curso en Barnard, salía con un profesor de Teoría del Lenguaje llamado Rainer Maria Schultz y, claro, se había vuelto una fanática de la lingüística y a menudo peroraba sobre el lenguaje «puro» del que supuestamente Gillian con g fuerte era un ejemplo. Por otro lado, mi madre había decidido contraer matrimonio precipitadamente con un hombre raro que se llamaba Barry Rogers. Si bien Gillian con g fuerte y yo habíamos sospechado que ese enlace (el tercero de mi madre) no duraría mucho, supusimos que sí sobreviviría a la luna de miel, pero cuando nos enteramos de que se proponían pasarla en Las Vegas, nuestro escepticismo aumentó. Mi madre, que se ha pasado la vida evitando lugares como Las Vegas y desdeñando alegremente a cualquiera que visitara o tan solo tuviera la intención de visitar lugares semejantes, se había aplicado una inquietante técnica de lavado de cerebro al anunciar que la luna de miel en Las Vegas sería «divertida» y una bonita variación con respecto a sus lunas de miel anteriores (Italia con mi padre y las islas Galápagos con su segundo marido). Que mi madre afirmara que algo era o sería «divertido» era ya toda una advertencia: la cosa en cuestión no era ni sería divertida... Y cuando se lo recordé poniéndole el ejemplo de cuando me aseguró que el campamento de vela al que me obligó a ir en el verano de mis doce años sería «divertido», ella reconoció que no había sido divertido para mí, pero dijo que eso no significaba que su luna de miel en Las Vegas no pudiera ser divertida para ella. Tal es la capacidad que tienen los adultos, bueno, mi madre por lo menos, de engañarse a sí mismos.
Gillian y yo estábamos comiendo o tomando a mediodía algo parecido a una comida, cuando mi madre regresó prematuramente de su luna de miel. Eran casi las dos de la tarde. Gillian, sentada a la mesa de la cocina, hacía el crucigrama del New York Times, que teníamos prohibido cuando mi madre estaba en casa porque, como ella nos decía a menudo, ese era el único placer de su vida que nunca le fallaba. Yo estaba comiendo un bocadillo de huevo frito. Debería haber estado trabajando en la galería de arte propiedad de mi madre que dirigía un joven llamado John Webster, pero, como mi madre se encontraba fuera de la ciudad dedicada a las inimaginables actividades, cualesquiera que sean, a las que se dedica una mujer de cincuenta y tres años en Las Vegas durante su tercera luna de miel, y como estábamos en julio y nadie había puesto los pies en la galería durante siete días, había decidido juiciosamente cerrarla e irse a casa de unos amigos suyos en Amagansett. Yo podía hacer lo que me diera la gana durante el resto de la semana. Y, naturalmente, no le contaría a mi madre ese paréntesis, pues ella creía que en cualquier momento algún cliente podía entrar en el local y comprar un cubo de basura adornado con páginas arrancadas de diversas ediciones de la Biblia, la Torá o el Corán (por dieciséis mil dólares). Mi madre abrió la galería hace unos dos años, tras divorciarse de su segundo marido, porque quería «hacer algo» y, aunque cabía pensar que se refería a alguna clase de trabajo, no era así: «hacer algo» significaba comprar un montón de ropa nueva (ropa muy cara que había sido «deconstruida», lo cual, que yo sepa, consistía en que habían rasgado algunas de las costuras o habían puesto cremalleras donde Dios no quería que las hubiera) porque los directores de galerías de arte tenían que parecer directores de galería de arte y comer en restaurantes caros con comisarios de exposiciones y asesores de arte o, alguna que otra vez, con artistas de verdad. Mi madre había tenido bastante éxito como editora de libros de arte hasta que se casó con su segundo marido pero, según parece, una vez has dejado de trabajar en ello por causas justificadas es imposible volver a ello. Más de una vez le había oído decir: «No podría volver nunca a ese trabajo, es pesadísimo, y lo último que el mundo necesita es otro libro de adorno para la mesita de centro». Cuando le pregunté si creía que el mundo necesitaba una lata de basura adornada con páginas arrancadas de la Biblia del rey Jaime me respondió que no, que el mundo no necesitaba tal cosa y que eso era precisamente lo que hacía del objeto una obra de arte. Repliqué que si el mundo no necesitaba libros para las mesitas de centro también estos debían de ser obras de arte. ¿Qué diferencia había? Mi madre respondió que la diferencia estribaba en que el mundo creía necesitar libros para las mesitas de centro, el mundo valoraba los libros para las mesitas de centro, pero el mundo no creía necesitar cubos de basura adornados con páginas pegadas.
Y así Gillian y yo estábamos sentados en la cocina, ella enfrascada en el crucigrama y yo comiendo mi bocadillo de huevo frito, cuando oímos que abrían la puerta o, mejor dicho, la cerraban, pues la habíamos dejado descuidadamente abierta, y oímos que primero la cerraban con llave y entonces la abrían de nuevo, maniobra en cuyo transcurso mi hermana y yo nos limitamos a mirarnos sin decir nada, pues sabíamos por instinto quién estaba abriendo la puerta. Mi padre tiene un juego de llaves del piso y habría sido razonable (bueno, digamos que más razonable) que se tratara de él, ya que mi madre estaba de luna de miel en Las Vegas, pero por alguna razón Gillian y yo supimos enseguida que era nuestra madre. Oímos que arrastraba su maleta con ruedas por el umbral (mi madre no viaja ligera de equipaje y menos cuando está de luna de miel), luego el ruido de la maleta al volcar, a continuación oímos cómo tiraba al suelo los libros, revistas y otros desechos que se habían acumulado sobre el sofá durante su ausencia, el sonido producido al dejarse caer en el sofá y la palabra «mierda» pronunciada en un tono más bien sereno y conmovedor.
Nos quedamos un momento callados, aturdidos, casi como si creyéramos que, si guardábamos silencio, ella no detectaría nuestra presencia, tal vez invertiría sus movimientos, se levantaría del sofá, colocaría los desechos en su sitio, enderezaría la maleta, tiraría de ella a través de la puerta, volaría de regreso a Las Vegas y reanudaría su luna de miel.
Página siguiente