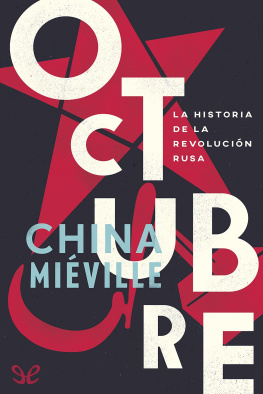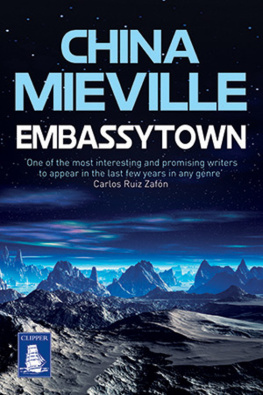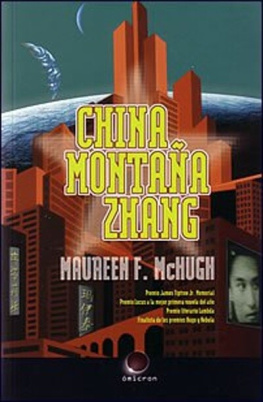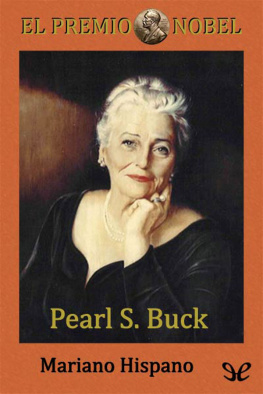China Miéville
La estación de la calle Perdido
Para Emma.
Con amor y gratitud para mi madre, Claudia, y para mi hermana, Jemima, por su ayuda y apoyo. Muchísimas gracias a todos aquellos que me dieron consejos y comentarios, especialmente a Scott Bicheno, Max Schaefer, Simón Kavanagh y Oliver Cheetham.
Con todo mi amor y mi gratitud, ahora y siempre, a Emma Bircham.
Gracias a toda la gente de Macmillan, en especial a mi editor Peter Lavery, por su increíble apoyo. Y gracias eternas a Mic Cheetham, que me ayudó más de lo que puedo expresar.
No tengo espacio para dar las gracias a todos los escritores que me han influido, pero quiero mencionar a aquellos cuyo trabajo fue una fuente constante de inspiración y asombro. Por tanto, para M. John Harrison, y para la memoria de Mervyn Peake, mi humilde y auténtica gratitud. Nunca podría haber escrito este libro sin ellos.
Llegué incluso a abandonar por un tiempo, deteniéndome en la ventana del cuarto para contemplar las luces y las calles profundas, iluminadas. Perder contacto de aquella forma con la ciudad era un modo de morir.
—Philip K. Dick,
Podemos construirlo.De la pradera al matorral a los campos, a las granjas, a las primeras casas apiñadas que se alzan de la tierra. Ha sido de noche durante mucho tiempo. Las casuchas que cuajan la ribera del río han crecido como hongos a mi alrededor, en la oscuridad.
Nos sacudimos y ladeamos en una profunda corriente.
A mi espalda, el hombre maneja incómodo el timón y la barcaza corrige el rumbo. La luz se agita al oscilar la linterna. El hombre me teme. Me inclino sobre la proa del pequeño barco, sobre el agua oscura.
Los sonidos de los hogares aumentan por encima del ronroneo oleoso del motor y de las caricias del río. La madera susurra y el viento golpea los tejados, al tiempo que los muros se asientan y los forjados mutan para ocluir el espacio; las decenas de casas se han convertido en centenares, en miles; se extienden hacia atrás desde la orilla, arrojando luz por toda la llanura.
Me rodean. Están creciendo. Son más altas, más grandes, más ruidosas, con cubiertas de pizarra y muros de recio ladrillo.
El río serpentea y gira hasta encararse con la ciudad, que emerge repentina, colosal, impresa sobre el paisaje. Su luz inunda cuanto la rodea, las colinas rocosas, como rasguños ensangrentados. Sus sucias torres resplandecen. Me siento reducido, compelido a adorar esa extraordinaria presencia parida en el encuentro de dos ríos. Es la vasta contaminación, es hedor, es un claxon chillando. Gruesas chimeneas vomitan polvo hacia el cielo, aun a esta hora de la noche. No es la corriente la que nos arrastra hacia la ciudad, sino su peso. Débiles gritos, las llamadas de la bestia aquí y allá, el martilleo obsceno de las grandes máquinas fabriles. Las vías férreas recorren la anatomía urbana como venas prominentes. Ladrillo rojo y paredes oscuras, iglesias achaparradas y cavernícolas, toldos rasgados batidos por el viento, laberintos empedrados en la zona vieja, callejones sin salida, alcantarillas surcando la tierra como sepulcros seculares, un nuevo paisaje de desperdicio, piedra machacada, bibliotecas ahítas de libros olvidados, viejos hospitales, torres, barcos y garras metálicas que alzan los cargamentos del agua.
¿Cómo pudimos no ver todo esto acercándose? ¿Qué truco topográfico es este, que permite al monstruo ingente ocultarse tras las esquinas para saltar sobre el viajero?
Es demasiado tarde para escapar.
El hombre me murmura algo, me dice dónde estamos. No me vuelvo hacia él.
La brutal madriguera que nos rodea es la Puerta del Cuervo. Los edificios en ruinas se inclinan agotados los unos sobre los otros. El río exuda lodo sobre las riberas de ladrillo, muros alzados desde las profundidades para mantener el agua a raya. Hiede.
(Me pregunto cómo se verá esto desde arriba, robando a la ciudad la ocasión de esconderse, si se viniera sobre el viento y se pudiera ver desde kilómetros de distancia, como un sucio pus, como una losa de carroña devorada por los hongos; no debería pensar así, pero ya no puedo detenerme. Podría cabalgar las corrientes provocadas por las chimeneas, navegar sobre las torres orgullosas y defecar sobre los terrestres, recorrer el caos, flotando a voluntad; no debo pensar así, no ahora, debo parar, no ahora, no así, no todavía.)
Ahí tenemos casas que rezuman un moco pálido, una sustancia orgánica que cubre las fachadas y que se derrama desde las ventanas superiores. Las plantas más altas se derriten en esa fría mucosidad blanca que llena los huecos entre las casas y callejones. El paisaje está desfigurado en ondas, como si, de repente, se hubiera fundido cera en los tejados. Otra inteligencia ha convertido en suyas estas calles humanas.
Los cables se extienden a través del río y los aleros, sujetos por lechosos conglomerados de flema. Zumban como las cuerdas de un bajo. Algo nos sobrevuela. El barquero escruta ceñudo las aguas.
Su boca se disipa. La masa de mortero y esputo fluye sobre nosotros. Emergen calles angostas.
Un tren silba al cruzar el río ante nosotros, sobre unos raíles elevados. Lo observo, hacia el sur y el este, viendo la línea de luz alejarse a toda prisa, engullida por la tierra nocturna, por este coloso que devora a sus ciudadanos. Pronto pasaremos las fábricas. Las grúas se alejan de las tinieblas como pájaros esqueléticos; aquí y allá se mueven para mantener trabajando a sus fantasmales dotaciones. Las cadenas se balancean muertas como miembros tullidos, moviéndose como zombis al activarse los engranajes y cabrestantes.
Gruesas sombras depredadoras se arrastran por el cielo.
Hay un golpe, una reverberación, como si la ciudad tuviera un corazón hueco. La negra barcaza serpentea entre una masa de embarcaciones similares, lastradas por el carbón, la madera, el acero y el cristal. El agua en esta zona se refleja a través de un apestoso arco iris de impurezas, efluvios y pasta química, haciéndola densa e inquietante.
(Oh, alzarse sobre todo esto para no oler la podredumbre, el polvo, la basura, para no entrar en la ciudad a través de esta letrina pero debo parar, debo, no puedo seguir, debo.)
El motor frena. Me giro y observo al hombre a mi espalda, que aparta los ojos y vira, intentando mirar a mi través. Nos lleva hacia el embarcadero, allí, tras un almacén tan atestado que sus contenidos se derraman más allá de los refuerzos, en un laberinto de inmensas cajas. Recorre su camino entre los demás barcos. Del agua emergen tejados. Es una línea de casas hundidas, construidas en el lado incorrecto de la muralla, apretadas contra la orilla, rezumantes sus negros ladrillos bituminosos. Movimiento tras nosotros. El río bulle con corrientes. Peces y ranas muertas que han abandonado la lucha por respirar en este guiso putrefacto de detritus giran frenéticos entre el costado del barco y el hormigón del embarcadero, atrapados en el tumulto. La separación se acorta. Mi capitán salta a tierra y amarra la barca. Me agobia contemplar su alivio. Parlotea triunfante y me urge a desembarcar rápidamente. Me pongo en marcha lo más lento que puedo, pisando con cuidado entre la basura y los cristales rotos.
Está contento con las piedras que le he dado. Estoy en el Meandro de las Nieblas, me dice, y me obligo a apartar la mirada cuando me señala una dirección, de modo que no sepa que estoy perdido, que soy nuevo en esta ciudad, que me asustan estos oscuros y amenazadores edificios de los que no consigo liberarme, que la claustrofobia y la previsión me dan náuseas.
Un poco al sur, dos grandes columnas se alzan del río. Las puertas de la Ciudad Vieja, antaño grandiosas, descansan ahora en ruinas. Las historias talladas que recorren los obeliscos han sido borradas por el tiempo y el ácido, y no queda de ellas más que un leve recorrido espiral, como el de los viejos tornillos. Tras ellas hay un puente bajo (Drudo, dice). Ignoro sus explicaciones ansiosas y me alejo por aquella zona limosa, dejando atrás puertas que bostezan, prometiendo la comodidad de la auténtica oscuridad, alivio del hedor del río. El barquero ya no es más que una voz diminuta, y siento un ligero placer al saber que no volveré a verlo jamás.