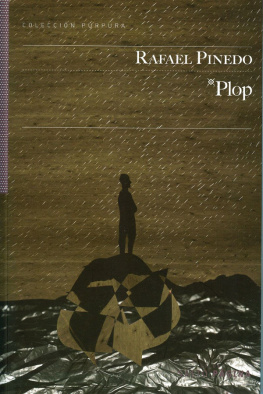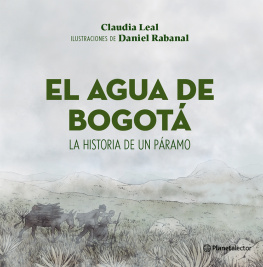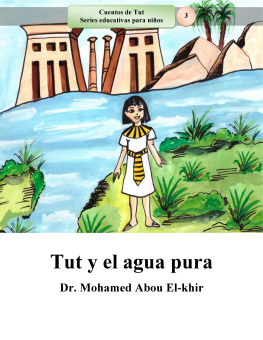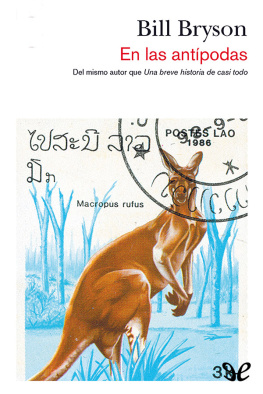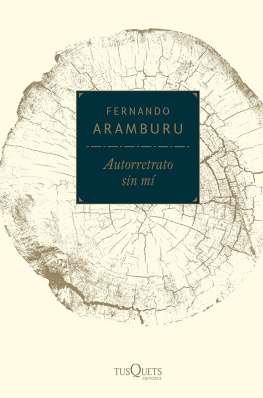A Sofía y Max, para cuando puedan leerlo.
Bebida é agua
Comida é pasto
Você tem sede de qué?
Você tem fome de qué?
Amaldo Antunes, Marcelo Fromer y Sérgio Britto
Prólogo
Desde el fondo del pozo sólo se ve un pedazo de cielo a veces gris, a veces negro.
Llueve. Las paredes chorrean y a sus pies se va formando un caldo de barro que le llega hasta las rodillas.
De pronto se escuchan voces. Chicos que pasan corriendo. Gente que tiene sexo.
Si es de día, puede darse cuenta cuando alguien lo mira, porque la luz cambia ligeramente al aparecer una cabeza en el borde.
Algunos escupen. O tiran cosas. Otros se quedan ahí un rato, sólo mirando.
Nada puede hacer. Intenta contestar y tirarle un cascote a uno que lo insulta; sólo consigue que la piedra caiga y casi le dé en la cabeza.
Al rato, además, vienen muchos, se paran alrededor del borde y descargan las vejigas sobre él.
Cuando el frío o el hambre lo dejan intenta pensar en cómo ha llegado hasta ahí.
Una tarde escucha muchas voces que se acercan.
Sabe que va a ejecutarse la sentencia.
No ve las cabezas, pero el cambio de la luz le indica que todos están allí, alrededor del pozo.
Cuando ve caer la primera palada de tierra empiezan a sucederse imágenes, con la historia reciente, con el principio, con el final.
Desde que ha empezado su camino. Desde que se ha obligado a no ser uno más, un mono, un peón, un esclavo.
Sabe que irán tirando la tierra de a poco, uno por vez. Se turnarán. Es un honor ser su verdugo.
Con cada golpe de zapa, con cada puñado de tierra que le cae sobre la cabeza, le va apareciendo en la mente una imagen de su vida.
Así, hasta ahora, el final.
Todo el esfuerzo es para este momento, para llegar, para poder finalmente morir.
El nacimiento
Dicen que nació mientras llegaban a un nuevo Asentamiento.
Que su madre, la Cantora, lo parió caminando, atada al borde de un carro, medio colgada, medio arrastrada.
La caravana estaba formada por un par de carros tirados por los de la Brigada de Servicios Dos, un burro y un caballo. Viejos y flacos.
Entre todos ellos iba la gente del Grupo.
En ese entonces ya estaba establecido el sistema de brigadas. Inclusive las divisiones entre Uno y Dos. Y el tiempo ya se medía en solsticios, uno de verano, uno de invierno.
Esa era la forma de supervivencia que se había dado en el Grupo. En otros había formas sociales de todo tipo. Cada uno armaba la estructura que podía. Para sobrevivir.
No pudo averiguar cuántos eran en el momento en que él nació, pero el Grupo no podía pasar de cien.
Cuentan que avistaron una fortaleza, un Lugar de Cambio, un círculo de estacas de cemento, hierro y madera, cubierto casi totalmente por pedazos de vidrio y clavos.
La caravana se detuvo a la distancia aceptada. Hacía días que no comían.
Cuando salió el Dueño del Lugar intercambiaron los saludos: las manos en el pecho del otro, los labios, cerrados, en los labios del otro, y la fórmula:
—Acá se sobrevive.
—Acá se sobrevive.
—¿Qué hay?
—Ganas de truequear.
—Adelante, adelante, hasta la puerta.
Cuentan que allí comenzó el trabajo de parto.
Por la comida les pidieron los dos animales, seis vírgenes púberes, por lo menos dos de cada sexo, y dos trabajadores.
No tenían tantas vírgenes.
Empezó el regateo. Se discutió, se gritó, se lloró miseria por ambas partes. Se ofrecieron cuchillos y una balanza.
Se transó al revés. Recibieron una ración para cada uno, dos chanchos machos y una hembra.
Entregaron el burro y el caballo, diez cuchillos sin óxido, un hierro aguzado en forma de lanza, tres piedras de pedernal, dos vírgenes hembras y un rato con una mujer y un hombre para el Dueño del Lugar.
No había pasado medio día, desde el momento de la llegada, cuando se dio la orden de partida.
Su madre era de la Brigada de Recreación Uno. Era la Cantora. Siempre había cantado. En las comidas nocturnas se contaba que nadie había entrado tan joven a Recreación Uno. Que no tenía una voz perfecta, pero que su alegría era contagiosa.
En el momento en que el Comisario General dio la orden de partida, su madre estaba retorciéndose por las contracciones, amordazada para no interrumpir el sueño del resto.
Sus vecinos la levantaron, le ataron las manos al más alto de los carros y le dieron un fustazo en las nalgas cuando empezó la caminata. Le sacaron la venda de la boca.
Los que tiraban del carro protestaron por el peso suplementario; al más cercano, el Secretario de Brigada le cruzó la cara con el látigo. No hubo más quejas.
Cuentan que ahí iba, medio caminando, medio colgada, emitiendo un sonido indistinguible, entre lamento y letanía.
Llovía desde hacía una semana. El agua lavó la mugre que le corría por las piernas cuando rompió bolsa. Nadie se enteró.
Iba desnuda de la cintura para abajo. Detrás de ella iba la vieja Goro, mirando al suelo. Como siempre.
Recuerda la vieja que en un momento le pareció ver un bulto entre las piernas de la Cantora. Que no prestó atención porque ella era de la Brigada de Servicios Dos y hacía casi una luna que no dejaba de trabajar.
La alertó un berrido, un ruido sordo, amargo, en el charco de barro que tenía adelante.
Se agachó y lo levantó. La Cantora no reaccionó: sólo caminaba.
La vieja cortó el cordón sin detenerse. Le hizo un nudo a cada parte.
Metió el bulto en su morral. Sabía que, cuando se perdiera de vista el Lugar, harían una breve parada para que los secretarios discutieran el resultado del trueque.
Y para sacrificar a los Voluntarios Dos que habían vuelto luego de su rato con el Dueño del Lugar.
Era la única forma de controlar las venéreas que conocía el Grupo.
Si sobrevivía hasta entonces, la vieja decidiría qué hacer con él; si no, podía ganar méritos aportando a la comida de los animales.
Sobrevivió.
Cuenta la vieja que se prendió a la teta de la madre con las manos, como un mono. Que así, por la vieja y por sus manos, se salvó.
Su madre, la Cantora, lo miró, balbuceó algo y no habló más, ni cantó, ni le dirigió otra mirada. Nunca más.
Los primeros años
No murió. La vieja Goro lo ponía en la teta de su madre, cuando se acordaba, o lo escuchaba berrear.
A veces quedaba ahí por mucho tiempo, comiendo todo lo que podía.
Las lluvias le lavaron los orines y la mierda.
A su madre la transfirieron a Recreación Dos. Cuando alguien quería usarla tenían que sacarlo de la teta. A veces lo ponían de nuevo al irse.
Cuando empezó a gatear pudo procurarse comida: bichos, algún resto dejado por los otros, algo que le traía la vieja Goro.
La catatonía de su madre avanzaba. Dejó de responder a los que la usaban, inclusive a las órdenes de la Secretaria de Brigada.
Nadie se le acercaba. Sólo el Tuerto.
Llegó el tiempo de otra migración, se hizo la Asamblea para votar la dirección y los integrantes.
Era la ley. Se debía depurar el Grupo para facilitar el viaje. Sólo iban los que no frenaran la caravana.
Todos debían responder por sí mismos. Si alguno no era hábil, por enfermo, chico o lo que fuese, sólo podía viajar si alguien se lo apropiaba.
Y si durante el camino producía molestias, los dos, apropiado y apropiador, eran reciclados.
En el medio del Asentamiento siempre se dejaba un espacio vacío, al que todos llamaban la Plaza. El Grupo entero se juntaba ahí, en círculos concéntricos. El Comisario y los secretarios en el centro, luego los más chicos para que los viesen y el resto alrededor. Todos debían estar visibles.
El Comisario General señalaba al más cercano, que debía pararse, decir su nombre y luego «Yo puedo». Si era tan chico que todavía no tenía nombre debía estar apropiado por alguien.
Página siguiente